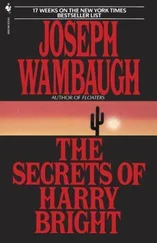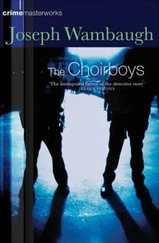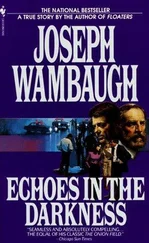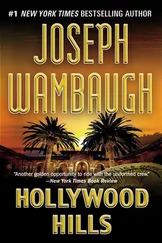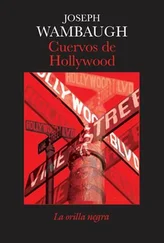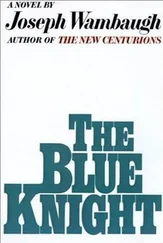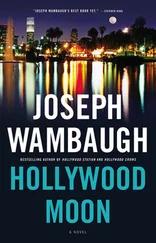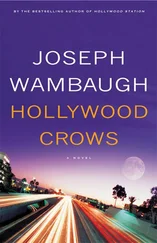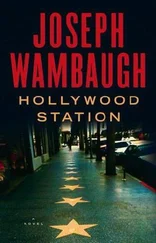– Por mí estupendo.
Kilvinsky aparcó en el sucio aparcamiento de la cafetería y Gus entró para pedir el café. Dejó el gorro en el coche y se sintió un veterano al penetrar con aire de seguridad en la cafetería en la que observó a un marchito hombre con aspecto de alcoholizado vertiendo indiferentemente café para dos clientes negros del mostrador.
– ¿Café? -le dijo a Gus acercándose con dos tazas de papel.
– Por favor.
– ¿Con crema?
– Sólo en uno -dijo Gus mientras el hombre del mostrador vertía el café de una jarra y colocaba las tazas sobre el mostrador; Gus trataba de encontrar la forma más diplomática de pedir rosquillas gratis. No hay que mostrarse insolente aunque se desee una rosquilla. Sería mucho más fácil pagar el café y las rosquillas, pensó, pero ello rompería la tradición y si hacía eso correría la voz de que era un perturbador. El hombre resolvió el dilema diciéndole:
– ¿Rosquillas?
– Por favor -dijo Gus aliviado.
– ¿Con chocolate o sencillas? Se me han terminado las azucaradas.
– Dos de sencillas -dijo Gus, advirtiendo que Kilvinsky no le había manifestado sus preferencias.
– ¿Quiere platillo para las tazas?
– No, ya me las arreglaré -dijo Gus y poco después pudo comprobar que aquella cadena de cafeterías hacía el café más caliente de Los Ángeles.
– Está muy caliente -dijo esbozando una ligera sonrisa por si Kilvinsky le había visto derramarse el café encima. Le sudaba la frente como consecuencia de aquel repentino destello de dolor.
– Espera a que llegue la madrugada -dijo Kilvinsky -. Algunas heladas noches de invierno hacia la una, este café te encenderá un fuego dentro y te ayudará a pasar la noche.
El sol se estaba posando en el horizonte pero todavía hacía calor y Gus pensó que una Coca hubiera sido mejor que un café, pero ya se había dado cuenta de que los policías eran bebedores de café y pensó que sería mejor que empezara a acostumbrarse, si es que iba a ser uno de ellos.
Gus sorbió el humeante café tras haberlo dejado reposar tres minutos largos encima de la capota del coche y descubrió que aún no podía resistir su temperatura; esperó y observó a Kilvinsky por el rabillo del ojo y le vio ingerir grandes tragos mientras se fumaba un cigarrillo y bajaba el volumen de la radio hasta hacerlo apenas audible, aunque para Gus resultaba demasiado bajo; de todos modos, Gus sabía que no podía identificar las llamadas dirigidas a ellos entre aquella caótica confusión de voces por lo que, si Kilvinsky podía oír, ya era suficiente.
Gus vio a un trapero agachado, vestido con sucios pantalones de tela gruesa, una rota y sucia camisa varias tallas demasiado grande para él y un casco con un agujero en un lado a través del que asomaba un mechón de su canoso cabello. Empujaba impasiblemente un carrito de la compra sin hacer caso de seis o siete niños negros que se burlaban de él y hasta que no estuvo muy cerca de Gus éste no pudo adivinar cuál sería su raza si bien suponía que era blanca por la longitud de su cabello canoso. Entonces vio que era efectivamente blanco si bien cubierto por varias capas de suciedad. El trapero se detenía junto a las grietas y hendeduras que se observaban entre y detrás de las hileras de edificios comerciales de una sola planta. Rebuscaba en los cubos de basura y entre la maleza de los solares hasta que descubría los objetos que le interesaban; el carro de la compra ya estaba lleno de botellas vacías que los niños le quitaban. Gritaban alborozados mientras el trapero intentaba golpear inútilmente sus ágiles manos con sus vellosas garras que resultaban demasiado anchas y gruesas para su extenuado cuerpo.
– A lo mejor llevaba este casco en alguna isla del Pacífico cuando se lo agujerearon -dijo Gus.
– Sería bonito creerlo así -dijo Kilvinsky -. Le proporcionaría cierto encanto al viejo trapero. De todos modos, es mejor vigilar a estos sujetos. Vimos a uno arrastrando su pequeño carrito de la compra por Vermont la víspera de Navidad robando los regalos de los coches que estaban aparcados junto a la acera. Encima tenía un montón de botellas y otros desperdicios y debajo un cargamento de regalos de Navidad robados.
Kilvinsky puso de nuevo en marcha el vehículo e inició el lento recorrido mientras Gus se sentía más tranquilo tras el café y la rosquilla que le habían calmado aquella extraña sensación que experimentaba en la ciudad. Era tan provinciano, pensó, aunque hubiera crecido en Azusa y hubiera efectuado frecuentes desplazamientos a Los Ángeles.
Kilvinsky conducía despacio para que Gus pudiera leer los rótulos de los escaparates de las droguerías y de los mercados de las cercanías que anunciaban desrizadores para el pelo, cremas blanqueadoras para la piel, acondicionadores del pelo, aceites suavizantes, ceras y pomadas. Kilvinsky le indicó un gran letrero muy mal escrito y pegado a una valla de tablas, que decía: "Lodazal" y Gus observó el rótulo profesional del escaparate de un salón de juegos que decía "Salón de Billar". Kilvinsky aparcó frente al salón y le dijo a Gus que quería mostrarle una cosa.
El salón de juegos, que Gus supuso estaría vacío siendo la hora de cenar, estaba abarrotado de hombres y mujeres negros, exceptuando a dos o tres mujeres que se encontraban descuidadamente acomodadas en una mesa junto al pequeño salón del fondo del edificio. Gus observó que una de las mujeres, de mediana edad con el cabello rojizo, se deslizó hacia el salón de atrás al verles. Los jugadores de billar no les hicieron caso y prosiguieron su competición de nueve bolas.
– Seguramente están jugando a los dados allí atrás -dijo Kilvinsky mientras Gus observaba con interés el ambiente, el pavimento lleno de mugre, seis raídas mesas de billar, dos docenas de hombres sentados o apoyados contra las paredes, el atronador tocadiscos vigilado por un gordinflón mascador de puros con una camiseta de seda azul, el olor a sudor rancio y cerveza, a cuya venta no estaba autorizado el establecimiento, humo de cigarrillos y, dominándolo todo, un agradable aroma a carne asada. Gus comprendió que, hicieran lo que hicieran en el salón de atrás, había alguien que estaba cocinando lo cual le resultaba extraño en cierto modo. Las tres mujeres tenían más de cincuenta años y todas tenían aspecto de alcoholizadas; la negra era la más delgada y aseada de las tres aunque parecía también muy sucia, pensó Gus.
– Un salón de limpiabotas o un salón de juegos es el peor sitio donde puede ir a parar una prostituta blanca por esta zona -dijo Kilvinsky siguiendo la dirección de la mirada de Gus -. Aquí está lo que quería que vieras -le dijo Kilvinsky señalándole un letrero colgacfo de la pared por encima de la puerta que conducía al salón de atrás. El letrero decía: "No se permiten bebidas alcohólicas ni narcóticos".
Gus se sintió aliviado al encontrarse de nuevo al aire libre y aspiró profundamente. Kilvinsky reinició el recorrido y Gus advirtió que ya estaba empezando a reconocer las voces de las empleadas de Comunicaciones, especialmente aquella voz profunda que solía murmurar ocasionalmente al micrófono "hola" o bien "entendido" en tímida respuesta a las voces de los policías que él no podía escuchar. Le había asombrado comprobar que las radios eran de dos líneas y no de tres aunque ya estaba bien así, pensó, porque la confusión de voces femeninas ya resultaba muy difícil de entender para que encima se le añadieran las voces de todos los coches-radio.
– Esperaré a que oscurezca para enseñarte la avenida Oeste -dijo Kilvinsky, y Gus advirtió ya la refrescante frialdad de la noche que se avecinaba aunque estaba aún muy lejos de oscurecer.
– ¿Qué hay en la avenida Oeste?
– Prostitutas. Desde luego hay prostitutas por toda esta zona de la ciudad, pero la Oeste es el centro de prostitutas de la ciudad. Se las ve por toda la calle.
Читать дальше