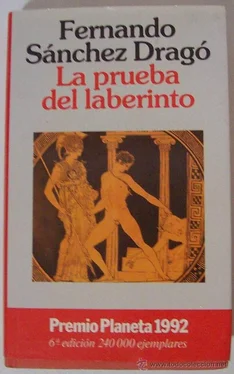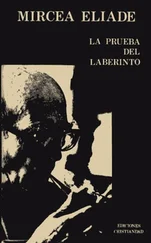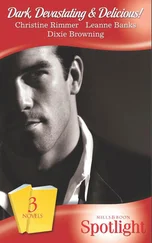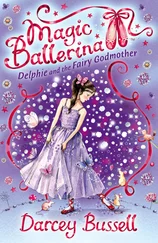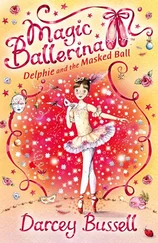Devi y yo éramos en aquel momento los únicos exploradores del laberinto. Nadie, fuera de nosotros, parecía interesarse por él.
Sabía yo de sobra que mis semejantes, con las excepciones de rigor, están sordos y ciegos, pero me estremecí al comprobarlo por enésima vez. ¿Cómo era posible que todos los peregrinos y visitantes de la iglesia pasaran de largo ante aquel poderoso instrumento de rescate, de redención y de resurrección en la recta final del peor siglo de la historia?
El laberinto es un criptograma que viene del fondo de la conciencia y experiencia colectivas de la especie y que germina, sobre todo, en los milenios de la psique (coincidentes o no con los de la cronología), cuando el hombre-perdido, asustado, angustiado y encerrado en sí mismo-aplica el oído a su propio pecho, se inclina sobre su interioridad y le pide una respuesta urgente a las tres primeras preguntas formuladas por sus más remotos antepasados: quiénes somos, adónde vamos y de dónde venimos.
Pero hay dos modelos de laberintos muy diferentes entre sí, casi opuestos… El del lago Moeris, en Egipto [57], y el del Minotauro, en Creta.
Pensé en el uno y en el otro mientras buscaba torpemente mi camino sobre las losas de piedra blanca. Devi había tomado la delantera y se movía con soltura, rapidez y seguridad por los intestinos del dédalo. Pronto, de seguir así, alcanzaría su objetivo.
Los egipcios creían que sólo el alma debe enfrentarse al albur de la prueba del laberinto.
Nadie, por otra parte, podía salir vivo de éste, de igual modo que nadie sale con vida del laberinto de la existencia. Lo único importante desde su punto de vista, que es también el mío, era llegar al centro -en la India lo llamarían atman [58]-y quedarse para siempre en él, porque es ahí y sólo ahí donde la conciencia se dilata como un gran angular sin perder luz ni foco ni profundidad de campo, donde todo se ordena y se carga de significación y donde el ser humano puede contemplar al fin su verdadero rostro: el que tenía antes de nacer y el que tendrá después de morir.
A los cretenses, en cambio, les importaba más salir ilesos del laberinto que alcanzar su centro, pero ese arduo (y turbio) propósito requería ayuda. Ni aun dando muerte al Minotauro hubiese podido irse de rositas Teseo sin el hilo de Ariadna. Y la Iglesia, al optar por el modelo griego frente al egipcio, escogió el mundo, el demonio y la carne-lo que históricamente se designa con el eufemismo de poder temporal- y olvidó o arrinconó, en líneas generales, los verdaderos valores del espíritu. ¡Lástima!
La entrada en el laberinto no suscita ningún problema, porque desde cualquier punto de su circunferencia se puede alcanzar el centro. Todo lleva al todo: ésa es la lección. Y ahí, en ese aleph [59]en ese alfa y omega, se unificarán algún día los opuestos: Michael Jackson y yo, verbigracia. Cosas más difíciles se han visto.
Seguía yo avanzando y retorciendo, como la protagonista de El mago de Oz, por un camino de baldosas -sólo cambiaba el color de éstas, que en el cuento eran amarillas-cuando vi que Devi llegaba como un huracán al centro del laberinto, levantaba los brazos hasta formar con ellos la uve de la victoria y, dirigiéndose a mí, aullaba: -¡Señor Ramírez, señor Ramírez!
Era una guasona.
– Dígame usted-contesté siguiéndole la chufla.
– Le he ganado sin trampa ni cartón-dijo-.
La juventud siempre se impone. ¿Necesita ayuda?
Pensé en Ariadna, sonreí y asentí: -No me vendría mal.
– Pues espéreme ahí sin moverse.
Desanduvo con celeridad de lagartija parte de lo andado y llegó en un ziszás al punto del laberinto en el que yo la aguardaba.
– Ven, papá, que eres un patoso-dijo.
Y me tendió la mano.
Se la cogí, me dejé llevar y al cabo de unos segundos alcancé, gracias a ella, el centro. Una vez allí, sin desasirme, cerré los ojos por un instante y pensé-o, mejor dicho, sentí-que estaba dentro de la corola de la flor amarilla de Giambattista Marino, de Jorge Luis Borges y del faquir de Konarak. Sus estambres y sus pistilos -el yang y el yin- me rodeaban, me acariciaban, me enredaban, me amarraban. Y también supe en ese momento que no era víctima de una alucinación, que tenía -pese a todo- los pies en el suelo y que el sentir no me engañaba, porque el centro del laberinto de la catedral de Chartres imita, efectivamente, la figura de una rosa de seis pétalos.
Y punto. No la toquemos. Allí estaba el Grial.
Oí la voz de Devi que me llamaba al orden y reclamaba mi atención.
– Papá -dijo-, ¿nos vamos? Es tarde y ya lo hemos visto todo. ¿O no?
– Sí, hija -contesté-. Ya lo hemos visto todo…
Atajamos en perpendicular por el cuerpo del laberinto, sin seguir el intrincado dibujo de sus curvas, y salimos de la catedral aún más felices de lo que estábamos al entrar en ella.
Chispeaba. Devi, sin soltar mi mano, dijo: -¿Me invitas a una crepe de chocolate?
Y, naturalmente, la invité.
Fulcanelli había escrito en mil novecientos veintidós: La rosa representa la acción del fuego y su duración. Por eso los vidrieros medievales trataron de introducir en sus rosetones los movimientos de la materia excitada por el fuego, como puede verse en el pórtico septentrional de la catedral de Chartres.
El veintidós de septiembre -domingo, por más señas-aterricé a eso de las siete de la tarde en el aeropuerto de Barajas acompañado por Devi.
Todos estaban allí, esperándonos en la puerta de salida de la aduana: mi madre, Bruno, Kandahar, Fernando, Herminio, Zacarías, Verónica (¡horror! Me quedé helado al verla) e inclusive el calvorota de Ezequiel, al que las estrellas habían avisado de mi llegada en su inaccesible observatorio de la sierra de Gata.
¿Todos? Bueno, no exactamente… Mi chica aún no había vuelto de su último viaje.
Dejé la mochila en casa, saludé a los gatos, lié unos canutos e invité a mi gente a ponerse ciega de saké y de pescado crudo-mi plato favorito-en el mejor restaurante japonés de la ciudad. La sobremesa, la digestión y el jolgorio se prolongaron hasta las tantas.
Al día siguiente, después de desayunar a fondo y sin prisas en compañía de mis tres hijos, telefoneé desde el cuarto de estar a Jaime Molina que se puso a escape.
– ¿Has vuelto? -preguntó, tan cortés y tan distante como de costumbre.
– He vuelto-dije.
– ¿Con el libro debajo del brazo?
No perdía el tiempo. El buitre siempre tira al monte.
– En ese sitio tan feo, no, pero entre ceja y ceja, sí.
Hubo un instante de silencio: el que necesitó Jaime para encajar y digerir la noticia.
– No sabes hasta qué punto me alegra oírlo -dijo con un poco de tiesura en la voz. Los tiburones también se emocionan-. Y no porque me pille de sorpresa. La verdad es que me lo esperaba. En cuanto cuelgues se lo comunicaré al editor.
– ¡Ave, César!-ironicé-. Preséntale mis respetos y dile, de paso, que no voy a escribir un libro sobre Jesús, sino tres.
– ¡Tres!
– ¿Es una exclamación o una pregunta?
– ¿Te has vuelto loco?
– Desde tu punto de vista, sí. La culpa es de mi viaje. No te imaginas lo que me ha sucedido a lo largo de él. Carros y carretas.
– Ya me contarás.
– No, Jaime, no te lo contaré. Es, de momento, alto secreto.
– ¿Material narrativo?
– Exacto.
– ¿Por qué tres novelas y no una?
– ¿Por qué Dios es trino?
– ¿Cuándo nos entregarás el primer volumen de la trilogía?
– No lo sé. Voy a escribir los tres libros al mismo tiempo.
– ¿Puede hacerse?
– Tampoco lo sé. Pero sí sé que quiero intentarlo. El no ya lo tengo.
– ¿Persigues algún propósito que no sea estrictamente literario?
Читать дальше