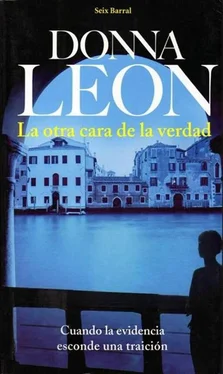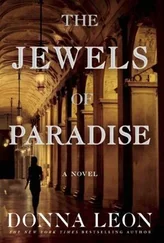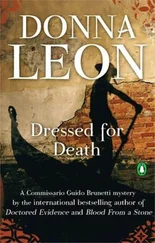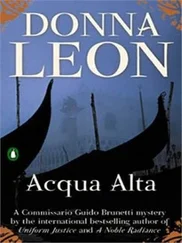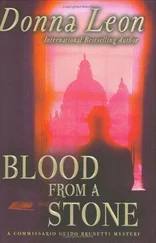Antes de que él pudiera encontrar una respuesta banal, la contessa dijo, desde el extremo de la mesa:
– Confío en que a nadie le disguste que ésta sea una cena sin carne -sonrió, miró a los invitados y añadió, en un tono entre divertido y contrito-: En vista de las peculiaridades dietéticas de mi familia y puesto que, cuando quise recordar, ya era tarde para llamar a cada uno de ustedes preguntando por las suyas, decidí que lo más práctico sería prescindir de carne y pescado.
– «¿Peculiaridades dietéticas?» -susurró Claudia Umberti, la esposa del abogado del conte. Parecía francamente desconcertada, y Brunetti, que estaba a su lado, había coincidido con ella y su marido en suficientes cenas familiares como para comprender que la mujer sabía que las únicas peculiaridades dietéticas de la familia Falier (aparte del intermitente vegetarianismo de Chiara) consistían en raciones copiosas y postres suculentos.
Para evitar a su madre la violencia de ser pillada en una mentira flagrante, Paola dijo, en medio del silencio general:
– Yo prefiero no comer buey; Chiara, mi hija, no come carne ni pescado (por lo menos, esta semana); Raffi no come cosas verdes y no le gusta el queso; y Guido -dijo, inclinándose hacia el aludido y apoyando la mano en su antebrazo- no come de nada si no es en cantidad.
Los presentes recibieron sus palabras con corteses risas, y Brunetti dio a Paola un beso en la mejilla, en señal de festiva deportividad, al tiempo que prometía rechazar toda invitación que se le hiciera a repetir de algo. Mirando a su mujer preguntó por lo bajo, sin dejar de sonreír:
– ¿De qué iba eso?
– Luego te lo explicaré -respondió ella, y dirigió a su padre una pregunta intrascendente.
Sin mostrar intención de comentar las palabras de la contessa, Franca Marinello dijo, cuando recuperó la atención de Brunetti:
– La nieve, en la calle, es un gran inconveniente.
Brunetti sonrió, como si no se hubiera fijado en los tacones de la mujer ni oído una vez y otra el mismo comentario durante los dos últimos días.
Según las reglas de la conversación cortés, ahora le tocaba a él hacer una observación banal y, cumpliendo con su cometido, repuso:
– Pero los esquiadores estarán contentos.
– Y los campesinos -agregó ella.
– ¿Cómo dice?
– En mi tierra -empezó ella en un italiano sin asomo de acento local- tenemos un refrán que dice: «Bajo la nieve, pan; bajo la lluvia, hambre.» -tenía una voz grave y agradable, voz de contralto.
Brunetti, urbanita hasta la médula, sonrió con gesto de disculpa.
– No sé si lo entiendo.
Los labios de ella se movieron hacia arriba en lo que él había empezado a identificar como sonrisa, y la expresión de los ojos se suavizó:
– Quiere decir que el agua de la lluvia se escurre y su beneficio es transitorio, mientras que la nieve de las montañas se funde poco a poco durante todo el verano.
– ¿Y de ahí, el pan? -preguntó Brunetti.
– Sí. Por lo menos, así lo creían nuestros abuelos -antes de que Brunetti pudiera hacer un comentario, ella prosiguió-: Pero esta nevada aquí, en la ciudad, ha sido un caso raro, sólo unos centímetros, para obligar a cerrar el aeropuerto unas horas. En el Alto Adigio, de donde yo soy, no ha nevado en todo el invierno.
– Malo para los esquiadores, ¿verdad? -preguntó Brunetti con una sonrisa, imaginándola con un largo jersey de cachemir y pantalón de esquí, delante de la chimenea de un cinco estrellas de alta montaña.
– Me tienen sin cuidado los esquiadores, yo pensaba en los campesinos -dijo ella con una vehemencia que lo sorprendió. La mujer observó su expresión durante un momento y añadió-: «Oh, los campesinos, si ellos supieran cuan grande es su ventura…»Brunetti casi dio un respingo.
– ¿Virgilio?
– Las Geórgicas -respondió ella cortésmente, sin darse por enterada de la sorpresa de él y de lo que implicaba-. ¿Lo ha leído?
– En la escuela -respondió Brunetti-. Y otra vez hace un par de años.
– ¿Por qué? -preguntó ella con interés, al tiempo que volvía la cabeza para dar las gracias al camarero que le ponía delante un plato de risotto aifunghi.
– ¿Por qué, qué?
– ¿Por qué volvió a leerlo?
– Porque mi hijo, que lo leía en la escuela, dijo que le gustaba, y decidí echarle un vistazo -con una sonrisa añadió-: Hacía tanto tiempo que lo había leído que no recordaba nada.
– ¿Y?
Brunetti tuvo que reflexionar antes de responder; pocas veces se le presentaba la ocasión de hablar de sus lecturas.
– Confieso que todas esas consideraciones acerca de los deberes del buen terrateniente no me interesaron mucho -dijo mientras el camarero le servía el risotto.
– ¿Pues qué temas le interesan? -preguntó ella.
– Me interesa lo que los clásicos dicen acerca de la política -respondió Brunetti, y se preparó para observar la inevitable pérdida de interés de su oyente.
Ella tomó un sorbo de vino e inclinó la copa en dirección a Brunetti haciendo girar suavemente el contenido mientras decía:
– Sin el buen terrateniente, no tendríamos nada de esto -bebió otro sorbo y puso la copa en la mesa.
Brunetti decidió arriesgarse. Levantando la mano derecha, la hizo girar en un ademán que, para quien quisiera interpretarlo así, abarcaba la mesa, los comensales y, por extensión, el palazzo y la ciudad en la que se encontraban.
– Sin la política, no tendríamos nada de esto -dijo.
A causa de la dificultad que ella tenía para manifestar sorpresa agrandando los ojos, la expresó con la risa, una carcajada juvenil que ella trató de ahogar poniendo la mano delante de los labios, pero la hilaridad seguía brotando, incontenible, hasta trocarse en un acceso de tos.
Los presentes se volvieron a mirarla, y su marido desvió su atención del conte y, con ademán protector, le puso una mano en el hombro. Las conversaciones habían cesado.
Ella movió la cabeza de arriba abajo, levantó una mano y la agitó ligeramente, dando a entender que aquello no era nada y, sin dejar de toser, se enjugó los ojos con la servilleta. Al poco, cesó la tos, ella hizo varias inspiraciones y, dirigiéndose a la mesa en general, dijo:
– Perdón, me he atragantado -puso la mano sobre la de su marido y se la estrechó con gesto tranquilizador, luego le dijo algo que le hizo sonreír y reanudar su conversación con el conte.
Franca bebió varios sorbos de agua, probó el risotto y dejó el tenedor. Como si no se hubiera producido la interrupción, miró a Brunetti y dijo:
– En política quien más me gusta es Cicerón.
– ¿Por qué?
– Porque él sabía odiar.
Brunetti hizo un esfuerzo para prestar más atención a las palabras de la mujer que a los artificiales labios de los que brotaban. Seguían hablando de Cicerón cuando los camareros se llevaron los platos de risotto casi intactos.
Ella pasó a hablar del odio que el escritor romano sentía hacia Catilina y todo lo que representaba; habló de su inquina por Marco Antonio, no disimuló su satisfacción porque al fin Cicerón consiguiera el consulado; y sorprendió a Brunetti al hablar de su poesía con gran familiaridad.
Los criados retiraban el segundo plato -pastel de verduras- cuando el marido de la signora Marinello se volvió hacia ella y dijo algo que Brunetti no pudo oír. Ella sonrió y estuvo hablando con su marido hasta que terminaron el postre -un alimenticio pastel de nata que compensaba ampliamente la falta de carne- y se retiraron los platos.
Brunetti, plegándose a los convencionalismos sociales, dedicó la atención a la esposa del avvocato Rocchetto, quien le informó de los últimos escándalos relacionados con la administración del teatro La Fenice.
Читать дальше