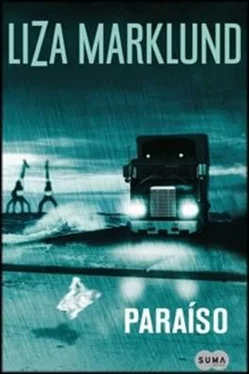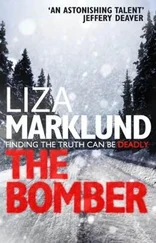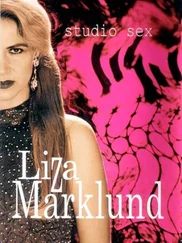– ¿No han matado a alguien en el Frihamnen esta mañana? -preguntó Anne, mientras terminaba su plato de comida y llenaba el calentador de agua.
– Dos personas, ayer -respondió Annika y metió su plato en el lavavajillas.
– Estupendo. ¿Y cuándo te han rehabilitado en el cargo de reportera?
Echó el agua en la cafetera.
– No saques conclusiones apresuradas. El congelador en el que me han puesto es mucho más profundo de lo que podría imaginarse -dijo Annika y salió a la sala de estar, con su techo de madera.
Anne Snapphane llegó poco después llevando una bandeja, con dos tazas, la cafetera y una bolsita de golosinas.
– ¿Pero te han dejado volver a escribir? ¿De verdad?
Se acomodaron en el sofá y Annika carraspeó.
– No, en absoluto. Sencillamente no aguantaba quedarme en casa, eso es todo. Y un doble asesinato siempre es un doble asesinato.
Anne hizo una mueca, sopló sobre el líquido caliente y bebió un sorbo.
– No sé cómo puedes -dijo-. Yo agradezco tanto las amistades femeninas, la moda y los trastornos alimenticios…
Annika sonrió.
– ¿Cómo te va?
– El jefe del programa considera que El Sofá de las Mujeres es un éxito tremendo. Personalmente, yo no estoy tan entusiasmada. Toda la redacción se mata a trabajar, todos odian al presentador y el productor está liado con la jefa del proyecto.
– ¿Qué índice de audiencia tenéis? ¿Un millón de espectadores?
Anne Snapphane contempló a Annika con cierta tristeza.
– Querida amiga, estamos hablando del universo del satélite. Cuota de audiencia. Impacto en el grupo objetivo. Sólo los aburridos canales de servicio público se preocupan por el número de espectadores.
– ¿Por qué escribimos siempre sobre ellos entonces? -preguntó Annika antes de abrir la bolsa de golosinas.
– Y yo qué sé -respondió Anne-. Supongo que vosotros tampoco lo sabéis. Además, El Sofá de las Mujeres nunca será gran cosa a menos que embarquemos en el programa a algunos periodistas de verdad.
– ¿Así de mal están las cosas? ¿No iba a empezar alguien nuevo? -preguntó Annika con la boca llena de dulce.
Anne emitió un altisonante gemido.
– Michelle Carlsson. Una incompetente y una tarada, pero es una experta con la cámara.
Annika se rió.
– ¿Y no es eso el mundo de la televisión, en pocas palabras?
– ¡Oye! -replicó Anne-. Un poco de respeto. Los periodistas de la prensa amarilla en el calabozo no deberían arrojar piedras.
Anne encendió la televisión justo en medio de la sintonía que anunciaba el noticiario de uno de los canales públicos.
– Voilà!, la pretenciosa hora de noticias -exclamó.
– ¡Shhh! -reclamó Annika-. Vamos a ver si dicen algo de los asesinatos en el Frihamnen.
Las noticias comenzaron con las consecuencias del huracán en el sur de Suecia. La redacción local de Malmö estuvo en las calles filmando marquesinas retorcidas, techos de establos arrancados por el viento y ventanas destrozadas. Un anciano de Lantmännenkepa que se rascaba la nuca con preocupación mientras contemplaba su invernadero destruido dijo algo en su dialecto del sur que tendría que haberse subtitulado en sueco para que se comprendiera. De modo que todavía quedaban muchos hogares afectados en las regiones de Skåne, Blekinge y Småland.
Annika suspiró quedamente. ¡Qué aburrido!
Luego siguió una estimación de los daños en términos económicos, y la suma ascendía a varios miles de millones. Una mujer murió en Dinamarca cuando un árbol cayó sobre su coche.
– ¿Dinamarca tiene bosque? -preguntó Anne Snapphane.
Annika lanzó a su amiga, que era del norte de Suecia, una mirada de cansancio.
– ¿Nunca te has aventurado por debajo de la línea forestal?
A continuación llegó el obligatorio sonsonete de la voz superpuesta a las imágenes de Chechenia y Kosovo. Las tropas rusas habían bla-bla-bla y la UCK bla- bla-bla. Las cámaras hacían barridos de los edificios bombardeados y de camiones cargados de mugrientos refugiados.
– Parece que no les importa mucho tu homicidio -dijo Anne Snapphane.
– No es mío -respondió Annika-. Es de Sjölander.
Después de una corta noticia acerca de lo que había declarado el Primer Ministro, llegó un segmento en directo sobre los asesinatos del Frihamnen. El presentador de las noticias hablaba de unas imágenes que mostraban el espacio entre los silos. Tenían casi la misma información que había publicado el Kvällspressen doce horas antes.
– Es increíble que los periodistas televisivos nunca vayan a hacer averiguaciones -dijo Annika-. Tienen todo el día para ello y nunca encuentran nada.
– Porque esas cosas no son importantes para ellos -contestó Anne.
– La televisión se ha quedado estancada en los años cincuenta -dijo Annika-. Se contentan con mostrar imágenes y sonido. Les importa un pepino la investigación periodística, o sencillamente es que no saben hacerla. Los reporteros televisivos son unos chupones.
– Amén -se burló Anne-. Ha hablado el gran talento del periodismo. ¡Vaya!, ¿te has comido todas las golosinas? Podrías haberme dejado alguna.
– Perdona -dijo Annika algo avergonzada-. Tengo que irme.
Dejó a Anne en su ático y se dirigió por Stora Nygatan hacia Norrmalm. El aire ya no era tan cortante, sino fresco y vivificante. Algo volvía a la vida en su interior, y le dieron ganas de cantar. Cuando esperaba la señal para cruzar la calle a la altura de la Casa de la Nobleza y el Tribunal Supremo, y mientras tarareaba una canción, un hombrecito se deslizó a su lado por la izquierda.
– Vengo pedaleando desde Huddinge -dijo el viejo, y Annika dio un respingo.
Se le veía completamente exhausto. Le temblaba todo el cuerpo y le goteaba copiosamente la nariz.
– Pero eso está muy lejos -le dijo Annika-. ¿No le duelen las piernas?
– En absoluto -contestó el viejo, con las lágrimas rodándole por las mejillas-. Podría seguir otro tanto.
El semáforo se puso verde. En cuanto Annika comenzó a caminar, el hombre la siguió. Se tambaleaba tras ella, apoyado en su bicicleta. Annika lo esperó.
– ¿Adónde va? -le preguntó.
– Al tren -susurró él-. Para volver a casa.
Ella le ayudó a cruzar Tegelbacken y llegar a la Estación Central. El viejo no tenía ni un centavo, y Annika le pagó el billete.
– ¿Hay alguien que se ocupe de usted cuando llegue a casa?
El hombre negó con la cabeza, con los mocos colgándole de la nariz.
– Acabo de salir del hospital -dijo.
Lo dejó en un banco de la estación, con la cabeza inclinada y la bicicleta apoyada en las piernas.
La foto era grande y ocupaba media plana. El color principal era un reluciente amarillo dorado, y las figuras eran claras y nítidas. Los policías, con sus gruesas chaquetas de cuero todo negro, de perfil; la luminosa blancura de las ambulancias; hombres de aspecto serio vestidos de azul grisáceo con pequeñas herramientas en las manos; los cascotes; las escaleras; la silla ginecológica.
Y las bolsas de los cadáveres: negros paquetes sin vida, empequeñecidos. Tan grandes cuando estaban vivos, ocupando todo ese espacio. Tan pequeños allí tirados en el suelo, parecían residuos para desechar.
Tosía y temblaba. La fiebre le había seguido subiendo durante el día. No parecía que los antibióticos estuvieran haciendo efecto. Le dolía la herida de la frente.
Tengo que descansar, pensó. Tengo que dormir un poco.
Dejó resbalar el periódico y se recostó en las almohadas. La sensación de caída que presagiaba el sueño apareció inmediatamente: el movimiento hacia atrás, la rápida inhalación, tratando de agarrarse a la barandilla. Y luego el niño, su terror y sus gritos, su infinita ineptitud.
Читать дальше