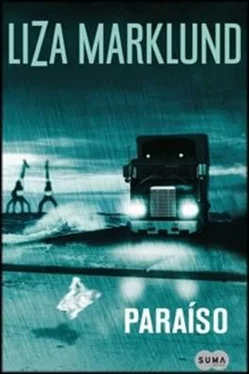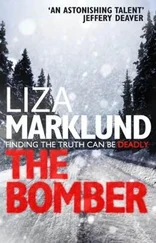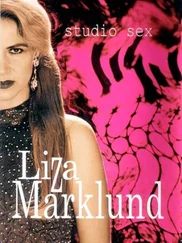– Esta mañana hemos descubierto un falso camión frigorífico. Estaba repleto de cigarrillos: suelo, paredes, techo. Quitaron todo el aislamiento y llenaron los espacios con cigarrillos.
– ¡Vaya! -dijo Annika-. ¿Y cómo lo descubrieron?
El oficial de aduanas se encogió de hombros.
– Al desprender una chapa de la parte trasera del vehículo y encontrar una capa delgada de aislamiento. Detrás de esa capa había otra chapa y detrás de ésta estaban los cigarrillos.
– ¿Cuántos había?
– En el suelo de un camión caben alrededor de quinientos mil y en el techo otros quinientos mil, y en las paredes otros tantos. Estamos hablando de unos dos millones, y podemos calcular que se venderán a una corona el cigarrillo…
– ¡Caray…!
– Y eso no es nada comparado con todo lo que entra en el país. Son cantidades ingentes las que pasan de contrabando. Las bandas han dejado de traficar con drogas y se han pasado al tabaco. Desde que el Estado subió los impuestos, los cigarrillos resultan tan rentables como la heroína, pero el riesgo es significativamente menor. En una redada de drogas por valor de varios millones, vas a la cárcel hasta que te pudras, mientras que si es de cigarrillos no te cae mucho tiempo. Los traen escondidos en dobles fondos, suelos con bisagras, vigas huecas de acero…
– Son ingeniosos -exclamó Annika.
– Y que lo diga -coincidió el oficial.
Annika continuó.
– ¿Tiene idea de quiénes eran los muertos?
El hombre negó con la cabeza.
– No, nunca los había visto.
Annika abrió los ojos de par en par.
– ¿Los ha visto?
– Sí. Estaban allí tirados cuando llegué. Les dispararon en la cabeza.
– ¡Qué espanto!
El aduanero hizo una mueca y se reanimó los pies dando unos zapatazos.
– Bueno, ya casi es hora de cerrar. ¿Alguna otra pregunta?
Annika miró a su alrededor.
– Una, ¿podría decirme qué hay en esos edificios?
El oficial fue señalándolos uno a uno:
– El almacén ocho -empezó- ahora está vacío. Allí, el dos es la terminal de Tallin y el servicio de Aduanas. Todos los transportes de mercancías que llegan de Tallin deben pasar por ahí y mostrar sus papeles antes de que lleguen a nosotros.
– ¿Qué clase de papeles son ésos?
– Documentos de transporte marítimo. Cada cajón y su contenido deben quedar registrados. Luego a ellos les dan uno de éstos, y nos lo enseñan a nosotros aquí.
El hombre le mostró una tira de papel verde brillante con sellos, firmas y las siglas IN.
– ¿Y ustedes comprueban todas las mercancías? -preguntó Annika.
– La mayoría, pero no tenemos tiempo para todas.
Annika esbozó una sonrisa de comprensión.
– ¿Qué les lleva a saltarse ciertos vehículos?
El aduanero resopló.
– Cuando abres la parte trasera de un vehículo y está atiborrada de cajas y cajones desde el suelo hasta el techo, algunas veces sencillamente no puedes con ello. Si vamos a comprobar una carga como ésa, tenemos que llevarlo al número siete, a la zona de los contenedores, descargarlo todo y sacar las cosas con una carretilla elevadora. Algunos oficiales de aduanas tienen licencia para manejar carretillas elevadoras, pero no todos.
– Claro, es lógico -dijo Annika.
– Luego están los camiones precintados, que son los que cruzan Suecia con los compartimentos de carga sellados. Nadie puede extraer, añadir ni cambiar ninguna porción de la carga hasta que el transporte llegue a su destino.
– ¿Ésos son los que están marcados con las letras TIR?
El hombre asintió con la cabeza.
– Existen otras clases de sellado, pero TIR es la más conocida.
Annika señaló.
– ¿Y qué hacen todos esos camiones aquí?
Se volvió y miró hacia el aparcamiento.
– Es el cargamento con destino a los países bálticos en espera de envío, o el que ya ha sido autorizado en la Aduana y que se distribuirá por toda Suecia.
»Allí están las mercancías camino del Báltico que esperan un barco, o cosas que ya han resuelto su papeleo aduanero y ahora aguardan su transporte en Suecia.
– ¿Se alquila el espacio?
– No, simplemente aparcas el camión. En realidad, nadie está al tanto de lo que hay aquí. Ni por qué. Ni por cuánto tiempo. Podría ser cualquier cosa.
– ¿Como de vez en cuando cartón de cigarrillos de contrabando?
– Muy probablemente.
Se sonrieron el uno al otro.
– Muchas gracias por su tiempo -dijo Annika.
Caminaron juntos hasta la entrada del Frihamnen. Cuando se encontraban junto al escenario del crimen, se encendieron las luces, arrojando su despiadado resplandor sobre la zona.
– Una historia trágica, sin duda -dijo el oficial de aduanas-. Chicos jóvenes, de apenas veinte años.
– ¿Qué aspecto tenían?
– Esos chavales parecían no tener idea de lo que era la ropa de invierno. Debían de estar helados: sólo vestían chaquetas de cuero y tejanos. Ni sombrero ni guantes. Y zapatillas deportivas.
– ¿Y en qué posición estaban?
– Uno casi encima del otro, los dos con un agujero en la cabeza.
El oficial se golpeó en la coronilla.
– ¿Nadie oyó nada? ¿No hay vigilantes nocturnos?
– Hay perros en todos los almacenes, salvo en el ocho, que está vacío. Ellos ladran como locos si alguien intenta entrar. Los robos y hurtos han disminuido notablemente desde que trajeron los perros; pero no son muy buenos como testigos oculares. En realidad no sé si alguien oyó los disparos. Soplaban vientos huracanados.
Intercambiaron tarjetas y algunas breves frases de cortesía. Annika caminó deprisa hacia la parada del autobús, cerca de la señal que indicaba a Tallin, Klaipeda, Riga y San Petersburgo. Tenía tanto frío que le castañeteaban los dientes. La soledad la envolvía, pesada y húmeda. En la marquesina del autobús, no era más que otra figura gris recortada contra el gris del fondo. Aún era demasiado temprano como para volver al periódico, pero demasiado tarde para ir a casa, y tenía una sensación de vacío tan grande que le impedía pensar.
Cuando el autobús número 76 apareció de repente detrás del edificio administrativo de la Svex, ella actuó llevada por un impulso. En vez de tomar el 41 de vuelta a Kungsholmen, se dirigió hacia Gamla Stan. Se bajó en Slottsbacken, cerca del palacio, y atravesó las callejuelas hacia Tyska Brinken. Había dejado de llover, el viento había amainado. El tiempo parecía haberse detenido alrededor de aquellas casas de piedra; el rumor del tráfico desde Skeppsbron había disminuido y los adoquines helados amortiguaban sus pasos. Se hizo de noche rápidamente, y cambiaron los colores a la dorada luz de las farolas de hierro, reducidos a los limitados círculos de los focos. Negro forja. Ocre rojizo. Cristales soplados artesanalmente centelleaban bajo los marcos de las pequeñas ventanas cuadriculadas. Gamla Stan era otro mundo, otro tiempo, un eco del pasado. Naturalmente, Anne Snapphane había logrado llegar a tener un ático cerca de la iglesia alemana. Lo tenía subarrendado, pero aun así valía la pena.
Estaba en casa, preparando pasta.
– Coge un cuenco. Hay suficiente para las dos -dijo tras hacer pasar a Annika y cerrar la puerta tras ella-. ¿A qué debo el honor?
– He estado por ahí, he ido a ver el Frihamnen.
Annika se sentó en una silla bajo el techo inclinado de la pequeña cocina; respiró la calidez y los vapores que llegaban desde la cazuela de pasta. La sensación de inutilidad se desvanecía a medida que el vacío se llenaba con las subidas y bajadas de la charla de Anne Snapphane. Annika respondía con monosílabos. Se sentaron una frente a la otra y aderezaron los tallarines con mantequilla, queso y salsa de soja. El queso se derritió semejando tenaces tentáculos en forma de cintas. Annika hacía girar su tenedor en la pasta mirando a través de la colmena de cristal que formaba la ventana. Techos, chimeneas y terrazas creaban un conjunto de contornos negros recortados contra el azul profundo del cielo invernal. De repente se dio cuenta del hambre que tenía y comió hasta quedarse sin respiración, bebiendo coca-cola en un gran vaso de cerveza.
Читать дальше