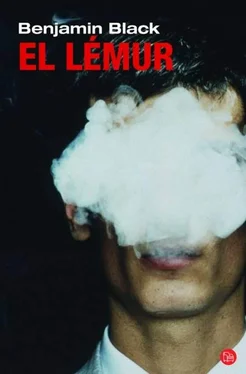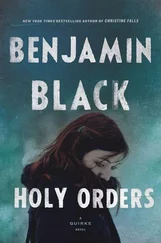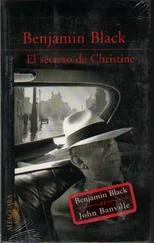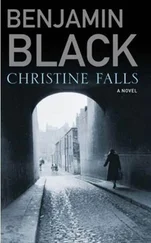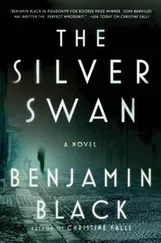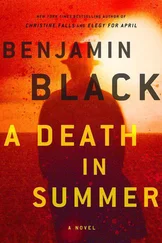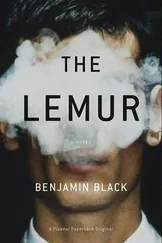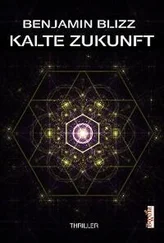Todo esto se lo contó mientras paseaban por el parquecito con la gélida neblina del invierno. Cuando quiso él contarle algo acerca de sí, ella le respondió de plano:
– Ah, pero yo ya sé quién eres; llevo años leyéndote -él sospechó que se había puesto colorado.
Ahora, cuatro meses después, su historia de amor iba de capa caída, sin que él acertase a saber por qué. A su manera la amaba, y creía que ella le amaba a él, aunque por alguna razón que a ambos escapaba no era ninguno de los dos capaz de aferrar al otro con fuerza suficiente. Era posible que, para él y para ella, fuese una manera que no llegaba a ser suficientemente directa, y por eso era como si ambos se esquivasen mutuamente dando bruscos volantazos. Por otra parte, a ella le producía resentimiento el secretismo que Glass había impuesto en su relación -ésa era la palabra que él empleó una vez para describir lo que sucedía entre ellos, un secreto, y ella no lo había olvidado nunca, ni se lo había perdonado-, pues a él le daba pánico lo que sucedería si su mujer, o, peor aún, su suegro, llegasen a tener conocimiento de la aventura. No es que fuese la primera vez que había sido infiel a Louise, ni tampoco era Louise un dechado de fidelidad. Los Glass tenían un tácito acuerdo entre ellos, ante todo civilizado, y Glass deseaba que siguiera estando plenamente vigente. Había ciertas normas de obligado cumplimiento, la primera de las cuales consistía en observar una discreción absoluta. Louise no deseaba tener noticia de sus aventuras y, menos aún, de manera enfática, deseaba saber nada de ninguna aventura que entrañase algo que semejara, dejando a un lado todas las dudas y reservas, el amor, la cosa en sí, caso de que realmente existiera.
– Adelante, sigue -le dijo Alison, y se dispuso a reír de nuevo-. Me podrías contar qué es lo que hay, digo yo…
Su presunta desventura ante las dificultades que presentara el mundo era una de las cosas que ella había afirmado amar más en él. Esto a él siempre le causó perplejidad, y aunque nunca llegara a decirlo también le irritó, al menos un poco, ya que siempre se había considerado un tío competente, o más incluso que competente. Ahora, al terminar de hablarle de Dylan Riley, de contarle al menos por encima una parte de lo ocurrido, ella se echó a reír y sacudió la cabeza.
– ¿Por qué lo llamas el Lémur? -le preguntó-. Ah, por cierto: el Lémur no es un roedor.
– ¿Cómo lo sabes?
– Cuando era estudiante, me gustaba mucho la zoología. El nombre proviene del latín, de la palabra «lémures», que significa fantasmas, espectros.
– De todos modos, es esa clase de tipo: alto, desgalichado, con el cuello largo, los ojos negros y relucientes, iguales que los de mi querido hijo adoptivo.
– Se te olvida -dijo Alison de plano- que no he tenido la oportunidad de saber cómo tiene los ojos tu querido hijo adoptivo, así como desconozco cualquier otra parte de su anatomía. No tengo ni idea de la pinta que tiene.
Glass no respondió a esta observación: ¿en qué circunstancias podía ella imaginar que algún día le sería posible presentarle a David Sinclair? De pie, ante la barra, junto a ellos, había un par de corredores de bolsa que parecían la viva caricatura del tipo asiduo en Wall Street; hablaban ruidosamente de fondos de inversión garantizados. Uno de los dos gastaba tirantes rojos -¿es que los corredores de bolsa aún llevaban tirantes rojos?- y tenía la cabeza grande, cuadrada, como una pieza de carne de ternera.
– Yo de todos modos tengo la impresión -dijo Glass- de que el Lémur sí ha averiguado esto y sabe de nuestra existencia. ¿Estás segura de que no llamó?
– Oye, ¿de veras crees que lo habría olvidado?
Él miró el interior de su vaso.
– Tal vez prefirieses no decírmelo. Es decir -añadió deprisa-, a lo mejor habrías preferido ahorrármelo.
– ¿Ahorrártelo? -ella rió con incredulidad-. Bueno, pues te aseguro que no llamó. Y te aseguro que no es eso lo que yo quisiera. Ahorrártelo, claro está -dicho lo cual se terminó la copa. El corredor de bolsa de la cabeza carnosa la miraba especulativamente-. Ahora -añadió-, si no te importa, me vuelvo al trabajo.
Él cogió un taxi para subir a la parte alta de la ciudad, e hizo el trayecto mirando por la ventanilla sin ver nada, a medida que los edificios empapados iban quedando atrás. Tenía hambre, pues en el bar no se había tomado nada más que dos martinis, el famoso almuerzo líquido de los neoyorquinos. Pensó en hacer un alto en el Caballo Sangrante, pero decidió que no tenía ganas de verse con el gentío, ni de encontrarse con la mueca del maître dispuesto a aceptar un soborno.
Aunque jamás lo hubiese reconocido, a Glass le atemorizaba su suegro. El suyo era un miedo en clave menor, un miedo difuso, de la variedad que se suele presentar a las cuatro de la madrugada, siempre al acecho, como el miedo a la muerte, una luz piloto que destellara sin cesar en su interior. El Gran Bill propagaba opiniones notoriamente contundentes sobre la santidad de los votos matrimoniales. Se las ingenió en su día para lograr que el Vaticano procediera a la anulación de su breve y estelar unión matrimonial basándose en motivos puramente técnicos, mientras su segunda esposa, la amazona conocida como señora Claire, se dio oportunamente un castañazo fatal, y aunque Nancy Harrison lo había abandonado veinte años antes él seguía considerándose casado con ella. ¿Qué no llegaría a hacer el Gran Bill si se enterase de la más reciente de las faltas de su yerno? En el pasado habían tenido algunos roces que Glass logró suavizar, gracias en parte a la aquiescencia de su esposa, siempre con los labios apretados en tales tesituras, pero Alison O'Keeffe, estaba seguro de ello, llegado el día habría de ser harina de otro costal. ¿Qué podía hacer?
Cuando salió del ascensor en la planta 39 oyó que el teléfono sonaba en su despacho. Manipuló la llave con torpeza, la introdujo en la cerradura y se abalanzó sobre la mesa para coger a tiempo la llamada. ¿Qué será, se dijo, lo que resulta tan irresistible e imperativo en un teléfono que suena?
– Por Dios -le dijo Louise-, ¿dónde te habías metido? -él murmuró la consabida excusa del almuerzo, y en el acto, como si fuese su merecido, un regusto ácido, a ginebra, le ardió en la garganta-. Te han estado llamando. Al menos un par de veces.
– ¿Quién?
– Un tal capitán Ambrose.
Desconcertado, Glass frunció el ceño y miró la pared transparente del despacho y los profundos cañones que formaban los edificios. ¿Por qué iba a llamarle un oficial del ejército? Entonces cayó en la cuenta: joder, debe de ser un policía. Ay, ay, ay.
– ¿Y qué quería?
– Al parecer, han asesinado a alguien.
A lo lejos, un helicóptero del tamaño de una mota de polvo flotaba revoloteando como un mosquito sobre un solar en construcción, con un cable o algo así que lo unía, tenso y recto, como una probóscide, al tejado de un rascacielos.
– ¿Asesinado? -dijo con un hilo de voz.
– Sí. Asesinado. ¿Se puede saber en qué demonios te has metido?
La comisaría de policía, si es que ése era su nombre -¿qué otra cosa podía ser? ¿Un cuartel general, un cuartelillo acaso?-, era igual que las de las películas. A John Glass lo condujeron por una sala espaciosa, de techo bajo, con bastante ruido ambiente, repleta de mesas y de minúsculos despachos, en la que mucha gente en mangas de camisa, unos de uniforme y otros no, iban de un lado a otro con gran resolución, llevando documentos y vasos de papel llenos de café, gritándose unos a los otros. Glass se paró a pensar con despreocupación en que, si se viese por medio de una toma cenital, todo aquel barullo aparentemente desordenado, como si obedeciera sólo al azar, se resolvería en una serie de patrones, formándose y reformándose figuras como las de un musical de Busby Berkeley. Todos parecían destilar aburrimiento o malhumor. A las mujeres, en su mayoría rubias teñidas, se les notaban las ojeras; se movían con lentitud, como si no hubiesen dormido la noche anterior, y tal vez no hubiesen dormido, pues a Glass le daba más de una vez la impresión de que todas las mujeres trabajadoras de Nueva York eran madres solteras, o divorciadas, o abandonadas. Aquella sala de gran tamaño presentaba en cierto modo un aire familiar, algo más que el mero recuerdo de incontables películas de cine negro, y al cabo de dos minutos lo entendió: semejaba con toda exactitud la redacción de un periódico.
Читать дальше