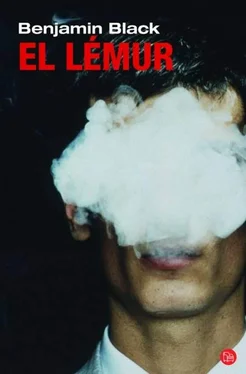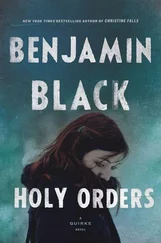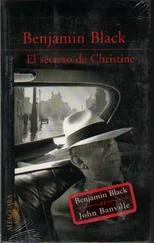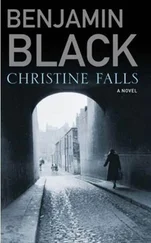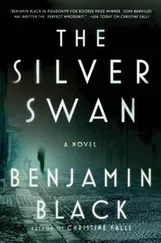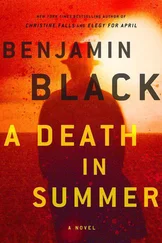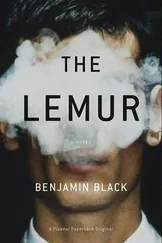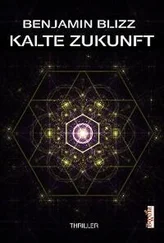– ¿Sabe una cosa? -dijo Cleaver-. Eso del chantaje con Riley… No iba en serio. A él no le interesaba el dinero. Era usted quien le interesaba, o más bien lo que él creía que estaba haciendo usted con su reputación.
Glass no dijo nada. Sabía que era cierto, luego ¿qué iba a decir?
Cleaver sonrió.
– Tiene usted toda la pinta, si quiere que le diga lo que pienso -dijo-, de ser un hombre que está a punto de causar gravísimos problemas -por fin había descartado la parodia del juglar en blanco y negro-. ¿Será necesario que le aconseje que vaya con tiento, que tenga cuidado, que no se descuide?
Glass miraba con los ojos entornados el avance de la nube cargada de lluvia.
– Quiero que me haga un favor -dijo.
– Yo por un colega haría cualquier cosa.
– Si todo esto termina en nada, si no consigo llegar a ninguna parte, si me lo impiden, si no vuelve a tener noticias de todo esto, no se quede de brazos cruzados. Siga investigando, publique todo lo que descubra. No se preocupe por Mulholland, ni por lo que pueda hacer. Usted continúe.
Cleaver sonreía a medias, con las cejas enarca^ das y la cabeza ladeada.
– Eso es lo que hacemos, amigo mío. Siempre -dijo-. Hay que continuar hasta el final -le tendió una mano-. Buena suerte.
Media hora después, cuando Glass llegó al apartamento con vistas a Central Park, vio las sombras verticales como columnas transparentes en aquellas estancias de altos techos. La nube que envolvía el cielo de la ciudad había liberado su carga de lluvia y había seguido su rumbo, y el sol volvía a lucir en las calles, aunque en el interior de la casa persistía una penumbra melancólica, vaga como un recuerdo. Glass se internó en un silencio que parecía pegársele a la piel como si fuese de gasa.
– ¡Todos a cubierta! -murmuró como hacía siempre, pero sin que nadie le oyese.
En la biblioteca se encontró a su suegro, sentado en el centro del sofá blanco, con la espalda igual de recta que siempre, la cabeza erguida, en la pose de un anciano de la tribu, las grandes manos con manchas hepáticas apoyadas en ambas rodillas y los pies cómodamente calzados con unos zapatos hechos a mano, plantados uno junto al otro en el suelo de parqué abrillantado. Glass se dijo que ojalá pudiera darse la vuelta y largarse por donde había venido, para regresar a un tiempo anterior a la visita que el Lémur le hizo en su despacho, anterior a la llamada del capitán Ambrose, anterior a la tarde en que conoció a Cleaver, antes de que nadie hubiese muerto.
El anciano se sobresaltó y lo miró sin mover un ápice la cabeza, desplazando tan sólo los ojos.
– ¿Qué es lo que quieres? -le preguntó.
Glass se sentó frente a él en un delicado sillón de estilo Regencia, con una tapicería de seda, a franjas, y unas patas curvadas y rematadas en zarpas de león.
– Lo que quiero -dijo- es saber la verdad sobre Charles Varriker.
El anciano soltó una carcajada que derivó en una tos con flema.
– Se supone que has de escribir la historia de mi vida, no la de Charlie Varriker.
– Tú le odiabas. Quiero saber por qué.
Se encogió de hombros.
– ¿Y qué más da, en el supuesto de que eso fuese cierto? Era un hombre bueno, pero lo malo es que era demasiado bueno. Ése debía ser mi papel; era yo el que tenía que resultar virtuoso, a pesar de todos los pesares. Pero Charlie era mejor. Charlie era un hombre verdaderamente virtuoso. De un modo antinatural. Y eso me jodía, cómo no.
– Y por lo tanto tuvo que morir.
El Gran Bill no le estaba escuchando. Miraba en derredor con evidente intranquilidad.
– ¿Crees que podrías prepararme una copa? -preguntó-. La verdad, creo que necesito una copa.
A lo lejos, más allá del vestíbulo, Glass oyó el susurro del ascensor, que acababa de arrancar; alguien lo había llamado, había cobrado vida propia. Entró en el comedor y sirvió un trago de Bushmills en un vaso con hielo para volver con él a la biblioteca y pasárselo a su suegro. El viejo sostuvo el vaso con ambas manos y bebió con avidez, con lo que tintinearon los cubos de hielo, y entonces se recostó en el sofá, secándose los labios con el dorso de los dedos.
– ¿Qué es lo que me acabas de decir sobre la muerte de Charlie? -preguntó-. Todo lo que sé es que fue pecado, fue delito, y yo no se lo perdono.
– ¿Lo mataste tú? -preguntó Glass.
Por un instante dio la impresión de que el Gran Bill no le hubiese oído. Entonces desplazó de nuevo los ojos fatigados y miró a su yerno durante largo rato, con total inexpresividad.
– ¿Se puede saber de qué estás hablando, idiota hijo de puta? -dijo al fin en voz comedida-. ¿Matarlo? ¿Por qué iba yo a matarlo?
– Eso no lo sé. Porque lo odiabas.
– Fue él quien se mató, por Dios. Él sólito. Se pegó un tiro en el ojo, y lo hizo con mi pistola. Maldita sea, ya te lo dije.
– Sí, ya lo sé. Pero es que de esa misma forma asesinaron a Dylan Riley. Con una Beretta. Un disparo en todo el ojo.
– ¿Cómo? -el anciano negaba con la cabeza-. No entiendo qué… ¿Qué es lo que pretendes decir?
El ascensor había vuelto a arrancar; se oyó el remoto traqueteo de su ascenso. Glass llevaba un rato preguntándose dónde podría estar Clara, la criada. Tal vez fuese ella, que regresaba de la tienda.
– Dylan Riley -dijo Glass-, el investigador que contraté para que trabajase conmigo. Le pegaron un tiro exactamente de la misma forma que a Varriker, en pleno ojo, y con una Beretta. Creo que eso tuvo que ser cosa tuya. Creo que tú mataste a Varriker, y creo que Riley a saber cómo lo descubrió, y que por eso tuviste que matarle a él también. O tal vez le encargaras a alguien el trabajito, a lo mejor tuviste que pedir un favor a uno de tus viejos amigos de la Compañía. ¿Es eso lo que sucedió?
Cuando llegaron a la estancia Louise y su hijo, Glass experimentó un momento de súbito retroceso a su adolescencia, un flash-back tan puro como incongruente, por revivir de pronto el instante en que él y su madre, en una tarde de la que no creía guardar recuerdo, entraron en una estancia exactamente de ese modo, con los paquetes de las compras, charlando, con el fresco aire vespertino aún pegado a la piel, con todas las fragancias primaverales de los árboles recién brotados, de la lluvia en las aceras, el aire delicado, empapado, el azul petróleo de abril. Cerró los ojos un instante. ¿Por qué no callarse en ese momento, por qué no sacar partido de lo que ya se había dicho, ahora que el Gran Bill parecía completamente extraviado en medio de su desconcierto, y dejar que todo aquello quedara como estaba, olvidar lo que creía saber, dejar que los muertos se las ingeniaran como buenamente pudiesen? Si siguiese adelante, no le iba a quedar más remedio que destruir el mundo que tanto habían trabajado Louise y él por mantener intacto a toda costa, hacer añicos el complicado joyero que era a la vez contenedor y adorno de su vida. ¿Era eso lo que en verdad deseaba?
El Gran Bill se puso en pie trabajosamente. La mitad del whisky se le derramó en la alfombra.
– Lou -dijo en voz alta, quejumbrosa, como si ella se hallara mucho más lejos de lo que en realidad estaba-, ¿tú sabes de qué me está acusando este individuo? -concentró una mirada de furia en su yerno-. ¡Anda, díselo si te atreves!
Louise se había quedado inmóvil en el centro del salón. Llevaba un abrigo verde, corto, sujeto a la cintura, y su sombrero de Philip Treacy, con unas hilachas como el algodón de azúcar. Se había puesto blanca como el papel. Miró rápidamente a su padre, miró a Glass y repitió la operación, estudiándolos a fondo, valorando la situación, calculando. David Sinclair, que ese día tenía toda la pinta de un sacerdote joven, muy atildado, con un traje negro, de seda, y un polo blanco, tomó de sus manos las bolsas de las compras y las dejó junto con las suyas en una mesa baja, cerca de la chimenea, para regresar en el acto con una sonrisa ansiosa, ávido de todo lo que pudiera suceder a continuación.
Читать дальше