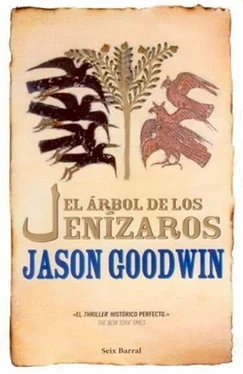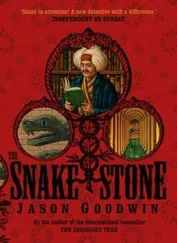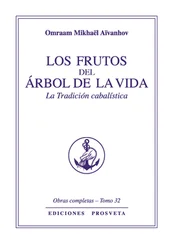Era un negocio perfectamente regulado, considerándolo todo, desde las tierras de pasto balcánicas a los puestos del mercado, en un constante trajín de pedidos, inspecciones, compras y encargos. Y, como en toda actividad que necesita incesante supervisión, había abusos.
El cadí del mercado de la Kerkoporta ocupaba su puesto desde hacía veinte años y se había ganado una reputación de severidad. Un carnicero que usara falsas pesas era colgado en la puerta de su propia tienda. A un verdulero que mintiera sobre la procedencia de su fruta le cortaban las manos. Otros, que habían engañado a un cliente, quizás, o evitado los canales oficiales para procurarse mercancía, se veían obligados a llevar un ancho collar de madera durante unas semanas, o pagar una fuerte multa, o ser clavados por la oreja a la puerta de su propia tienda. El mercado de la Kerkoporta se había convertido en un prototipo de comercio honesto, y se suponía que el cadí lo hacía todo con la mejor de las intenciones.
Los comerciantes lo consideraban demasiado riguroso, pero estaban divididos en cuanto a la mejor manera de tratar con él. Una minoría estaba a favor de reunirse para elaborar alguna queja contra él de la que fuera improbable que se recuperara; pero la mayoría se encogía de hombros y aconsejaba paciencia. El cadí, sugirieron algunos, estaba simplemente fijando su precio. ¿Acaso un ambicioso vendedor de alfombras no se pone lírico sobre los colores y cualidades y rareza de su mercancía, como un preludio a la negociación? ¿Acaso un joven luchador no emplea toda su fuerza en el combate, en tanto que el hombre de más edad sólo utiliza aquella que realmente necesita? «Llegará el momento -afirmaban- en que el cadí empezará a ceder.»
El sector partidario de la acción pensaba que ese hombre era diferente. Los realistas, en cambio, decían que era humano. Y las mentes más sutiles de todas observaban tranquilamente que el cadí tenía dos hijas. La mayor, que se acercaba a la edad de contraer matrimonio, era considerada muy hermosa.
La caída del cadí, cuando finalmente se produjo, fue silenciosa e irrevocable. El rumor de la belleza de su hija era totalmente correcto; la muchacha era también dócil, piadosa, obediente y diestra. Eran estas cualidades las que provocaban la agonía mental del cadí, mientras trataba de elegir un marido para ella. Amaba a su hija y deseaba lo mejor para ella; y justamente porque era tan buena, él se había vuelto tan exigente. Y precisamente porque era tan exigente, acabó decidiéndose por un conocido maestro de la madrasa central, un soltero procedente de una excelente y acaudalada familia.
La fortuna del cadí no era en absoluto adecuada para proveer a su hija con la hermosa dote y las memorables festividades de boda que la familia del novio solía proporcionar a sus propias hijas. A ellos no les importaba, naturalmente; pero sí atormentaba al cadí. La causa de este tormento fue adivinada por la casamentera, una vieja y astuta dama que mascaba betel y llevaba una pulsera de oro por cada unión que había negociado satisfactoriamente. Tintineaban como un manantial cuando ella se movía. Y se movía mucho: es decir, visitaba casi todas las casas del barrio de forma bastante regular, y en una de esas visitas los comerciantes de la Kerkoporta se enteraron del problema del cadí.
El asunto fue manejado con delicadeza.
Por arreglar una espléndida boda, y contribuir todos a proporcionar a la muchacha una generosa dote, los comerciantes no le pidieron al cadí nada a cambio. Pocos mercados estaban tan bien atendidos como el de la Kerkoporta por su cadí, que había traído tanto orden, regularidad y honestidad en el negocio que incluso un extranjero, como era bien sabido, podía hacer sus compras allí con absoluta confianza. Nadie tendría por qué saber siquiera que la dote y la fiesta eran un obsequio del mercado al juez.
No se dijo nada. No se hicieron tratos, Dios nos libre. El cadí continuó haciendo su trabajo con rigor, como antes. Ni siquiera se mostró especialmente agradecido.
Estaba simplemente fatigado. Ser honesto era cansado, pero no era tan agotador como seguir cargando con lo que él sabía: que se había dejado favorecer por los comerciantes a los que era deber suyo regular.
Continuó instalado en el mercado, viendo casos, investigando abusos, desaprobando a los demandantes y reservándose su opinión. Pero ya no castigaba las transgresiones con tanta severidad. Ya no le preocupaba realmente si los comerciantes engañaban a sus clientes, o no. Si encontraba oro en su bolsa, o una oveja recién sacrificada le era entregada en su puerta, eso no provocaba en él ni gratitud ni indignación.
A fin de cuentas, tenía otra hija.
Los asnos golpeaban los adoquines con sus pequeños cascos. Los carros de dos ruedas traqueteaban y se balanceaban tras ellos, con un ruido como de guijarros que rodaran. Los tenues rayos de luz del farol trazaban garabatos en las lisas paredes.
Catorce. Quince. Dieciséis.
Murad Eslek levantó una mano. El portero de noche asintió con la cabeza e hizo que la barrera se balanceara suavemente encajándola en el bloque de madera del otro lado de la verja, cerrando la calle.
Eslek dio unas breves gracias y siguió a sus carros hasta la plaza.
Sesenta o setenta carros tirados por asnos se abrían paso a través de las estrechas aberturas, discutiendo su prioridad con una docena más o menos de carros de muías, de un tamaño mayor, un rebaño de ovejas que no dejaban de balar y unos vendedores ambulantes que seguían llegando. El espacio disponible estaba comprimido por los vacíos puestos que Eslek y sus hombres habían estado levantando durante las últimas dos horas, cada uno de ellos rematado por una lámpara. El carro número ocho, observó Eslek, había sobrepasado su puesto. Inútil tratar de volver atrás; tendría que dar toda la vuelta y hacer un segundo intento cuando los demás se hubieran apartado. Uno de los puesteros, envuelto en una manta de caballo sujeta con una cuerda, exigía saber dónde se encontraba su entrega. El carro número cinco había sido arrastrado por una erupción de carros de mulas que llegaban de la ciudad. Eslek apenas conseguía distinguirlo, con su alto montón de jaulas de aves de corral balanceándose peligrosamente. Pero, en su mayor parte, todo estaba en su lugar.
Comenzó a ayudar a descargar el primer carro. Ces tos de berenjenas, bolsas de arpillera con patatas y bushels de espinacas cayeron con ruido sordo en el establo. Cuando casi estuvo todo acabado, Eslek se dio la vuelta y empezó la misma rutina con el carro de detrás. El truco consistía en terminar de descargar simultáneamente, mantener el tren de carros junto y avanzar con orden. De lo contrario, todo iría de un lado para otro y no habría descanso hasta la salida del sol.
Se precipitó a través de la plaza hacia el carro de las aves de corral. Tal como se temía, había quedado encajado detrás de un carro de muías cargado con sacos de arroz, y nadie prestaba atención a los gritos del conductor. Eslek agarró el ronzal de la muía e hizo una señal con el brazo al conductor, que se encontraba de pie en el carro, trasladando los pesados sacos a los brazos de un hombre que estaba en el suelo.
– ¡Eh! ¡Eh! ¡Espera!
El conductor le lanzó una mirada y se dio la vuelta para coger otro saco. Eslek tiró del ronzal de la muía hacia atrás. El animal trató de levantar la cabeza, pero en vez de ello decidió dar un paso atrás. El carro pegó una sacudida y el conductor, desequilibrado, se balanceó hacia atrás con un saco en sus brazos y cayó de culo pesadamente.
El dueño del puesto sonrió y se rascó la cabeza. El conductor saltó del carro hecho una furia.
– ¿Qué diablos?… Ah, ¿eres tú?
Читать дальше