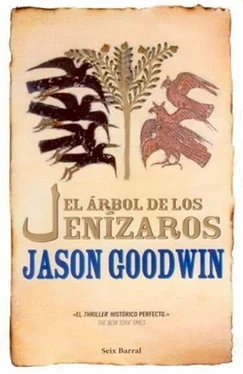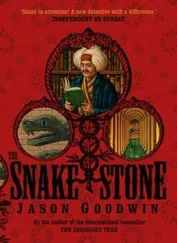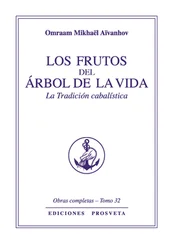– ¿Y la torre?
– Sí, la comprobé. La puerta de la que me hablaste sigue con la cadena puesta. He estado allí durante una hora.
– Humm. Hay otra puerta, no obstante, a la que se llega por el otro lado. En un piso inferior. Mejor que le vaya a echar una ojeada. Tú quédate aquí y mantén los ojos bien abiertos, pero si no estoy de vuelta dentro de media hora, trae a algunos de tus muchachos y venid a buscarme.
– ¿Así de fácil? Espera un momento, haré que alguien vaya contigo.
– Sí -dijo Yashim-. ¿Por qué no?
Le llevó sólo unos minutos llegar hasta el parapeto. El mozo que Eslek había encontrado caminaba indiferentemente detrás de Yashim, pero éste se sentía contento de su presencia. El recuerdo de la oscura escalera que conducía a aquella vacía cámara aún le hacía temblar. Desenganchó la cadena, y una vez más aplicó su hombro contra la puerta.
El mozo protestó.
– Creo que no deberíamos entrar ahí. No está permitido.
– A mí, sí -dijo Yashim secamente-. Y tú vienes conmigo. Vamos.
Estaba oscuro esta vez, pero Yashim sabía adonde iba. En lo alto de la escalera se puso un dedo sobre los labios y empezó a bajar. La tekke estaba tal como la había dejado el día anterior. Probó la puerta; seguía cerrada. El mozo permanecía nervioso al pie de la escalera, mirando a su alrededor con aprensión. Yashim se acercó al cesto y abrió la tapa. La misma colección de platos y copas. Aún no había ningún cadete.
Yashim se enderezó.
– Venga, vamos a regresar -dijo.
El mozo no necesitó que se lo dijeran dos veces.
El effendi le había dicho que mantuviera los ojos bien abiertos, y Eslek había estado haciendo justamente eso durante varias horas. No estaba seguro de lo que buscaba, o de cómo lo reconocería cuando lo hallara. Algo fuera de lo corriente, quizás, había sugerido Yashim. O algo tan corriente que nadie le echaría una segunda mirada… excepto, le había explicado también Yashim, quizás el propio Eslek. Éste sabía dónde iba cada cosa, y a quién podía esperarse en un mercado del viernes.
Se rascó la cabeza. Todo era muy habitual. Los puestos, la multitud, los malabaristas, los músicos. Siempre era así. Como era viernes, el mercado estaba más concurrido. ¿Qué había pasado que no hubiera sucedido cualquier día de la semana? El hombre de las albóndigas le había regalado un desayuno gratis. ¡Eso no te ocurre cada día! Pero ¿algo siniestro? Eslek sonrió ante esa idea.
La sonrisa se esfumó. Pensar en las albóndigas le había hecho recordar algo.
Trató de acordarse. Se había sentido hambriento, sí. Y había visto antes que nadie que las albóndigas estaban hechas, ¿no es verdad? Había visto todo eso con el rabillo del ojo mientras robaba un dado de pan…
Eslek levantó la barbilla. El pequeño dado de pan. Nadie lo había observado. No había nadie que sirviera aquel puesto, y el perrito no paraba de dar vueltas para hacer girar el espetón. Algo que no había visto nunca, al menos en el mercado. Pero ¿y qué? El effendi no se habría referido a algo tan trivial, ¿verdad?
Decidió echar otra mirada. Mientras se abría paso entre la multitud, descubrió al vendedor de albóndigas con el cuchillo en una mano y un pan de pita en la otra, sirviendo a un cliente. Pero estaba mirando hacia el otro lado. Cuando Eslek llegó junto a él, estaba aún de pie, como paralizado, y el cliente estaba empezando a gruñir:
– Dije que quería la salsa.
El vendedor se dio la vuelta con una mirada de asombro en su cara. Luego bajó los ojos hacia el cuchillo y el pan que tenía en sus manos, como si no estuviera seguro de por qué estaban allí. Su cliente se alejó con un bufido.
– Déjelo. La vida es demasiado corta.
El hombre de las albóndigas pareció no haber oído. Volvió la cabeza y de nuevo miró por encima de su hombro.
Eslek siguió su mirada. El perrito continuaba trotando en la rueda, con la lengua fuera. Pero no fue tanto el perro abandonado lo que llamó la atención de Eslek como la carne que colgaba del espetón. Había sido atada con fuerza para que se mantuviera una vez que el calor la afectara; pero como no había nadie por allí para rociarla, estaba empezando a encogerse. El bulto de carne estaba poco a poco deshaciéndose, endureciéndose, revelando a Eslek la forma de la bestia que antaño había sido. Dos de sus patas, que se desgajaban del sorprendentemente esbelto tronco, eran gruesas; las otras dos eran más pequeñas, marchitas, como en una actitud de plegaria. Podía haber sido una liebre, excepto que era diez veces mayor que cualquier liebre que Eslek hubiera visto en su vida.
El vendedor de albóndigas debió de haberlo observado, porque de repente dijo:
– No entiendo lo que está pasando. No ha aparecido nadie en ese puesto en toda la mañana, al menos desde que yo he venido. El perro debe de estar reventado. -Tragó saliva, y Eslek pudo ver cómo su nuez de Adán subía y bajaba-. ¿Y qué diablos hay en el espetón?
Eslek sintió que se le erizaban los pelos de la nuca.
– Te diré una cosa, compadre -gruñó-. Tan seguro como que estoy aquí que no es carne halal.
Levantó una mano hacia su amuleto y lo agarró con fuerza. El vendedor de albóndigas empezó a murmurar algo. Estaba rezando, comprendió Eslek, desgranando los noventa y nueve nombres de Dios mientras contemplaba con horror el tronco y los miembros de un ser humano, reventándose y ennegreciéndose sobre las ardientes brasas.
Yashim no oyó los gritos hasta que se encontraba casi fuera de la torre. Él y el mozo que lo acompañaba se quedaron de pie en el parapeto, tratando de ver más allá del viejo ciprés. En un momento, el espacio que quedaba bajo ellos se llenó de personas intentando escapar, que se atropellaban en el callejón y vociferaban. Oyó que algunos gritaban: «¡El cadí! ¡Id a buscar al cadí!», y una mujer lanzó un grito de horror. Uno de los bastones de madera del malabarista salió por los aires hacia el ciprés, golpeando contra las ramas, mientras la multitud se agitaba alrededor del artista.
Yashim paseó su mirada por la plaza. No tenía sentido tratar de llegar allí, comprendió, mientras seguía saliendo de ella la gente en tropel. Alguien bajo él tropezó y un cesto de verduras salió volando.
– ¡Vete! ¡Vete! -El mozo estaba saltando de un pie al otro.
Pudo ver al cadí enfrentándose a un grupo de hombres que gesticulaban y señalaban. Más allá, a la izquierda, vio que se había formado un círculo, dejando un puesto en medio. Miró hacia abajo. La multitud ya no corría. La gente estaba formando pequeños corrillos, mientras los que estaban más próximos a la boca del callejón se habían dado la vuelta y estiraban el cuello para observar la plaza.
Yashim inició un trote a lo largo del parapeto, bajó por los escalones de dos en dos y se precipitó a través del pasaje. Alguien lo agarró del brazo, pero se zafó de la presa de un manotazo. Regresó a la plaza abriéndose paso entre los grupos de curiosos. Mientras corría hacia el círculo, vio a Murad Eslek que acompañaba al cadí. Los hombres se hacían a un lado para dejarlos pasar. Yashim fue tras ellos.
Una mirada le mostró todo lo que necesitaba saber.
El cadí se había quedado sin habla. El espetón seguía girando; a cada vuelta, uno de aquellos arrugados brazos caía pesadamente hacia el suelo. Yashim se adelantó y puso una mano sobre la rueda. El perrito se desplomó, jadeando.
– Tenemos que sacar las ascuas -dijo Yashim volviéndose hacia Eslek-. Ve a buscar a los mozos, y un carro. Un carro de asnos servirá. Tenemos que sacar este… esta cosa de aquí.
Читать дальше