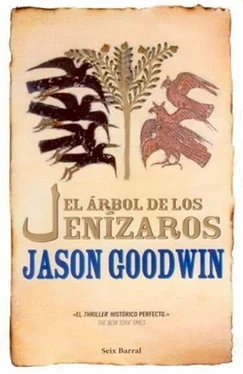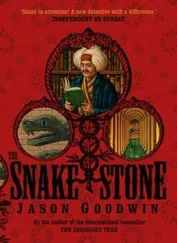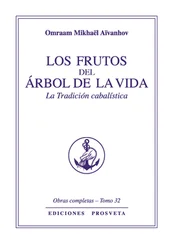¡Cuánto había cambiado Estambul en los treinta años que hacía que la conocía! ¿Era eso lo que le había dicho a Yashim? Había dicho que lamentaba la desaparición de los jenízaros. Bueno, los últimos diez años habían sido particularmente animados. Desde la eliminación de los jenízaros, nada podía contener al sultán excepto el miedo a la intervención extranjera; y el sultán era un modernizador nato. Se había subido a la silla europea más deprisa que nadie. El cambio que había sobrevenido a la ciudad iba más allá de la gradual pero continua desaparición de turbantes y babuchas, y su sustitución por los feces y los zapatos de piel. Aquél era un cambio que Palieski era lo bastante romántico para lamentar, pese a que no creía que se completara durante su vida… aunque sólo fuera porque la gran ciudad seguía atrayendo hacia ella a gente de todos los rincones del imperio, gente que nunca había oído hablar de leyes suntuarias o de cordones de zapatos. Pero cada vez más estaban llegando también personas de fuera del imperio, y en la gradual reconstrucción de Gálata, había curiosidades como el guantero francés, y el belga que vendía champán de mala calidad, instalados en sus tiendecillas provistas de tintineantes campanillas, igual que si estuvieran en Cracovia.
La puerta se abrió y una ráfaga de aire frío penetró en la cargada atmósfera del café. Palieski reconoció también al hombre que entraba, aunque durante un rato no fue capaz de situarlo: un alto y fornido individuo que bordeaba la edad madura y que se distinguía por su capa blanca. Le seguían dos comerciantes europeos que Palieski había visto por allí, pero con los que no había hablado nunca. Le pareció que podían ser franceses.
Los tres hombres tomaron una mesa un poco retrasada respecto de la línea de visión de Palieski, por lo que transcurrió un rato antes de que éste se diera la vuelta y reconociera al serasquier, que se había echado para atrás la capa y aparecía sentado ahora con sus piernas calzadas con botas y estrechamente entrecruzadas, y su casaca gris azulada abotonada hasta el cuello. Estaba jugando con una taza de café, escuchando con una leve sonrisa a uno de sus compañeros, que se inclinaba hacia delante y recalcaba un punto, calmosamente, con ayuda de sus manos. Francés… ¿o italiano?
Palieski se preguntó si tenía tiempo de pedir otra taza de café. Miró colina abajo: las puertas de los baños seguían cerradas, pero otro grupo de hombres cargado con bolsas de ropa se había reunido frente al local, probablemente repitiendo las quejas que ya había oído media hora antes. ¡Limpieza de los baños! ¡Y en un jueves por la tarde! ¡Sacrilegio! ¡Escándalo! Palieski sonrió e hizo una sena al camarero.
Pudo ver que estaban realmente limpiando los baños… Y a fondo también. El respiradero situado en la cima de la cúpula estaba soltando una corona de blanco vapor que se elevaba, se arremolinaba y luego era arrastrado para desvanecerse en el crepúsculo. Captado por los moribundos rayos del sol, el vapor a veces refractaba un arco iris de colores. Muy bonito, pensó Palieski. A continuación apareció un bastón, al que había atado un trapo blanco suelto como para desatascar el respiradero. «Muy eficiente -pensó Palieski-. Si acaban a tiempo, sin duda probaré a darme un baño.»
El camarero le trajo otro café. Palieski se echó para atrás para poder oír la conversación que tenía lugar a sus espaldas, pero apenas pudo percibir unos murmullos debido a la distancia, el burbujeo de las pipas y el siseo de agua hirviente, sumado todo ello al runruneo de las conversaciones en toda la sala. Decepcionado, volvió a mirar por la ventana.
«Qué extraño», pensó. El bastón seguía subiendo y bajando en el agujero, y el trapo ondeaba con él, como una diminuta bandera de señales.
«Vaya con la limpieza», pensó Palieski con curiosidad, y también intrigado.
Y mientras observaba, el bastón, de repente, vaciló y se desplomó a un lado. Inmóvil, formando un ángulo, con su pedacito de tela blanca que ondeaba y gualdrapeaba bajo la brisa vespertina como una señal de rendición.
Yashim había estado soñando. Soñaba que él y Eugenia estaban de pie, desnudos, uno al lado del otro, en la nieve, contemplando un incendio forestal que crepitaba en las copas de los árboles. No hacía frío. A medida que el fuego avanzaba, el calor aumentaba, y la nieve empezaba a derretirse. Gritó: «¡Salta!» y los dos se lanzaron desde el borde de la nieve fundida. No recordaba haber golpeado contra el suelo, pero empezó a correr a través de la plaza en dirección al enorme ciprés. A Eugenia no se la veía por ninguna parte, pero el maestro sopero alargó sus enormes manos y prendió fuego al ciprés con un fósforo. Éste ardió como una exhalación mientras Yashim se aferraba a él, apretando el rostro contra su lisa corteza. Pero cuando trató de apartarse, no pudo hacerlo porque su piel se había fundido y pegado al árbol.
Tosió y trató de levantar la cabeza. Sus ojos se abrieron. Parecía como si los tuviera cubiertos por una película. Su visión era borrosa. Hizo un nuevo esfuerzo por levantar la cabeza, y esta vez su mejilla se pegaba a la dura superficie del banco de masajes, donde yacía en un charco de su propio sudor. Intentó bajar al suelo.
Sintió un dolor sordo en los pies, y tardó unos momentos en darse cuenta de que sus plantas ardían al tocar el suelo de piedra. Volvió a sentarse en el banco, levantó las piernas y miró a su alrededor. Allí no había nadie más.
El vapor brotaba del suelo como si fuera en furiosas oleadas, que se entremezclaban para formar una niebla que se hacía más espesa al acercarse a la cúpula. Yashim descubrió que le costaba respirar: el aire era tan caliente y húmedo que cada respiración se introducía en su garganta como si fuera un trapo, y no le traía ningún alivio. Con una pesada mano se quitó el sudor de los ojos.
Sentía la niebla como si fuera algo curiosamente íntimo, como si fuera en realidad un problema de sus ojos, y esto parecía desorientarlo. Alzó la cabeza y miró a su alrededor, buscando las puertas. Descubrió sus zuecos de madera junto al banco de masajes. Metió los pies en ellos y permaneció de pie un momento oscilando, apoyándose en el banco; y entonces, como un hombre que se abre camino con esfuerzo a través de la nieve, avanzó tambaleándose hacia la puerta. Se dejó caer contra ella, tanteando en busca de un pomo. Pero la puerta era tan lisa como las paredes.
No había ningún pomo.
Yashim golpeó con los puños, incapaz de gritar, su respiración brotando como un llanto a través de sus dientes. No vino nadie. Una y otra vez se lanzó contra la puerta, cargando todo su peso sobre el hombro; pero aquélla no se movió y el sonido mismo iba perdiendo intensidad con cada impacto. Se dejó caer de cuclillas, con una mano apoyada en la puerta.
La oleada de calor que emergía del suelo hacía imposible mantener esa posición durante mucho rato. Se puso de pie lentamente y se desplazó a lo largo de la pared. El grifo del primer nicho había dejado de manar. Había un cazo en el suelo, pero contenía solamente un poco de agua, y el metal estaba caliente.
No tenía ni idea de cuánto tiempo estuvo allí, contemplando el agua del cazo. Pero cuando el agua empezó a despedir vapor, pensó: «Me estoy cociendo.»
«Pero estoy pensando.»
«Tengo que salir.»
Cautelosamente levantó la cabeza. Porque le parecía como si fuera a estallarle en cualquier momento. Necesitaba aclararse la vista.
Un débil resquicio de luz penetró a través de la niebla encima de su cabeza. Procedía de la red de respiraderos practicados en el tejado de la cúpula, y durante un segundo Yashim se preguntó si podría de alguna manera trepar y llegar hasta allí, agarrarse con las manos, quizás, y apretar sus labios contra los respiraderos, en busca de aire.
Читать дальше