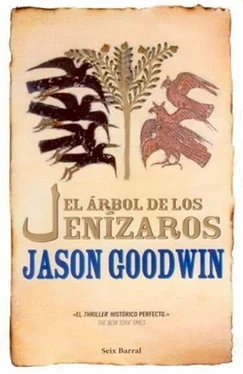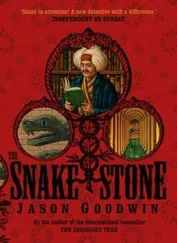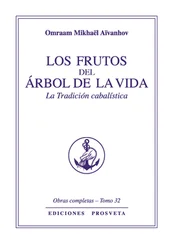El truco con cualquier fuego era hacerse con él de entrada, contenerlo rápidamente. Y utilizarlo sabiamente… controlarlo y moldearlo para mayor beneficio de los jenízaros. Orhan Yasmit era demasiado joven para haber conocido aquellos tiempos, pero había oído las historias pertinentes. Sí, los jenízaros provocaban incendios… al final.
Orhan Yasmit se apoyó en el pretil, preguntándose cuánto tiempo pasaría antes de que lo relevaran. Miró hacia abajo. No tenía ningún problema de vértigo. Le gustaba contemplar a la gente yendo y viniendo de un lado para otro allá abajo: con el sol a sus espaldas, había veces en que estaba a punto de sentirse como un pájaro que volara rozando los tejados y los mercados. Desde arriba, la gente, con sus turbantes, parecía como huevos de ave, vagando de acá para allá. Los extranjeros con sus pequeñas cabezas parecían seres extraños. Como insectos.
Al oír pasos a sus espaldas, se apartó del pretil y se dio la vuelta. Esperaba ver a su relevo, pero el hombre que había entrado en la terraza era un civil, un desconocido ataviado con una sencilla capa marrón. Orhan frunció el ceño.
– Lo siento -dijo secamente-. No sé cómo ha conseguido llegar aquí, pero a los civiles no se les permite estar en este lugar.
El desconocido sonrió y miró a su alrededor.
– Cuatro ojos ven más que dos -dijo-. No lo molestaré.
Orhan no entendía nada.
– Podría decirse que ambos estamos trabajando para el mismo servicio. Estoy aquí por orden del serasquier.
Orhan, instintivamente, se puso un poco más rígido.
– Bueno -replicó a regañadientes-, no sirve de nada que esté usted aquí, de todos modos. Nadie puede ver nada en un día como éste.
Yashim parpadeó.
– No, no, supongo que no.
Se acercó al pretil y se inclinó hacia fuera.
– Asombroso. ¿Mira usted abajo a menudo?
– No mucho.
Yashim inclinó la cabeza, como haciendo el gesto de aguzar el oído.
– Supongo que oirá usted cosas, sin embargo. Yo mismo lo he observado. A veces los sonidos dicen mucho más de lo que uno espera. El sonido viaja muy bien, especialmente hacia arriba.
– Cierto. -Orhan se estaba preguntando a qué venía todo eso.
– ¿Estaba usted de servicio el día que encontraron aquel cuerpo?
– Lo estuve la noche anterior. Sin embargo, no oí ni tampoco vi nada. -Frunció el ceño-. ¿Qué quiere usted?
Yashim asintió, como si comprendiera.
– Esta torre debe de llevar aquí mucho tiempo.
– Quinientos años, dicen. -El bombero golpeó con una mano en el pretil-. La torre del barrio antiguo de Estambul, Bayaceto, en su mayor parte es nueva.
– ¿En su mayor parle es nueva?
– Siempre ha habido una torre de vigilancia contra incendios allí, pero la torre era más baja. Buena visibilidad sobre el bazar y demás, pero hacia el este se encontraba la mezquita, que tapaba la vista por aquel lado. No es que importara tanto, ya que la torre Jenízara se hallaba más allá.
– Ah. Yo pensaba que había habido otra torre contra incendios allí… encima de Aksaray, ¿no?
Orhan asintió.
– Un trabajo bien hecho, al decir de todos. Desapareció juntamente con la tekke de abajo y todo lo demás.
– ¿Tekke? ¿A qué tekke se refiere?
– La tekke, la sala de plegaria, lo que fuese. Como aquí, en la parte de abajo. Para esas ceremonias karagozi de los jenízaros. Ésta y aquélla eran las más antiguas tekkes karagozi de la ciudad, al parecer. Esa torre ha desaparecido ahora, como he dicho. Se incendió durante el… bueno, hace unos años. Ya me entiende. De manera que lo que hicieron fue levantar la torre en Bayaceto. Para aprovechar la altura, ¿entiende?, se elevaba por encima de la mezquita. Debe de haber doblado su altura, supongo… y todo en piedra, como ésta. Las antiguas eran de madera y se quemaban continuamente. De modo que ahí lo tiene, tenemos dos torres tan buenas como esas tres. Mejores, realmente, ya que son de piedra.
– Estoy seguro. Siga. Hábleme de la cuarta torre.
Orhan le lanzó al desconocido una mirada.
– No existe una cuarta torre.
– No, tiene que haber otra. ¿Yedikule, tal vez?
– ¿Yedikule? -El bombero sonrió-. Dígame, ¿quién lamentaría que Yedikule se incendiara?
Yashim frunció el ceño: al bombero no le faltaba razón. Yedikule era el sumidero de la ciudad, allá abajo, al sudeste, donde las murallas de Bizancio llegaban al mar. Aparte de la suciedad, de los perros asilvestrados que pululaban por su entorno y de sus oscuras calles, estaban allí las curtidurías. También había un edificio lúgubre, viejo ya cuando los otomanos se apoderaron de Estambul, conocido como el Castillo de las Siete Torres, al que se le habían dado diversos destinos, como casa de la moneda, casa de fieras y prisión, particularmente este último. Muchas personas habían muerto dentro de sus paredes; y muchas más habrían preferido morir.
– Pero, francamente, effendi, se puede vigilar Yedikule desde la nueva torre de Bayaceto. Con la del barrio viejo de Estambul y la de Gálata se cubre toda la ciudad.
Yashim frunció el ceño. El segundo verso del poema daba vueltas por su cabeza.
Sin saber
e inconscientes de la ignorancia,
buscan.
Enséñales.
Él, evidentemente, era un aprendiz lento.
– Mire -dijo Orhan afablemente-, puede preguntarle al viejo Palmuk, si le place.
Una cara bigotuda apareció por la trampilla de la terraza. Palmuk no era realmente viejo, sólo tenía quizás dos veces la edad de Orhan, y un blanco y espeso bigote, así como una notable barriga. Salió de la trampilla jadeando.
– Esta maldita escalera -murmuró. Yashim observó que llevaba un cucurucho con bollitos azucarados-. ¿No hay bebés? -Le guiñó un ojo a Yashim.
– Vamos, Palmuk, no creo que al caballero le interese eso. Viene de parte del serasquier.
Palmuk reaccionó abriendo exageradamente los ojos.
– Ajajá, el viejo Ancas de Rana, ¿eh? Bien, effendi, dígale que no se preocupe por nosotros. Tenemos frío, nos cala la humedad, pero cumplimos con nuestro deber. ¿No tengo razón, Orhan?
– Quizás no lo crea usted, effendi -dijo Orhan-, pero Palmuk tiene el mejor par de ojos de Gálata. Es capaz de oler un fuego antes incluso de que éste empiece.
La cara de Palmuk se contrajo.
– Despacio, muchacho. -Se volvió hacia Yashim-. Se estará usted preguntando sobre los bebés que he mencionado… Es jerga de bombero. Un bebé… es un incendio. Un niño es un incendio en el barrio viejo de Estambul. Colgamos por fuera los cestos de esa manera -hizo un gesto hacia cuatro enormes cestos de mimbre que estaban apoyados contra la pared interior del pretil- y eso orienta a los chicos en la dirección correcta, ¿ve?
Yashim hizo un gesto de incredulidad con la cabeza. Por más que uno viviera, por más que uno creyera que conocía bien esta ciudad, siempre había algo nuevo que aprender. A veces pensaba que Estambul era sólo una masa de códigos, tan desconcertante y compleja como sus impenetrables callejones: un silencioso clamor de signos heredados, lenguajes privados, gestos velados. Recordó al maestro sopero y su coriandro. Tantas pequeñas reglas… Tantos hábitos desconocidos… El maestro sopero había sido jenízaro antaño. Volvió a mirar a Palmuk, preguntándose si él, también, llevaría un tatuaje en el antebrazo.
– ¿Lleva usted mucho tiempo de bombero, entonces?
Palmuk lo miró, con rostro inexpresivo.
– Nueve, diez años. ¿Por qué?
– El caballero quiere saber cosas de otra torre -dijo Orhan-. No de dónde estaba el viejo cuartel. De una cuarta torre. Le he dicho que no había ninguna.
Читать дальше