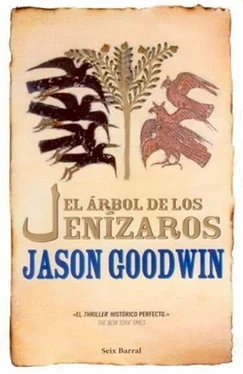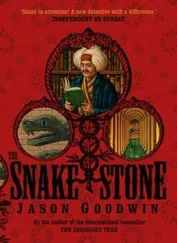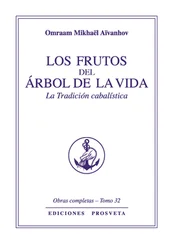Acércate.
Yashim se levantó. Luego dejó entreabierta la ventana, se lío un cigarrillo tal como le había enseñado a hacer un tratante de caballos albanés, con un pequeño retorcimiento de un extremo y un centímetro de cartón en el otro, como filtro, y se bebió un vaso de dulce y ardiente té de menta mientras volvía a leer los versos.
Se echó de costado. Quince minutos más tarde, su mano se extendió y buscó a tientas la vieja piel que yacía arrugada en algún lugar junto a sus piernas. La subió hasta cubrirse el cuerpo.
Al cabo de tres minutos -porque ya lo estaba a medias-, Yashim el Eunuco se quedó completamente dormido.
A la residencia polaca le favorecía la oscuridad. A medida que avanzaba el crepúsculo, hasta sus barandillas parecían librarse de su óxido, en tanto que se hacía más espeso el descuidado seto de mirtos demasiado crecidos que protegía el sendero de entrada de los carruajes de las miradas de la calle, y se convertía en una masa cada vez más negra y sólida a medida que aumentaba la oscuridad. Entonces las vacías habitaciones, largo tiempo deshabitadas, donde el yeso se desprendía en arrugadas escamas de los adornados techos y se depositaba en unos suelos de madera que se habían vuelto apagados y polvorientos por falta de uso, proporcionaban falsos indicios de vida en su interior, como si estuvieran simplemente vacías por la noche. Y cuando el día tocaba a su fin, la elegante mansión recuperaba una apariencia de peso y prosperidad que no había conocido en sesenta años.
La luz que parpadeaba de forma irregular desde un par de ventanas del piano nobile parecía brillar a medida que avanzaba la noche. Esas ventanas, cuyos postigos nunca se cerraban -que no podían, en realidad, cerrarse, debido al desplome de varios paneles y a la lenta oxidación de las bisagras por efecto del húmedo invierno-, dejaban entrever una escena de violento desorden.
La habitación donde sólo unas horas antes Yashim había dejado al embajador polaco dudando de si abrir el vodka a base de hierba de bisonte o simplemente un rústico licor proporcionado, muy barato, a hurtadillas, por unos marineros de Crimea, parecía como si hubiera recibido la visita de un alocado bibliófilo. Un violín yacía con el puente hacia abajo sobre una bandeja de té. Una docena de libros, aparentemente abiertos al azar, aparecían esparcidos por el suelo; otra veintena más estaban desperdigados entre los brazos de un enorme sillón. Del brazo de una lámpara goteaba sebo sobre la superficie de un desgastado escritorio, encima del cual había apilada una colección de volúmenes tamaño folio y unas diminutas copas. Parecía como si alguien hubiera estado buscando algo.
Stanislaw Palieski yacía en el suelo detrás de uno de los sillones. Su cabeza estaba caída a un lado, la boca abierta, sus ojos sin vida vueltos hacia arriba, hacia el techo.
De vez en cuando emitía un débil gorgoteo.
El serasquier tomó un puñadito de arena y lo esparció por el papel. Luego inclinó la hoja y dejó que la arena bajara nuevamente hasta el bote.
Leyó todo el documento una vez más y tiró de la campanilla.
Había pensado en hacer que imprimieran la advertencia para su circulación; pero, tras pensarlo mejor, decidió que simplemente fuera transcrita, a mano, y entregada en las mezquitas. Los imanes podrían interpretarla a su manera.
Del serasquier de la Nueva Guardia de Su Alteza Imperial en Estambul, saludos y una advertencia.
Hace diez años complació al Trono asegurar la paz y prosperidad del imperio mediante una serie de Acontecimientos Propicios, concebidos para extirpar una falsa herejía y poner fin a un abuso que Su Alteza Imperial no estaba dispuesta a tolerar por más tiempo. Tanto por sus guerras como por sus actos, el sultán consiguió una victoria completa.
Aquellos que, al dispensar la muerte, querrían devolver a la ciudad a su anterior estado, que tengan cuidado. Las fuerzas del padishah no duermen, ni tiemblan. Aquí, en Estambul, un soldado se enfrenta a la muerte con orgullo desdeñoso, convencido de que lo que sacrifica es lo irreal por lo santo, y sirve a mayor poderío del Trono.
Pese a toda vuestra fuerza, seréis aplastados. Pese a toda vuestra astucia, seréis engañados. Pese a todo vuestro orgullo, seréis humillados y llevados a enfrentaros con el supremo castigo.
Una vez más huiréis y seréis sacados de vuestros agujeros por la voluntad del sultán y su pueblo.
Habéis sido advertidos.
El serasquier creyó que había hecho un esfuerzo por clarificar la situación. El rumor era una fuerza insidiosa. Tenía en común, con la pasión por la guerra, que podía ser, y necesitaba ser, controlado.
Adiestrar a los hombres. Enderezar el rumor. Mantener la iniciativa y dejar al enemigo que suponga. El eunuco sospechaba alguna especie de complot jenízaro, pero el serasquier había decidido ser vago. La implicación estaba allí, por supuesto, entre líneas.
Una estratagema de libro.
El serasquier se puso de pie y se acercó a la oscurecida ventana. Desde allí podía contemplar la ciudad que era deber suyo defender. Lanzó un suspiro. A la luz del día la conocía como una imposible jungla de tejados y minaretes y cúpulas, que ocultaban una miríada de tortuosas calles y serpenteantes callejones. Ahora innumerables puntos de luz se mezclaban en la oscuridad, brillando tenuemente aquí y allá, como luces de las marismas reluciendo sobre una traicionera ciénaga.
Agarró con toda la fuerza de sus dedos el borde de su chaqueta y dio un tirón.
El primer pensamiento de Yashim al despertar fue que se había dejado una sartén sobre las brasas. Se levantó de un salto del diván y se quedó mirando fijamente la cocina, balanceándose sobre sus talones. Miró alrededor suyo con aturdimiento. Todo estaba como debía estar: la estufa graduada en el mínimo, su hornillo apenas caliente; un montón de platos y loza sucios; los tajos y cuchillos. Pero olía a quemado.
Del exterior subía una confusa mezcolanza de gritos y estrépito. Miró por la ventana abierta. El cielo estaba iluminado por un resplandor como el de la temprana alba, y mientras contemplaba la escena, un entero paisaje de tejados fue perfilado por una enorme y rugiente llamarada que brotó hacia el cielo y que se desplomó luego en una estela de chispas. Eso ocurría, calculó, apenas a cien metros de distancia: una, quizás dos calles más allá. Podía oír el crujido de las maderas al arder, así como el olor de las cenizas en el aire.
Una hora, pensó. Le doy una hora.
Miró a su alrededor, a su pequeño apartamento. Los libros alineados en las estanterías. Las alfombras de Anatolia en el suelo.
– ¡Ah, por las barbas del Profeta!
El incendio había estallado en un callejón que daba a Kara Davut. La entrada del callejón aparecía bloqueada por una muchedumbre de ansiosos mirones, asustados propietarios, muchos de ellos descalzos, y mujeres en todo tipo de déshabillé, aunque cada una de ellas conseguía cubrirse la nariz y la boca con un pedazo de tela. Una de las mujeres, observó Yashim, se había levantado de un tirón su chaqueta de pijama, dejando al descubierto un delicioso pliegue de carne en torno a su barriga, mientras que ocultaba su rostro. Todos estaban contemplando el fuego, como si estuvieran congelados.
Yashim miró a su alrededor. En Kara Davut la gente estaba saliendo de sus casas. Un hombre al que Yashim reconoció como el panadero estaba apremiando a la gente para que dieran la vuelta y fueran en busca de cubos. Se encontraba situado a un paso de la fuente, al final de la calle, gesticulando. Yashim repentinamente comprendió.
Читать дальше