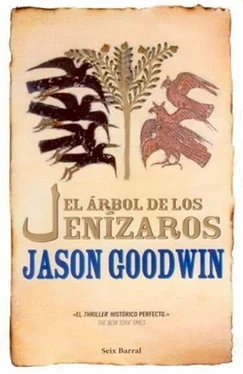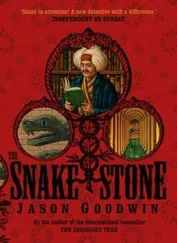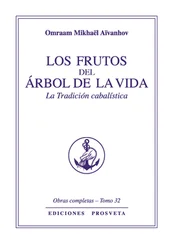– No. Aún no me oriento muy bien. -Potemkin se mordió el labio. Se suponía que eso vendría más tarde-. No éramos amigos. Sólo nos llevábamos bien.
– Por supuesto. Entonces ¿se habían visto anteriormente?
– En absoluto. Nos encontramos en los jardines, por pura casualidad. Supongo que todos sentimos algo de curiosidad. Charlamos. En francés. Me temo que mi francés no es muy bueno -añadió Potemkin.
Yashim no vio razón alguna para halagarle.
– Y hablaron… ¿de qué?
– Si quiere que le diga la verdad, apenas lo recuerdo. Creo que les hablé de esto. -Potemkin levantó su paralizada mano hasta su rostro-. Heridas de guerra.
– Sí, ya veo. Es usted un hombre con experiencia en el combate.
– Sí.
– ¿Qué estaba usted haciendo en los jardines?
– Echando un vistazo. Dando un paseo.
– ¿Un paseo? ¿Para qué?
– Pensé que quizás podía hacer un poco de ejercicio. En algún lugar tranquilo, donde no llamara mucho la atención.
Yashim bajó los ojos y parpadeó varias veces. El deformado ruso podía causar cierto revuelo en una calle de la ciudad.
El embajador bostezó, y se preparó para ponerse en pie.
– ¿Eso es todo? Estoy seguro de que todos tenemos otras obligaciones que cumplir.
Yashim se inclinó.
– Solamente quería preguntar al agregado, ¿cómo se marchó de los jardines?
El embajador suspiró, se puso de pie y agitó una mano.
Potemkin dijo:
– Salimos juntos. Los dejé en algún lugar cerca del cuartel, creo. No conozco bien la ciudad.
– Lo comprendo. ¿Tomaron ustedes un coche?
Potemkin vaciló y miró a su jefe.
– Sí.
– ¿Cómo compartieron el coste?
– ¿Perdón?
– Usted los dejó. Supongo que vino usted aquí, a la embajada.
– Eso es.
– Así que, ¿cuánto les cobró el conductor? ¿Compartieron el precio?
– Oh, ya entiendo lo que quiere usted decir. -Potemkin se pasó los dedos por el cabello-. No, no, yo invité. Pagué yo. Iba a volver de todos modos, como dijo usted.
– ¿Puede usted recordar cuánto? Podría ser muy importante.
– No lo creo -intervino el embajador, con una voz de profundo desprecio-. Como le he dicho, estamos muy ocupados. De manera que, si nos permite…
Yashim había vuelto el rostro hacia el embajador. Inclinó la cabeza ligeramente a un lado y levantó una mano.
– Lo siento -dijo, muy pausadamente-. Pero debo insistir, conde Potemkin, mire, es usted el último hombre que vio vivos a los guardias.
Los ojos del embajador parpadearon por un instante. Los de Potemkin se abrieron.
– ¡Santo Dios! -exclamó.
No miraba a Yashim.
– Sí, sí, es muy triste. Así que, ya ve, cualquier cosa que podamos hacer para seguir la pista de los últimos movimientos de esos hombres nos podría ser de utilidad. Como, por ejemplo, encontrar el cochero del carruaje.
Era una apuesta, pensó Yashim. No del todo imposible.
– Estoy totalmente seguro de que el conde Potemkin no recordará cuánto le costó el coche -dijo el príncipe suavemente-. No animamos a nuestros funcionarios a que lleven mucho dinero. Los coches los pagan los porteros en la entrada.
– Pues, claro -exclamó Yashim-. Me temo que he sido un estúpido. Los porteros, naturalmente, llevarán un registro de sus desembolsos.
El príncipe se puso rígido, dándose cuenta de que había cometido un error.
– Haré que el conde Potemkin lo compruebe. Si sabemos algo, por supuesto que le informaremos.
Yashim se inclinó.
– Confío en que el conde no tenga proyectos de viajar. Puede ser necesario que tenga que volver a hablar con él.
– Estoy convencido de que no será necesario -dijo el príncipe, rechinando los dientes.
Yashim se marchó, cerrando la puerta.
El príncipe se sentó pesadamente a su mesa.
– ¡Bien! -dijo.
Potemkin no abrió la boca. La entrevista, creía, había ido bastante bien.
No lo devolverían a casa.
Una vez fuera del despacho del príncipe, Yashim se quedó un momento en el vestíbulo frunciendo el ceño. Un lacayo vestido de librea permanecía firme junto a las abiertas puertas de caoba. Perdido en sus pensamientos, Yashim dio lentamente la vuelta a la sala hasta que se encontró delante de un plano enmarcado, que él fingió examinar, sin ver nada en realidad.
Nadie, reflexionó, le había hecho ninguna pregunta. ¿No era algo extraño? La función de una embajada era recoger información; pero no habían mostrado el menor interés en su investigación. Tal vez estaban enterados ya de que los hombres habían muerto, cierto. Pero él les había dicho que Potemkin había sido el último hombre en verlos vivos, y no le habían preguntado cómo lo sabía. Era como si el asunto no les incumbiese, y eso resultaba interesante.
Aún más interesante, sin embargo, era la mentira sobre el coche.
La mentira… y el hecho de que el príncipe estuviera informado sobre ello.
El hecho de que el propio príncipe hubiera tratado de taparlo.
– Excusez moi, monsieur.
Yashim se dio la vuelta. Por una vez, se sintió casi anonadado.
No la había visto llegar.
Sin embargo, de pie a su lado, se encontraba ahora la mujer más hermosa que había visto en su vida.
– Madame -murmuró.
Era alta, casi tanto como él, y Yashim supuso que se trataba de la princesa, la esposa del embajador, aunque hubiera esperado ver a alguien de más edad. La princesa parecía tener apenas veinte años. Llevaba el cabello recogido de modo que dejaba al descubierto su esbelto cuello y sus hombros, aunque unos pocos rizos negros bailaban exóticamente contra su blanca piel. Observó las puntas de sus orejas, la suave curva de su barbilla, la casi turca inclinación de sus pómulos. Sus grandes y negros ojos brillaban.
Ella lo estaba mirando con un aire de diversión.
A Yashim le costaba entender cómo el criado podía permanecer allí inmóvil, cuando la más cautivadora de las criaturas, de ojos oscuros, negro cabello y con un rostro que parecía esculpido en la nieve virgen, se deslizaba ante él sin acompañante. ¿Estaba ciego?
– Soy Eugenia , monsieur. La femme de l'Ambassadeur le Prince .
La esposa del embajador. La mujer del embajador. Su voz era singularmente grave. Sus labios apenas se movían al hablar.
– Yashim -murmuró éste.
Observó que ella había extendido su mano, con los dedos apuntando hacia el suelo. Como en un sueño, la tomó y la apretó contra sus labios. La piel era cálida.
– Debería usted ser más atrevido, monsieur Yashim -dijo ella, formando unos hoyuelos en sus mejillas.
Los ojos de Yashim se ensancharon. Sintió que la sangre se agolpaba en su rostro.
– Lo… lo siento…
– Me refiero, naturalmente, a lo de mirar los viejos planos de su ciudad -dijo ella. Luego volvió a mirarlo con curiosidad-. ¿Habla usted francés, o me lo imagino? Maravilloso.
»Y el plano… -prosiguió ella-. Es interesante, desde luego… Es uno de los planos más detallados de Estambul que jamás se haya hecho, poco después de la Conquista. Bueno, un centenar de años más o menos. Mil quinientos cincuenta y nueve, Flensburg, Melchior Lorich. Con todo, sugiero que miremos algunos de los cuadros. Entonces, quizás, pueda usted formarse una idea de cómo somos.
Yashim apenas estaba escuchando lo que ella decía. La sensación que estaba experimentando era diferente de cualquiera que hubiera conocido en su vida. Y Yashim reconocía que no era simplemente el efecto de su belleza lo que la producía. Los hombres corrientes podrían quedarse pasmados, supuso. Pero ¿él, Yashim? ¡Ridículo! Mujeres hermosas desfilaban ante él cada vez que entraba en el harén del sultán. A veces las veía casi desnudas. ¡Cuán a menudo lo provocaban, con sus perfumados pechos y rotundos muslos! ¡Cómo le suplicaban, aquellas perfectas criaturas, una descuidada caricia de lo que estaba prohibido y era desconocido! Sin embargo, ellas siempre le parecían, en algún aspecto fundamental, estar vestidas, veladas, prohibidas.
Читать дальше