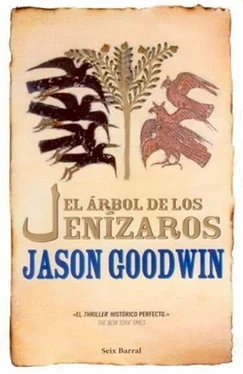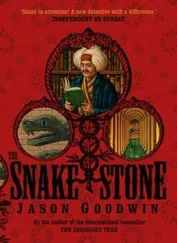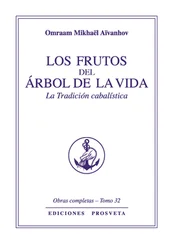Yashim puso los restos del tirador de la campana en las manos del otro y entró. Palieski cerró la puerta, lanzando un gruñido.
– ¿Por qué no has entrado por la ventana de la parte de atrás?
– No quería sorprenderte.
Palieski se dio la vuelta y empezó a subir por la escalera.
– Ya no hay nada que me sorprenda -dijo.
Yashim distinguió un corredor oscuro, que conducía a la parte trasera de la residencia, y una sábana que cubría algunos muebles amontonados en el vestíbulo. Siguió a Palieski por la escalera.
Palieski abrió una puerta.
– Ah -dijo.
Yashim siguió a su amigo a una habitación pequeña y de techo bajo, iluminada por dos largas ventanas. En la pared opuesta se alzaba un manto de chimenea, decorado con haces de escudos tallados y los arcos y flechas de una época más caballeresca; en la chimenea ardía el consiguiente fuego. Palieski arrojó otro tronco y atizó el fuego. Saltaron algunas chispas. Las llamas empezaron a extenderse.
Palieski se dejó caer en un gran sillón e hizo señas a Yashim de que hiciera lo mismo.
– Tomemos un poco de té -dijo.
Yashim había estado en esta habitación muchas veces; aun así, paseó su mirada alrededor con placer: un jaspeado espejo de marco dorado colgaba entre las ventanas de persianas de listones. Bajo él se encontraba el pequeño escritorio de Palieski y la única silla dura de la habitación. Los dos sillones, arrastrados hasta cerca del fuego, estaban perdiendo su relleno, pero eran cómodos. Sobre la chimenea colgaba un retrato al óleo de Jan Sobieski, el rey polaco que levantó el sitio turco de Viena en 1683; otros dos óleos (uno de un hombre con una peluca montando un caballo encabritado, el otro que reproducía una escena familiar) colgaban de la pared junto a la puerta, sobre una mesa lateral de caoba. El violín de Palieski descansaba en ella. La pared de enfrente y los nichos situados junto a la chimenea estaban llenos de libros.
Palieski alargó el brazo y dio un par de tirones a una campanilla de tapicería. Una aseada criada griega se presentó en la puerta y Palieski pidió té. La muchacha trajo una bandeja y la dejó sobre el charpoy, delante del fuego. Palieski se frotó las manos.
– Té inglés -dijo-. Keemun con una pizca de bergamota. ¿Leche o limón?
El té, el fuego y los ricos tonos del reloj alemán situado sobre la chimenea suavizaron el humor del embajador polaco. También Yashim se sintió más relajado. Durante largo rato, ninguno de los dos hombres dijo nada.
– El otro día me mencionaste una cita… Un ejército marcha sobre su estómago. ¿Quién dijo eso? ¿Napoleón?
Palieski asintió e hizo una mueca.
– Típico de Napoleón. Hacia el final, sus ejércitos marchaban sobre sus pies helados.
No por primera vez, Yashim se prometió sondear la actitud de Palieski hacia Napoleón. Parecía una combinación de admiración y amargura. Pero, en vez de ello, preguntó:
– ¿Te parece significativa la manera en que los jenízaros denominaban sus rangos?
– ¿Significativa? Adoptaban títulos de cocina. El coronel era llamado el maestro sopero, ¿no? Y había otro rango que recuerdo… marmitón, panadero, hacedor de tortas. Los sargentos mayores llevaban un largo cucharón de madera como distintivo del oficio. En cuanto a los hombres, perder una sopera del regimiento en la batalla (uno de los grandes calderos que usaban para hacer arroz pila) era la peor de las desgracias. Tenían muy bien organizado el aprovisionamiento. Pero ¿por qué los jenízaros?
Yashim se lo dijo. Le habló del caldero, del hombre atado listo para asar, de la pila de huesos y cucharas de madera. Palieski le dejó hablar sin interrumpirlo.
– Perdona, Yashim. Pero ¿no estabas en Estambul hace diez años? Lo llamaron la represión, ¿no? La risa puede ser reprimida. La emoción, también. Pero estamos hablando de carne y de sangre. Ésta era la historia. Ésta era la tradición. ¿Reprimidos? Lo que les pasó a los jenízaros fue más que una masacre.
Para sorpresa de Yashim, Palieski tenía dificultades para ponerse de pie.
– Yo estuve allí, Yashim. Nunca lo conté, porque nadie, ni siquiera tú, hubiera deseado saberlo. No es el estilo otomano. -Vaciló, con una sonrisa triste-. ¿Te lo he contado alguna vez? -Yashim movió negativamente la cabeza. Palieski levantó la barbilla-. Fue el dieciséis de junio de mil ochocientos veintiséis. Un día soleado. Yo me encontraba en Estambul haciendo alguna gestión, no me acuerdo -empezó-. Y, bum… la ciudad entra en erupción. Las ollas retumbando en el Atmeidan. Los estudiantes de las madrasas apestando y a punto de reventar como un queso maduro. «Regresa», me digo. «Hacia el Cuerno de Oro, agarra un esquife, toma el té sobre el césped y aguarda noticias.»
– ¿Té? -interrumpió Yashim.
– Es una forma de hablar. Igual que lo del césped. Pero no importa. Nunca conseguí llegar aquí. El Cuerno de Oro. Silencio. Estaban los esquifes, arrastrados hacia el costado de Pera. Yo hacía señas con la mano y daba brincos sobre el desembarcadero, pero ni una miserable alma se adelantó para cruzarme. Te lo aseguro, Yashim. Se me erizaban los pelos en el cogote. Me sentía como si me hubieran puesto en cuarentena.
»Tenía una vaga idea de lo que se estaba tramando. Pensé en alguno de los pachás que conocía… pero entonces, supuse, tendrían ya bastantes problemas sin tener que cargar conmigo. Para ser sincero, no estaba seguro de que fuera juicioso esconderme en alguna mansión de los grandes en el momento de la crisis, que todos sabíamos que estaba llegando. Imagina adonde me fui, en vez de eso.
Yashim arrugó la frente. «Sé perfectamente adonde, viejo amigo, pero no voy a estropeártelo.»
– ¿Una taberna griega? ¿Una mezquita? No lo sé.
– Con el sultán. Lo encontré en el serrallo, en el Quiosco de la Circuncisión… acababa de llegar de Besiktas, Bósforo arriba. Tenía a varios oficiales con él. Y al gran muftí también. -Palieski lanzó a Yashim una larga y dura mirada-. No me hables de represión. Yo estaba allí. «¡Victoria o muerte!», gritaban los pachás. Mahmut cogía el santo estandarte del Profeta con sus dos manos. «O vencemos hoy», dijo, «o Estambul será una ruina por la que sólo los gatos se pasearán». Diré esto a favor de la Casa de Osmán: quizás les llevó doscientos cincuenta años tomar la decisión, pero cuando lo hicieron, lo hicieron a conciencia.
»Los estudiantes vinieron en tropel a la gran corte de Topkapi. Les dieron armas, y ellos llevaron el santo estandarte a la mezquita del sultán Ahmet. Todo aquel sector de la ciudad era nuestro, en torno al Hipódromo, Aya Sofía y el Palacio. Los rebeldes se encontraban al final de la calle más próxima de sus cuarteles, alrededor de la mezquita de Bayaceto, junto al bazar de ropa vieja. La antigua calle bizantina, y fortaleza jenízara. Allí fue donde las tropas del sultán atacaron primero. Metralla. Como Napoleón en las Tullerías. Una bocanada de olor a metralla.
»Sólo dos cañones… pero bajo el mando de un tipo que ellos llamaban Ibrahim. El infernal Ibrahim. Los jenízaros volvieron corriendo a los cuarteles y empezaron a parapetarse con piedras detrás de las puertas… Ni por un momento se preocuparon de sus compañeros abandonados en las calles. Incluso cuando la artillería los había rodeado, se negaron a hablar de rendición. Se limitaron a apiñarse dentro de la Gran Puerta, aparentemente. El primer cañonazo que la derribó mató a docenas de ellos.
»Nosotros vimos las llamas, Yash. Éstas hicieron salir a los jenízaros… a algunos de ellos, en cualquier caso. Era como destruir un almiar, matando a las ratas cuando escapaban. Los prisioneros eran enviados a la mezquita del sultán Ahmet, pero aquellos que eran estrangulados sobre la marcha fueron amontonados bajo el Árbol de los Jenízaros… había media docena de cadáveres allí al crepúsculo. Al día siguiente, el Hipódromo era un montón de cuerpos.
Читать дальше