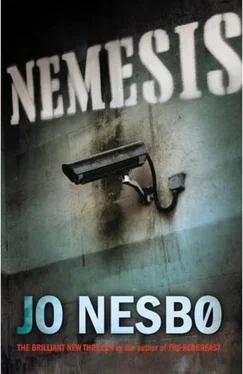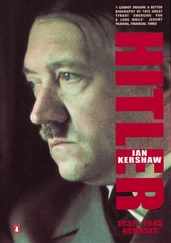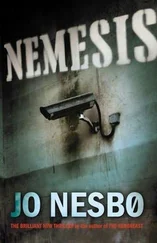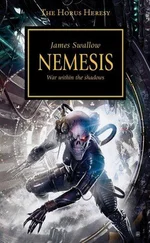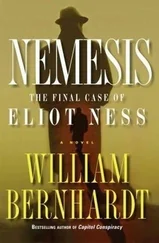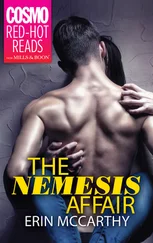Lo que Harry sabía sobre registros lo había aprendido en una calurosa aula de la Academia de Policía, un viernes después de comer, cuando todos querían irse a casa, ducharse y salir de juerga. No tenían libro de texto, sino las enseñanzas de un inspector jefe llamado Røkke. Y aquel viernes, precisamente, le dio a Harry un consejo que luego habría de servirle como única guía a la hora de efectuar un registro: «No pienses en lo que buscas, piensa en lo que encuentras. ¿Por qué está ahí? Si debe estar ahí. ¿Qué significa? Es como leer, si piensas en una l mientras miras una k, no ves bien las palabras».
Lo primero que vio Harry al entrar en el primer dormitorio fue la gran cama doble y la fotografía en la mesilla del señor y señora Albu. La foto no era muy grande, pero sí llamativa, porque era la única que había y estaba colocada de forma que miraba hacia la puerta. Se veía desde la entrada.
Harry abrió uno de los armarios. El olor a ropa de otras personas le abofeteó la cara. No era ropa deportiva, sino vestidos de fiesta, blusas y un par de trajes. Y, además, unos zapatos de golf con la suela de clavos.
Harry realizó un registro sistemático de los tres armarios. Llevaba como investigador el tiempo suficiente como para que no le molestara ver y palpar las pertenencias de otras personas.
Se sentó en la cama y observó la foto de la mesilla. Al fondo sólo se distinguían el cielo y el mar, pero la forma en que la luz incidía sobre los retratados le sugirió a Harry que se había tomado en algún rincón del sur. Arne Albu estaba bronceado y tenía en la mirada la misma expresión burlona y jovial que Harry detectó en el restaurante de Aker Brygge. Cogía a su esposa por la cintura con tal fuerza que el torso de Vigdis Albu parecía sobresalir.
Harry levantó la colcha y el edredón. Si Anna había dormido en aquellas sábanas, encontraría algún cabello, restos de piel, saliva o residuos de flujos sexuales. O quizás incluso un poco de todo. Pero fue tal como suponía. Pasó una mano por la tiesa sábana, acercó la cara a la almohada para olerla de cerca. Recién lavado. Mierda.
Abrió el cajón de la mesilla. Un paquete de chicles Extra, una caja sin abrir de Paralgin, un llavero con una llave y una placa de latón con las iniciales A.A., la fotografía de un bebé encogido como una larva en un cambiador, y una navaja suiza.
Estaba apunto de coger la navaja cuando se oyó el grito solitario y gélido de una gaviota. Inconscientemente se estremeció y miró por la ventana. La gaviota había desaparecido. Iba a reanudar la búsqueda, pero volvió a verse interrumpido por el agudo ladrido de un perro.
Al mismo tiempo apareció Halvorsen por la puerta.
– Sube gente por el sendero.
El corazón se le aceleró como si fuese un motor turbo.
– Yo cojo los zapatos -dijo Harry-. Tú trae el maletín y el equipo.
– Pero…
– Saltaremos por la ventana cuando entren. ¡Rápido!
Los ladridos se volvieron más audibles e intensos. Harry echó a correr hacia la entrada mientras Halvorsen se acuclilló ante la estantería para guardar en el maletín los polvos, el cepillo y el papel de contacto. El perro ya estaba tan cerca que se oía el profundo gruñido entre un ladrido y el siguiente. Pasos en la escalera. La puerta no estaba cerrada con llave; demasiado tarde. ¡Lo iban a pillar con las manos en la masa! Harry tomó aire y se quedó de pie. Era mejor enfrentarse a la situación en aquel momento y tal vez Halvorsen pudiera escapar. De este modo no tendría que cargar con la culpa del despido de su colega.
– ¡Gregor! -gritó una voz de hombre desde el otro lado de la puerta-. ¡Ven aquí!
Los ladridos se alejaron y oyó que el hombre bajaba las escaleras.
– ¡Gregor! ¡Deja en paz a los ciervos!
Harry se adelantó dos pasos y dio una vuelta a la cerradura. Recogió los dos pares de zapatos y se dirigió de puntillas hasta el salón, mientras oía el sonido de unas llaves al otro lado de la puerta. Cerró la del dormitorio tras de sí, al tiempo que oía abrirse la puerta de la entrada. Halvorsen estaba sentado en el suelo, bajo la ventana, mirando a Harry con los ojos como platos.
– ¿Qué pasa? -susurró Harry.
– Estaba intentando salir por la ventana cuando llegó ese perro loco -susurró Halvorsen-. Es un rottweiler enorme.
Harry asomó la cabeza por la ventana y se encontró con las fauces del animal, que daba dentelladas en el aire, y sus patas delanteras apoyadas en la pared. Al ver a Harry, el perro empezó a dar saltos sobre la pared, ladrando y babeando como un poseso. Desde el salón se oían unas pisadas decididas. Harry se dejó caer en el suelo junto a Halvorsen.
– Máximo setenta kilos -susurró-. Pan comido.
– Para ti. Yo he visto un ataque de rottweiler en Victor, la unidad canina.
– Ya.
– Perdieron el control del perro durante el entrenamiento. Al agente que hacía de malo tuvieron que coserle la mano al brazo en Rikshospitalet.
– Creía que llevaban un buen acolchado.
– Y lo llevan.
Se quedaron sentados escuchando los ladridos. Ya habían dejado de oírse los pasos en el salón.
– ¿Salimos a saludar? -susurró Halvorsen-. Sólo es cuestión de tiempo que…
– ¡Calla!
De nuevo se oyeron los pasos, que ahora se acercaban a la puerta del dormitorio. Halvorsen cerró los ojos, como si quisiera guardar fuerzas ante la inminente humillación. Cuando volvió a abrirlos, vio que Harry mantenía el índice contra los labios.
Oyeron una voz al otro lado de la ventana del dormitorio.
– ¡¡Gregor!! ¡Ven! ¡Vamos a casa!
Tras unos ladridos más, se hizo un repentino silencio. Harry sólo oía una respiración bronca y entrecortada, aunque ignoraba si era la suya o la de Halvorsen.
– Muy obedientes, esos rottweilers -susurró Halvorsen.
Aguardaron hasta oír que el coche arrancaba y entonces salieron corriendo hasta el salón. Harry tuvo tiempo de ver desaparecer carretera abajo la parte trasera de un Jeep Cherokee azul marino. Halvorsen se desplomó en el sofá y echó la cabeza hacia atrás.
– Dios mío -suspiró-. Ya me imaginaba una deshonrosa retirada hasta Steinkjer. ¿Qué coño quería ése? Apenas ha estado aquí dos minutos.
Halvorsen se levantó de un salto.
– ¿Crees que volverá? A lo mejor sólo van a la tienda…
Harry negó con la cabeza.
– Se han ido a casa. Esa gente no miente a sus perros.
– ¿Estás seguro?
– Claro que sí. Un día le gritará: «A tu sitio, Gregor, vamos al veterinario a sacrificarte».
Harry echó una mirada a su alrededor. Avanzó hasta la librería, donde pasó un dedo por los lomos de los libros que tenía delante, desde el estante superior hasta el de más bajo.
Halvorsen hizo un gesto afirmativo y sombrío, y miró al infinito.
– Y Gregor obedecerá moviendo la cola. Esto de los perros es curioso.
Harry se detuvo y se echó a reír.
– ¿Te arrepientes, Halvorsen?
– Bueno. No me arrepiento más de esto que de otras cosas.
– Empiezas a hablar como yo.
– Es que estaba citándote. Es lo que dijiste cuando compramos la máquina de café. ¿Qué buscas?
– No lo sé -admitió Harry al tiempo que sacaba y abría un volumen grueso y de gran formato-. Veamos. Un álbum de fotos. Interesante.
– ¿Ah, sí? Me he vuelto a perder.
Harry señaló hacia abajo, a su espalda. Halvorsen se levantó y miró. Y comprendió, pues el suelo aparecía surcado por una serie de huellas húmedas de un par de botas que describían una línea recta desde el umbral de la puerta hasta la librería, justo hasta el lugar donde se encontraba Harry.
Dejó el álbum en su sitio, extrajo otro, y empezó a hojearlo.
– Exacto -dijo después de transcurridos unos segundos.
Читать дальше