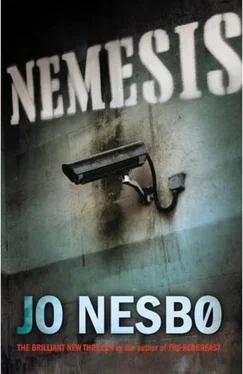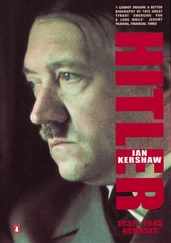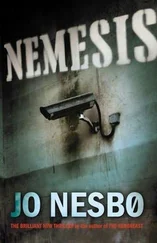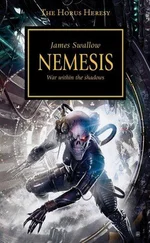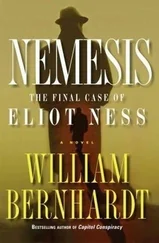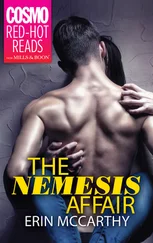– En relación con la distancia que mantienen dos personas que no se han visto nunca.
– ¿Ah, sí?
– ¿Has oído hablar de Edward Hall?
– No mucho.
– Antropólogo. Fue el primero en demostrar la correspondencia que hay entre la distancia que mantienen las personas cuando hablan, y la relación que existe entre ellas. Es bastante concreto.
– Sigue.
– La distancia social que media entre las personas que no se conocen va de uno a tres metros y medio. Ésa es la distancia que mantenemos cuando las circunstancias lo permiten; piensa en la cola de un autobús o de un aseo. En Tokio se sienten cómodos aunque estén más cerca, pero las variaciones de una cultura a otra son, en realidad, mínimas.
– El atracador no habría podido susurrarle nada a más de un metro de distancia.
– No, pero no le habría costado hacerlo a lo que se denomina una distancia personal, que varía entre un metro y cuarenta y cinco centímetros. Ésa es la distancia que mantenemos con amigos y con lo que llamamos conocidos. Pero, como ves, el Dependiente y Stine rebasan ese límite. He medido el espacio que los separa: es de veinte centímetros. Eso quiere decir que se encuentran a una distancia propia de una relación de intimidad. En tal situación se está tan cerca, que no alcanzas a ver enfocado el rostro de la otra persona y resulta inevitable sentir su olor y su calor corporal. Es una distancia que se reserva a la pareja y a familiares cercanos.
– Ya -dijo Harry-. Me impresionan tus conocimientos, pero estamos ante dos personas que se hallan en una situación extrema.
– Pues claro, ¡eso, precisamente, es lo fascinante! -exclamó Beate agarrándose a los reposabrazos de la silla, como para no salir disparada-. Si nadie nos obliga, no rebasamos los límites de los que habla Edward Hall. Y a Stine y al Dependiente no los obliga nadie.
Harry se frotó el mentón.
– Vale, vamos a llevar ese razonamiento a sus últimas consecuencias.
– Yo creo que el Dependiente conocía a Stine Grette -declaró Beate-. Y que la conocía bien.
– Vale, vale. -Harry apoyó la cara en las palmas abiertas y continuó hablando a través de los dedos-. Así que Stine conoce a un atracador de bancos profesional que comete el atraco perfecto antes de dispararle. Ya sabes adonde nos conducirá esa hipótesis, ¿no?
Beate asintió con la cabeza.
– Iré enseguida a indagar cuanto pueda sobre Stine Grette.
– Estupendo. Después nos pondremos en contacto con alguien que haya frecuentado su compañía.
Un buen día
– Este sitio me da escalofríos -se lamentó Beate.
– Aquí tuvieron ingresado a un paciente famoso, Arnold Juklerød -dijo Harry-. Según él, esto era el cerebro mismo del monstruo aquejado de patologías psiquiátricas. Bueno, entonces, ¿no encontraste nada sobre Stine Grette?
– No. Siempre observó una conducta intachable. Y sus cuentas bancarias indican que no tenía problemas económicos. Ningún uso desmesurado de tarjetas en tiendas de ropa ni en restaurantes. Ningún pago en el hipódromo de Bjerke Travbane ni otros indicios de que jugara. Lo más extravagante que encontré fue un viaje a São Paulo que hizo este verano.
– ¿Y su marido?
– Más de lo mismo. Solvente y poco gastoso.
Pasaron por debajo del pórtico del Hospital de Gaustad y entraron en una plaza rodeada por grandes edificios de ladrillo rojo.
– Parece una cárcel -observó Beate.
– Obra de Heinrich Schirmer -dijo Harry-. Arquitecto alemán del siglo xix. El mismo que diseñó la cárcel de Botsen.
Un enfermero acudió a buscarlos a la recepción. Llevaba el pelo teñido de negro y tenía pinta de ser miembro de una banda de música, o quizá diseñador. Como así era, en efecto.
– Grette se pasa casi todo el tiempo mirando por la ventana -les explicó mientras caminaban por el pasillo hacia la Brigada G 2.
– ¿Está lo bastante lúcido como para hablar? -preguntó Harry.
– Sí, hablar sí que habla…
El enfermero, que había pagado seiscientas coronas para que aquel flequillo negro pareciese naturalmente descuidado, desplazó ahora uno de los mechones y miró a Harry a través de sus gafas negras de pasta, que le conferían el aspecto de un empollón, para que su auditorio comprendiera que nada más lejos.
– Mi colega se refiere a si Grette está lo bastante bien como para hablar de su mujer -aclaró Beate.
– Podéis intentarlo -dijo el enfermero, volviendo a colocar el mechón delante de las gafas-. Si presenta una reacción sicótica, es que no está en sus cabales.
Harry no preguntó cómo se sabe si una persona presenta una reacción sicótica. Una vez al final del pasillo, el enfermero usó una llave para abrir una puerta con ojo de buey en la parte superior.
– ¿Es preciso tenerlo encerrado? -quiso saber Beate echando un vistazo a la acogedora sala de estar.
– No -respondió el enfermero sin más explicaciones y señalando hacia la figura solitaria que, envuelta en un batín, ocupaba la silla más próxima a la ventana-. Yo estaré en el puesto de guardia que hay en el lado izquierdo del pasillo cuando os vayáis.
Se acercaron al hombre de la silla que, vuelto hacia la ventana, sólo movía la mano derecha, con la que desplazaba lentamente un bolígrafo sobre un bloc de dibujo, a trazos cortos y mecánicos, como si de la garra de un robot se tratara.
– ¿Trond Grette? -preguntó Harry.
No reconoció a la persona que se dio la vuelta. Grette se había rapado el pelo, tenía la cara escuálida y la expresión feroz de la noche que lo vieron en la pista de tenis había dado paso a una mirada abismal, serena y vacía, que los atravesaba. Harry ya lo había visto antes, en las personas que cumplían condena por primera vez, después de las primeras semanas de prisión. E intuía que así, precisamente, se sentía el hombre de la silla, como quien cumple condena.
– Somos de la policía -se presentó Harry.
Grette dirigió la mirada hacia donde se encontraban.
– Veníamos por lo del atraco y queríamos hablar de tu mujer.
Grette entrecerró los ojos, como si tuviera que concentrarse para entender lo que le decía Harry.
– ¿Podríamos hacerte unas preguntas? -dijo Beate alzando un poco la voz.
Grette asintió despacio con la cabeza y Beate acercó una silla y se sentó a su lado.
– ¿Podrías contarnos algo de ella? -preguntó.
– ¿Contaros algo?
Su voz chirriaba, como una puerta mal engrasada.
– Sí -dijo Beate sonriendo con dulzura-. Queremos saber quién era Stine. Qué hacía. Qué le gustaba. Cuáles eran vuestros planes comunes. Esas cosas.
– ¿Esas cosas? -Grette miró a Beate y dejó el bolígrafo-. Íbamos a tener un hijo. Ése era el plan. Inseminación artificial. Ella esperaba que fueran gemelos. Dos más dos, decía siempre. Dos más dos. Estábamos a punto de empezar. Justo ahora -precisó cuando ya las lágrimas acudían a sus ojos.
– ¿Justo ahora?
– Hoy, creo. O mañana. ¿Qué fecha es hoy?
– Diecisiete -dijo Harry-. Llevabais un tiempo casados, ¿no?
– Diez años -dijo Grette-. No me habría importado que no quisieran jugar al tenis. No se puede obligar a los hijos a que les guste lo mismo que a sus padres, ¿verdad? A lo mejor habrían preferido montar a caballo. Montar a caballo está muy bien.
– ¿Qué clase de persona era?
– Diez años -repitió Grette, volviéndose de nuevo hacia la ventana-. Nos conocimos en 1988. Yo ya había empezado mis estudios de economía y ella estaba en el último curso de la escuela de secundaria de Nissen. Era la chica más guapa que había visto en mi vida. Claro que eso es lo que dice todo el mundo, la más guapa es siempre la que no conseguiste y seguramente has olvidado. Pero, en el caso de Stine, era verdad. Y nunca dejaré de pensar que era la más guapa. Empezarnos a vivir juntos al mes de conocernos y permanecimos juntos día y noche durante tres años. Aun así, no me lo podía creer cuando aceptó convertirse en Stine Grette. Es extraño, ¿verdad? Cuando se ama tanto a alguien no entiendes que te pueda querer a ti. Debería ser al revés, ¿no?
Читать дальше