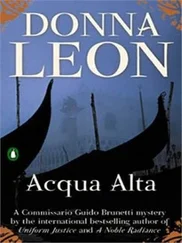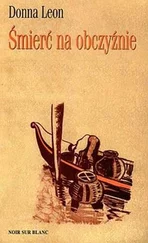– ¿Y los otros dos? -preguntó Vianello, refiriéndose a los otros dos hombres que habían tomado parte en el robo.
– Supongo que también querrán beneficiarse del trato de Ruffolo. Si no, será señal de que el chico es ahora mucho más listo que hace dos años y ha conseguido hacerse con los cuadros.
– Quizá los otros dos tengan las joyas -apuntó Vianello.
– Es posible. Pero lo más probable es que Ruffolo hable por los tres.
– No lo entiendo -dijo Vianello-. El robo les salió bien: tienen los cuadros y las joyas. ¿Qué ganan con devolverlo todo?
– Quizá les sea difícil vender los cuadros.
– Vamos, comisario, usted conoce el mercado tanto como yo. Si se busca bien, se encuentra comprador para cualquier mercancía, por peligrosa que sea. Yo podría vender hasta la Pietá, si consiguiera sacarla de San Pedro.
Tenía razón Vianello. Era muy extraño. Ruffolo no era de los que se enmiendan, y para los cuadros siempre existía un mercado, cualquiera que fuera su procedencia. Recordó que habría luna llena, y pensó que su silueta oscura, recortada sobre el muro pálido del Arsenale, ofrecería un buen blanco. Desechó la idea por ridícula.
– En fin, iré a ver qué nos ofrece Ruffolo -dijo para sí, y le pareció que hablaba como un personaje de película británica de acción, de pequeño calibre intelectual.
– Si cambia de opinión, avíseme. Mañana estaré en casa. No tiene más que llamarme.
– Gracias, Vianello. Pero no creo que pase nada. De todos modos, se lo agradezco.
Vianello agitó una mano y volvió a enfrascarse en los papeles que tenía encima de la mesa.
Puesto que tenía que ser héroe de medianoche, aunque faltara todavía todo un día para la cita, Brunetti consideró que ya podía dar por terminada su jornada de trabajo. En casa, Paola le dijo que aquella tarde había hablado con sus padres. Estaban bien y se divertían en lo que su madre se empeñaba en llamar Ischia. El único mensaje de su padre para Brunetti era que había empezado a ocuparse de su asunto y que creía que a finales de semana quedaría resuelto. Aunque Brunetti estaba convencido de que este asunto nunca quedaría resuelto del todo, dio las gracias a Paola por la información y le pidió que, la próxima vez que hablara con sus padres, los saludara de su parte.
La cena transcurrió con insólita tranquilidad, a causa, sobre todo, de la conducta de Raffaele. Brunetti reparó con sorpresa en que Raffi parecía hoy más limpio, aunque nunca se le había ocurrido pensar que iba sucio. Se había cortado el pelo hacía poco y el pantalón vaquero que llevaba tenía la raya bien marcada. Escuchaba lo que decían sus padres sin hacer objeciones y, curiosamente, no disputó a Chiara el resto de la pasta. Al terminar la cena, protestó cuando se le dijo que le tocaba fregar los cacharros, lo cual tranquilizó a Brunetti, pero los fregó sin suspirar ni rezongar, y aquel silencio hizo que Brunetti preguntara a Paola:
– ¿Le pasa algo a Raffi? -Estaban sentados en el sofá de la sala, y el silencio que llegaba de la cocina llenaba toda la habitación.
Ella sonrió.
– Resulta extraño, ¿verdad? Me ha parecido la calma que precede a la tormenta.
– ¿Crees que esta noche deberíamos cerrar con llave la puerta de la habitación? -Se rieron, pero ninguno de ellos estaba seguro de si se reía de la observación o de la posibilidad de que eso ya hubiera pasado. Para ellos, como para los padres de todos los adolescentes, «eso» no precisaba aclaración: era esa nube oscura y siniestra de resentimiento y virtuosa indignación que entra en sus vidas cuando las hormonas alcanzan un nivel determinado y que no se disipa hasta que varía ese nivel.
– Me ha pedido que le repasara un tema que había escrito para la clase de Literatura Inglesa -dijo Paola. Al ver el gesto de sorpresa de su marido, agregó-: Agárrate, también me ha pedido una cazadora nueva para este otoño.
– ¿Nueva, de la tienda? -preguntó Brunetti con asombro. Esto, el muchacho que, hacía dos semanas, había pronunciado una contundente condena del sistema capitalista que creaba falsas necesidades de consumo, que había inventado la idea de la moda, sólo para fomentar la demanda de ropa nueva.
Paola asintió.
– Nueva de la tienda.
– No sé si podré asimilarlo -dijo Brunetti-. ¿Es que vamos a perder a nuestro rudo anarquista?
– Eso parece, Guido. La chaqueta que ha dicho que quiere está en el escaparate de Duca d'Aosta y cuesta cuatrocientas mil liras.
– Pues dile que Karl Marx no compraba en Duca d'Aosta. Que vaya a Benetton, con el resto del proletariado. -Cuatrocientas mil liras; él había ganado casi diez veces más en el casino. ¿Podía ser la justa proporción que correspondía a Raffi, en una familia de cuatro personas? Pero no para una cazadora. De todos modos, seguramente ya había llegado, la primera grieta en el hielo, el principio del final de la adolescencia. Y, superada la adolescencia, el siguiente paso lo llevaría a la categoría de persona adulta. De hombre adulto.
– ¿Tienes idea de a qué se debe esto? -preguntó. Si Paola pensó que, en su condición de hombre, él estaría más capacitado para comprender el fenómeno de la adolescencia masculina, se lo calló, y dijo tan sólo:
– Hoy me ha parado en la escalera la signora Pizzuti.
Él la miró desconcertado y luego ató cabos.
– ¿La madre de Sara?
– La madre de Sara -asintió Paola.
– Oh, Dios, no.
– Sí, Guido, y es una buena chica.
– Sólo tiene dieciséis años, Paola. -Detectó la nota lastimera de su voz, pero no podía evitarla.
Paola le puso la mano en el brazo, después se la llevó a la boca y se echó a reír a carcajadas.
– Oh, Guido, tendrías que oírte: «Sólo tiene dieciséis años.» Es que no me lo puedo creer.
Siguió riendo y tuvo que apoyarse en el brazo del sofá, vencida por la hilaridad.
Él se preguntaba cómo esperaba su mujer que reaccionase. ¿Riendo y haciendo chistes verdes? Raffaele era su único hijo varón y no sabía lo que podía encontrar en el mundo: sida, prostitución, chicas que se quedaban embarazadas y te obligaban a casarte con ellas. Pero entonces, de pronto, lo vio con los ojos de Paola, y empezó a reír y reír hasta que se le saltaron las lágrimas.
Cuando Raffaele entró a pedir ayuda a su madre para los deberes de inglés y los encontró en aquel estado, no pudo sino escandalizarse de esta prueba de la frivolidad de los mayores.
Ni aquella noche ni al día siguiente llamó Ambrogiani, y Brunetti tuvo que dominar la constante tentación de llamar a la base norteamericana para ponerse en contacto con él. Llamó a Fosco a Milán y no pasó del contestador, sintiéndose un poco ridículo por tener que hablar a una máquina; dijo a Riccardo lo que Ambrogiani le había contado de Gamberetto, le pidió que viera qué más podía averiguar y le rogó que le llamara. No se le ocurría qué otra cosa podía hacer, y se puso a repasar y acotar informes y después leyó los periódicos, mientras le asaltaban constantemente pensamientos de lo que podía deparar la cita con Ruffolo de aquella noche.
Cuando se disponía a ir a almorzar a su casa, sonó el intercomunicador.
– Sí, vicequestore -respondió automáticamente, muy preocupado para saborear el inevitable momento de desconcierto de Patta al ser identificado antes de darse a conocer.
– Brunetti -empezó Patta-, le agradeceré que baje un momento a mi despacho.
– Sí, señor; enseguida voy -respondió Brunetti acercándose otro informe, abriéndolo y empezando a leer.
– Quiero que venga ya, no «enseguida», comisario -le increpó Patta en un tono de voz tan severo que Brunetti comprendió que debía de tener a alguien en su despacho, alguien importante.
Читать дальше