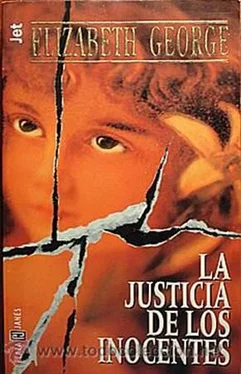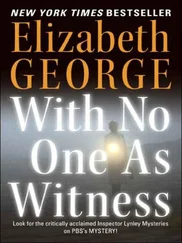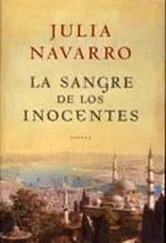– Winston y yo salimos hacia Wiltshire ahora -dijo ¿Puede controlar la situación? ¿Comportarse con normalidad y continuar lo que estaba haciendo antes de que telefoneara?
– Supongo que sí -contestó Barbara, y se preguntó cómo diablos iba a conseguirlo.
– Estupendo -dijo Lynley-. Él creerá que estamos cerrando el cerco en torno a Alistair Harvie. Usted siga como hasta ahora. -Sí. De acuerdo. -Hizo una pausa-. ¿Mañana por la mañana? -añadió, como contestando a Lynley-. De acuerdo. Ningún problema. En cuanto tenga a Harvie a la sombra le dirá lo que ha hecho con el niño. Ya no me necesitará aquí. ¿A qué hora quiere que esté en el Yard?
– Bien hecho, Barbara -dijo Lynley-. No desfallezca. Ya salimos.
Barbara pulsó el botón de desconexión. Miró a Robin, que estaba trabajando en el suelo. Tuvo ganas de golpearle hasta arrancarle la verdad y, como resultado, que Robin volviera a ser lo que había aparentado al principio, pero sabía que de momento no podía hacer nada. La vida de Leo Luxford era más importante que comprender aquellos dos minutos de magreo entre las toallas y las sábanas del armario.
– ¿Devuelvo el teléfono a…? -preguntó, y vio por qué Robin tenía tanto interés en preparar la cena, en ordenar lo que ella había desordenado, en mantenerla ocupada con él y distraída de lo que había sacado del armario. Había recogido las velas. Se estaba preparando para guardarlas en el armario. Pero entre las velas que sujetaba, había una de plata que no era una vela, sino una pieza de flauta. La flauta de Charlotte Bowen.
Robin se levantó y dejó lo que sostenía a un lado de la pila de toallas. Barbara vio, entre los restos dispersos en el suelo, otra pieza de la flauta, junto a la caja de la que había caído. Robín la recogió junto con un puñado de fundas de almohada. Recuperó el teléfono.
– Yo lo guardaré -dijo, y le acarició la mejilla cuando pasó por su lado.
Barbara esperaba que su falso ardor sufriera un cambio después de ocultar la flauta, pero cuando volvió a su lado, sonrió.
Recorrió su barbilla con un dedo y se inclinó hacia ella. Barbara pensó en lo que debería soportar por cumplir su deber. Su lengua se le antojó un reptil introducido en su boca. Tuvo ganas de cerrar las mandíbulas y apretar los dientes hasta saborear la sangre. Quiso hundirle la rodilla en los huevos hasta que salieran estrellas de sus miserables cavidades oculares. No estaba dispuesta a tirarse a un homicida por amor, dinero, la monarquía, la patria, el deber o por puro placer enfermizo. Sin embargo, comprendió que aquél era el único motivo de que Robin deseara cepillársela. El puro placer enfermizo. La gran burla de tirarse a la policía que intentaba atraparlo. Porque eso era lo que había hecho desde el primer momento, de una forma u otra. Tirársela metafóricamente.
Barbara notó que la ira se encendía en su pecho. Deseó partirle la cara, pero oyó a Lynley decir que continuara adelante. Pensó en la mejor forma de ganar tiempo. Creyó que no sería difícil. Tenía una excusa, en aquella misma casa. Se deshizo del beso de Robin.
Joder, Robin -susurró-. Tu madre está en su habitación. No podemos…
– Se ha dormido. Le di dos píldoras. No despertará hasta mañana. No hay de qué preocuparse.
«A la mierda el plan uno», pensó Barbara. Y entonces se dio cuenta de lo que había dicho: píldoras. Píldoras. ¿Qué clase de píldoras? Tenía que ir al cuarto de baño a toda prisa, porque no albergaba dudas acerca de lo que encontraría entre los medicamentos del botiquín. Pero quería asegurarse.
Robin la acorraló, con una mano apoyada sobre la pared y otra en su nuca. Notó la fuerza flexible de sus dedos. Qué fácil le habría resultado retener a Charlotte bajo el agua hasta ahogarla.
La besó de nuevo. Su lengua sondeó. Ella se puso rígida. Robin retrocedió y la miró con atención. Barbara comprendió que no tenía ni un pelo de tonto.
– ¿Qué pasa? -preguntó-. ¿Qué te ocurre?
Sabía que algo estaba pasando, y no mordería el anzuelo si volvía a aducir preocupaciones por su madre. Por lo tanto, le dijo la verdad, porque algo que no había percibido antes en él -su sexualidad depredadora- le reveló que tal vez interpretara la verdad de una forma útil a sus necesidades.
– Tengo miedo.
Vio que la suspicacia destellaba en sus ojos. Ella sostuvo su mirada.
– Lo siento -continuó-. Intenté decírtelo antes. Hace siglos que no estoy con un hombre. Ya no sé muy bien qué hacer. El destello se apagó. Robin volvió a la carga.
– Lo recordarás enseguida -murmuró-. Te lo prometo.
Padeció otro beso. Emitió lo que consideró un sonido apropiado. En respuesta, Robin le cogió la mano y la guió hasta su sexo. Gruñó.
Lo cual proporcionó a Barbara la excusa de soltarle. Tomó la precaución de hablar con voz falta de aliento, confusa, desolada.
– Esto va demasiado rápido. Joder, Robin. Eres un hombre atractivo. Bien sabe Dios que eres sexy, pero no estoy preparada para… Quiero decir que necesito tiempo. -Se frotó el cabello con los nudillos y lanzó una carcajada pretendidamente afligida-. Me siento una idiota. ¿No podemos ir un poco más despacio? Dame la oportunidad de…
– Pero te vas mañana -señaló Robin.
– ¿Que me voy…? -Se contuvo al borde del precipicio-. Pero sólo a Londres. ¿Cuánto hay hasta Londres? ¿Ciento veinte kilómetros? Una minucia, si deseas de veras ir. -Le dedicó una sonrisa y se maldijo por haber practicado tan poco el arte de la seducción-. ¿Tú quieres ir a Londres? 0 sea, ¿tienes ganas de ir?
Robin recorrió el puente de su nariz con el dedo y luego con tres dedos acarició sus labios. Barbara permaneció inmóvil, procuró retener el impulso de morderlos hasta la tercera falange.
– Necesito un poco de tiempo -repitió-. Y Londres no está ejos. ¿Me concederás un poco de tiempo?
Se le había terminado su exigua provisión de artimañas femeninas. Esperó a ver qué sucedía. En aquel momento no habría dicho no a un deis ex machina. Algo que hubiera descendido del cielo en un carro de fuego le habría bastado. Pero estaba en manos de Robin, tanto como él en las suyas. Ella estaba diciendo «Ahora no, aquí no, todavía no». El siguiente movimiento le correspondía a él.
Robin acercó la boca a la suya. Deslizó la mano por su cuerpo. La aferró con tal rapidez entre las piernas que Barbara no vio el gesto, pero la apretó con tanta fuerza que, en cuanto la mano se retiró, aún sintió la cálida presión.
– Londres -dijo Robin y sonrió-. Vamos a cenar. Barbara estaba de pie ante la ventana de su dormitorio, escudriñando la oscuridad. No había farolas en Burbage Road, de modo que tenía que confiar en la luz de la luna, la de las estrellas y los faros de algún vehículo que pasara para descubrir una señal de la prometida vigilancia policial.
Había conseguido engullir la cena. Ya no recordaba qué más había cocinado Robin, aparte de las costillas de cordero. Había diversas fuentes en la mesa del comedor, y había picoteado para fingir que comía. Había masticado, tragado, bebido una copa de vino después de cambiarla por la de él (una simple precaución), cuando había ido a la cocina en busca de verduras. Pero no había saboreado nada. El único de sus cinco sentidos que parecía funcionar era el oído. Había escuchado todo: el sonido de sus pasos, el ritmo de su propia respiración, el roce de los cuchillos sobre la porcelana y, sobre todo, los ruidos sordos del exterior. ¿Era aquello un coche? ¿Los ruidos apagados de hombres que tomaban posiciones? ¿El timbre de una puerta que sonaba en algún sitio, para permitir el acceso de la policía a una casa desde la que acecharían el siguiente movimiento de Robin Pavne?
Читать дальше