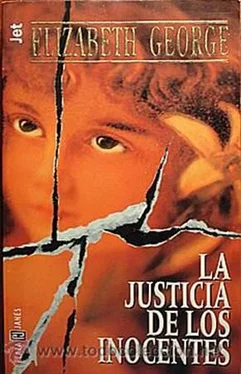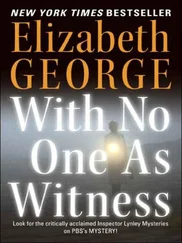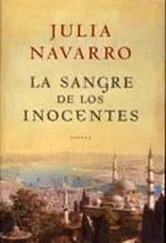– Porque las piezas encajan a la perfección: una, dos, tres, cuatro. Charlotte fue secuestrada, hubo amenazas, me negué a capitular, Charlotte murió. Lo cual concentró la atención en mí, como tú querías, y preparó el camino para la pieza número cinco.
– ¿Cuál es? -preguntó Luxford.
– La desaparición de tu hijo y la posterior necesidad de arruinarme. -Le miró por fin-. Dime, Dennis, ¿cómo va la tirada del periódico? ¿Has conseguido dejar atrás al Sun?
Luxford apartó la vista.
– Santo Dios -dijo.
Lynley se sentó detrás de su mesa y miró a los dos. Luxford derrumbado en una silla, sin afeitar, con el cabello sucio y despeinado, la piel macilenta. Bowen mantenía su postura inconmovible, la cara como una máscara pintada. Lynley se preguntó qué haría falta para lograr su colaboración.
– Señora Bowen -dijo-, una niña ha muerto ya. Un niño puede morir si no actuamos con rapidez.
Cogió el ejemplar del Source que había traído de casa de Luxford y lo dejó sobre el escritorio. Eve Bowen le lanzó una mirada desdeñosa.
– Debemos hablar de esto -siguió Lynley-. En el artículo hay algo incorrecto, o falta algo. Debemos saber qué es, y para ello necesitamos su ayuda.
– ¿Por qué? El señor Luxford necesita una continuación para mañana? ¿No es capaz de estrujar su imaginación? Hasta el momento lo está haciendo muy bien.
– ¿Ha leído este artículo?
– No me revuelco en el fango.
– Entonces tendré que pedirle que lo lea.
– ¿Y si me niego?
– No creo que su conciencia pueda soportar el peso de la muerte de un niño de ocho años. Sobre todo, a continuación del asesinato de Charlotte. Sobre todo, si puede hacer algo por impedirlo. Pero esa muerte ocurrirá, no lo dude, si no nos ponemos en acción ahora mismo. Por favor, lea el artículo.
– No me tome por idiota. El señor Luxford ya tiene lo que quiere. Ha publicado su articulito en primera página. Me ha destruido. Puede utilizar mis restos durante días y escribir artículos complementarios. No me cabe duda de que lo hará. Lo que no hará será asesinar a su propio hijo.
Luxford se precipitó impulsivamente y cogió el periódico.
– ¡Léelo! -rugió-. Lee el jodido artículo. Cree lo que te dé la gana, piensa lo que quieras, pero lee el puto artículo o…
– ¿Qué? ¿Me matarás a mí también? ¿Serás capaz de no delegar en otro? ¿Podrás clavarme el cuchillo? ¿Podrás apretar el gatillo? ¿O encargarás el trabajito a uno de tus secuaces?
Luxford arrojó el periódico sobre su regazo.
– Distorsiona la realidad todo lo que quieras. Estoy intentando hacerte ver la realidad. Lee el artículo, Evelyn. No quisiste actuar para salvar a nuestra hija, y no puedo cambiar ese hecho, pero…
– ¿Cómo te atreves a llamarla nuestra hija? ¿Cómo te atreves a insinuar que yo…?
– Pero si… -Luxford alzó más la voz- si crees que voy a sentarme a esperar que mi hijo se convierta en la segunda víctima de un psicópata, te equivocas de medio a medio. Lee el puto artículo. Léelo ya, con atención, y dime en qué me he equivocado, para que pueda salvar la vida de Leo. Porque si Leo muere… -La voz de Luxford se quebró. Se puso en pie y caminó hacia la ventana-. Tienes motivos para odiarme -dijo al cristal-, pero no te vengues en mi hijo.
Eve Bowen le miró como un entomólogo que estudia un espécimen del cual espera obtener algún dato empírico. Una carrera basada en desconfiar de todos, en confiar sólo en su criterio y en tener el ojo avizor a posibles puñaladas por la espalda no la habían preparado para aceptar la credibilidad de nadie. La suspicacia inherente a la vida política la había conducido a su presente estado, y había tomado como rehén no sólo a su cargo político, sino a la vida de su hija. Lynley comprendió con claridad que aquella misma suspicacia, combinada con su animosidad hacia el hombre que la había dejado embarazada, le impedía ayudarles.
No podía aceptarlo.
– Señora Bowen -dijo-, hoy hemos tenido noticias del secuestrador. Ha dicho que matará al niño si el señor Luxford no corrige los errores del artículo. Bien, no es necesario que crea en la palabra del señor Luxford, pero voy a pedirle que crea en la mía. Oí la grabación de la llamada telefónica. La grabó uno de mis colegas, que estaba en la casa cuando se produjo la llamada.
– Eso no significa nada -replicó Eve Bowen, pero con menos seguridad que antes.
– Es cierto. Hay docenas de maneras inteligentes de falsear una llamada telefónica, pero si asumimos de momento que la llamada era auténtica, ¿quiere que pese una segunda muerte sobre su alma?
– La primera no pesa sobre mi alma. Hice lo que debía hacer. Hice lo correcto. No soy responsable. El… -Levantó la mano para señalar a Luxford. Por primera vez, su mano tembló levemente. Se dio cuenta y la dejó caer sobre el regazo, donde estaba el periódico-. El… Yo no. -Tragó saliva, fijó la vista en la nada-. Yo no -dijo por fin.
Lynley esperó. Luxford se volvió y quiso decir algo, pero Lynley le dirigió una mirada y negó con la cabeza. En el exterior, Lynley oyó sonar teléfonos y la voz de Dorothea Harriman. En el despacho, contuvo el aliento y pensó: «Vamos, vamos. Maldita seas, mujer. Vamos.»
Eve Bowen arrugó los extremos del periódico. Se caló las gafas con más firmeza y empezó a leer.
El teléfono sonó. Lynley lo descolgó con brusquedad. Era la secretaria de sir David Hillier. ¿Cuándo recibiría el subcomisionado un informe actualizado de su subordinado? «Cuando esté escrito», fue la respuesta de Lynley, y colgó.
Eve Bowen pasó a la página interior donde continuaba el artículo. Luxford se quedó donde estaba. Cuando la mujer terminó de leer, permaneció un momento con la mano sobre el periódico y la cabeza lo bastante alzada para que su mirada se posara sobre el borde de la mesa de Lynley.
– Dijo que me equivoqué -musitó Luxford-. Dijo que si mañana no lo rectificaba, mataría a Leo. No sé qué cambiar.
– Nada. -Eve siguió sin mirarle, y su voz sonó apagada-. No te has equivocado.
– ¿Se dejó algo? -preguntó Lynley.
Eve alisó el periódico.
– Habitación 710 -dijo-. Papel pintado amarillo. Una acuarela de Mikonos en la pared, sobre la cama. Un minibar con champán pésimo, de modo que bebimos un poco de whisky y toda la ginebra. -Carraspeó. Siguió mirando el borde del escritorio-. Nos encontramos dos noches para cenar fuera. Una fue en un lugar llamado Le Chateau; la otra en un restaurante italiano, San Filippo. Había un violinista que no dejó de tocar ante nuestra mesa hasta que le diste cinco libras.
Luxford no parecía capaz de apartar la vista de ella. Su expresión daba pena.
– Siempre nos separábamos antes de desayunar -continuó Eve-, porque era más prudente, pero la última mañana no lo hicimos. Todo había terminado, pero quisimos prolongar el momento antes de separarnos. Llamamos al servicio de habitaciones, que se retrasó. El desayuno estaba frío. Tú sacaste la rosa del jarrón y…
Se quitó las gafas y las sostuvo en la mano.
– Lo siento, Evelyn -dijo Luxford.
Ella levantó la cabeza.
– ¿Qué sientes?
– Dijiste que no querías nada de mí. No me dejaste. Lo único que pude hacer fue abrir una cuenta bancaria para ella. Hice un ingreso cada mes, en su cuenta… para que si yo moría… si ella necesitaba algo… -Pareció darse cuenta de lo incongruente y patético de su toma de responsabilidad, comparado con la enormidad de lo sucedido la semana anterior-. No lo sabía. No pensé que…
– ¿Que? -pregunto ella con brusquedad-. ¿Qué no pensaste?
– Que aquella semana había significado más para ti de lo que imaginé en aquel momento.
Читать дальше