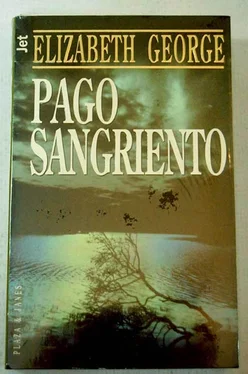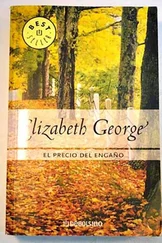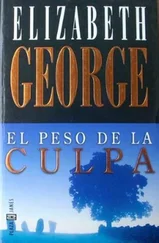– ¿Por qué no? -preguntó Deborah-. Después de lo que había ocurrido entre Gabriel y Joanna, creo que Sydeham se habría sentido más que feliz de verte muerto.
– Sydeham no era idiota. Lo último que le interesaba era reducir mi lista de sospechosos. -Lynley sacudió la cabeza. Sus siguientes palabras expresaron la vergüenza que sentía-. Claro que lo que no sabía es que yo ya la había reducido por mi cuenta. La había reducido a uno solo. Havers lo hizo mucho mejor. Un trabajo policial del que debe estar orgullosa.
Los otros dos no respondieron. Deborah torció la tapadera de la tetera de porcelana, siguiendo con el dedo el pétalo de una delicada rosa. St. James paseó un trozo de bocadillo por el plato. Ninguno miró a Lynley.
Sabía que estaban evadiendo la pregunta que había venido a formular, sabía que lo estaban haciendo por lealtad y afecto. A pesar de que no lo merecía, Lynley confiaba en que el vínculo que les unía sería lo bastante fuerte para que comprendiesen su necesidad de encontrarla, pese a que ella no lo deseaba así. Hizo la pregunta por fin.
– St. James, ¿dónde está Helen? Cuando volví anoche a casa de Joy, se había desvanecido. ¿Dónde está?
Vio que la mano de Deborah se apartaba de la tetera y se cerraba sobre los pliegues de su falda bermeja de lana. St. James alzó la cabeza.
– Preguntas demasiado -respondió.
Era la respuesta que Lynley esperaba, la respuesta que se merecía. Sin embargo, insistió.
– No puedo cambiar lo que ha pasado. No puedo cambiar el hecho de que me comporté como un idiota, pero al menos puedo disculparme. Al menos puedo decirle…
– No es el momento. Aún no está preparada.
La cólera de Lynley estalló ante esta respuesta.
– ¡Maldita sea, St. James! ¡Intentó avisarle! ¿También te lo ha contado? Cuando escaló el muro, Helen dio un grito que él oyó, y estuvimos a punto de perderle. Por culpa de Helen. Por tanto, si no está preparada para verme, que me lo diga ella misma. Que tome ella la decisión.
– Ella ya lo ha decidido, Tommy.
Las palabras fueron pronunciadas con un tono tan frío que su cólera se disipó. Sintió un nudo en la garganta.
– Se ha ido con él, pues. ¿Adónde? ¿A Gales?
Nada. Deborah se movió, lanzando una larga mirada a su marido, que había vuelto la cabeza hacia el fuego apagado.
Su negativa a hablar le desesperó. La misma tozuda negativa que le había dado poco antes Caroline Shepherd en el piso de Helen, la misma tozuda negativa cuando habló por teléfono con los padres de Helen y tres de sus hermanas. Sabía que se trataba de un castigo ejemplar, pero a pesar de esta certidumbre se reveló contra él, se negó a aceptarlo como justo y verdadero.
– Por el amor de Dios, Simon -dijo, presa de la desesperación-. La quiero. Tú, más que nadie, sabes lo que significa estar separado así de alguien a quien quieres. Sin la menor oportunidad. Por favor. Dímelo.
Deborah, inesperadamente, asió la esbelta mano de su marido. Lynley apenas oyó su voz cuando habló con St. James.
– Lo siento, mi amor. Perdóname. No puedo hacerlo. -Se volvió hacia Lynley. Las lágrimas asomaban a sus ojos-. Se ha ido a Skye, Tommy. Se ha ido sola.
Se dedicó a una última tarea antes de dirigirse hacia el norte en pos de Helen: ir a ver al superintendente Webberly y poner punto final al caso, y también a otras cosas. Había hecho caso omiso del temprano mensaje de su superior, felicitándole oficialmente por el satisfactorio trabajo realizado y solicitando una entrevista con él en cuanto le fuera posible. Consciente de que los celos le habían cegado a lo largo de toda la investigación, no deseaba escuchar alabanzas de nadie. Mucho menos del hombre que le había utilizado a la perfección como herramienta involuntaria en el juego del engaño.
Porque más allá de la culpabilidad de Sydeham y la inocencia de Davies-Jones, todavía quedaba lord Stinhurst. Y la obsequiosa complicidad de Scotland Yard con el gobierno para seguir manteniendo oculto a la opinión pública un secreto guardado durante veinticinco años. Aún tenía que encargarse de esto. Antes, Lynley no se había sentido preparado para la confrontación, pero ahora sí.
Encontró a Webberly sentado a la mesa circular de su despacho, repleta como siempre de expedientes, libros, fotos, informes y vasos usados. El superintendente, inclinado sobre un mapa de calles marcado con gruesos trazos de rotulador, sostenía un puro entre los dientes, saturando la ya claustrofóbica habitación con una maloliente nube de humo. Hablaba con su secretaria, sentada al otro lado del escritorio, que asentía, tomaba nota y no cesaba de mover la mano frente a su cara en un inútil intento de evitar que el humo impregnara su bien cortado traje y el suave cabello rubio. Era, como de costumbre, una réplica lo más idéntica posible de la princesa de Gales.
Desvió los ojos hacia Lynley, arrugó la nariz delicadamente, expresando su desagrado ante el humo y el desorden, y dijo:
– Ha llegado el inspector detective Lynley, superintendente.
Lynley esperó expectante a que Webberly la corrigiera. Era un juego que a ambos les encantaba practicar. Webberly prefería «señor» al empleo de grados. Dorothea Harriman («Llámeme Dee, por favor») prefería los grados por encima de todo.
Esa tarde, sin embargo, el superintendente se limitó a gruñir y a levantar la vista del plano.
– ¿Ha tomado nota de todo, Harriman?
Su secretaria consultó las notas y se ajustó el cuello alto festoneado de su blusa eduardiana, aderezado con una perfecta corbata de lazo.
– Todo. ¿Lo paso a máquina?
– Se lo ruego. Haga treinta copias. La rutina habitual.
– ¿Antes de irme, superintendente? -suspiró Harriman-. No, no me lo diga. Lo sé. «En el acto, Harriman». -Lanzó a Lynley una mirada significativa-. De tanto estar en el acto, hasta podría pasar mi luna de miel en él. Si alguien fuera tan amable de hacer la pregunta adecuada.
– ¡Caramba! -sonrió Lynley-. Y pensar que esta noche estoy ocupado.
Harriman rió, recogió sus notas y tiró a la basura tres tazas de papel que había sobre el escritorio de Webberly.
– A ver si le convence de que arregle este vertedero -le pidió cuando salía.
"Webberly no dijo nada hasta que estuvieron solos. Después, dobló el plano, lo guardó en un archivador y regresó al escritorio, aunque no se sentó. En lugar de ello, fumó el puro con satisfacción y miró la perspectiva de Londres por la ventana.
– Alguna gente piensa que no asciendo por falta de ambición -le confió Webberly sin volverse-. Pero, en realidad, se trata de la vista. Si cambiara de oficinas, ya no vería la ciudad iluminándose cuando cae la oscuridad. Es imposible describirle el placer que me ha proporcionado a lo largo de los años -sus dedos pecosos jugueteaban con la faltriquera del reloj que colgaba del chaleco. La ceniza del puro, sin darse cuenta, cayó al suelo.
Lynley pensó que antes había estimado a este hombre, había sabido apreciar la mente perspicaz que anidaba en el interior de su desaliñada fachada. Era una mente que extraía lo mejor de quienes estaban bajo sus órdenes, que utilizaba a cada persona en virtud de su energía personal, nunca su debilidad. Lo que más había admirado Lynley en su superior era esa capacidad de ver a las personas tal como eran. Ahora, sin embargo, comprendió que era un arma de dos filos, que podía ser utilizada, y en este caso se había utilizado, para sondear la debilidad de un hombre y con fines que el individuo en cuestión ni siquiera sospechaba.
Webberly había sabido sin la menor duda que Lynley creería en la palabra de un igual. Tal creencia provenía de la educación de Lynley, un gallardo aferrarse a «mi palabra de caballero» que había gobernado a los de su clase durante siglos. No podía abandonarse con tanta facilidad, al igual que las leyes de la primogenitura. En ello había confiado Webberly al enviar a Lynley para que prestara oídos al cuento inventado por lord Stinhurst sobre la infidelidad de su mujer. Cualquier McPherson, Stewart o Hale, cualquier otro detective habría escuchado con escepticismo, habría llamado a lady Stinhurst para que oyera la historia y habría insistido hasta descubrir la verdad sobre Geoffrey Rintoul sin pensárselo dos veces.
Читать дальше