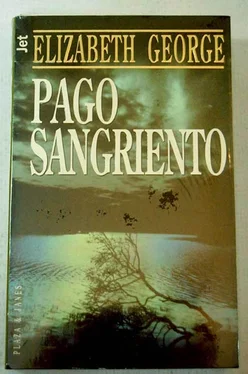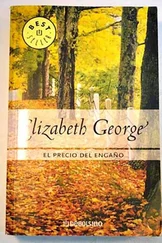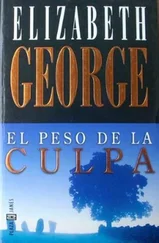A su derecha, la iglesia de St. John's se alzaba detrás de un muro bajo de ladrillo. Al pie, una sombra se acuclilló, saltó y se encaramó a la parte superior. Lynley corrió hacia allí.
Salvó el muro con facilidad y cayó sobre la nieve. Distinguió al instante una figura que se movía con rapidez a su izquierda, en dirección al cementerio. Las sirenas se oían cada vez más cerca; los neumáticos chirriaron sobre el pavimento húmedo. Lynley chapoteó sobre una capa de nieve que le llegaba a las rodillas hasta un punto en que el pavimento estaba despejado. La sombra oscura empezó a correr entre las tumbas.
Era el tipo de equivocación que Lynley esperaba. La nieve era más espesa en el cementerio, y algunas lápidas estaban cubiertas por completo. Al cabo de pocos momentos, oyó que el fugitivo se desplazaba frenéticamente de un sitio a otro, intentando avanzar hacia el muro opuesto y la calle que había detrás.
Cerca, las sirenas enmudecieron, los focos azules destellaron y giraron, y un enjambre de policías empezó a saltar el muro. Portaban linternas con las que iluminaban la nieve; la luz blanca describió un arco para localizar al fugitivo, pero también sirvió para revelar con nitidez el emplazamiento de las tumbas. El hombre aceleró el paso, esquivando lápidas y monumentos mientras corría hacia el muro.
Lynley no se apartó del sendero despejado que serpenteaba entre los árboles, abundantes pinos que sembraban de agujas el pavimento y proporcionaban una tosca protección contra el hielo. Ganó tiempo gracias a la facilidad de movimientos, preciosos segundos que empleó en localizar al hombre.
Se encontraba a unos veinte metros del muro. A su izquierda, dos agentes avanzaban dificultosamente por la nieve. Detrás de él, Havers le seguía los pasos. A su derecha estaba Lynley, corriendo a tumba abierta. No había escapatoria. Aun así, saltó hacia arriba, lanzando un grito salvaje que pareció indicar el último arranque de energía. Lynley se abalanzó sobre él.
El hombre giró y se balanceó violentamente. Lynley le soltó para esquivar el golpe, dando a su adversario una segunda oportunidad de trepar al muro. Saltó, se aferró con fuerza a la parte superior, elevó el cuerpo y empezó a izarse. Pero Lynley no se rindió. Le asió por el jersey negro, tiró de él, le rodeó el cuello con el brazo y le arrojó al suelo. Se quedó de pie sobre él, jadeando, hasta que Havers llegó a su lado, resollando como un corredor de fondo. Los dos agentes hicieron lo mismo al cabo de pocos instantes.
– Estás listo, hijo -consiguió decir uno de ellos, antes de empezar a toser interminablemente.
Lynley obligó al hombre a ponerse en pie, le arrancó el pasamontañas y le empujó violentamente hacia la luz de una linterna.
Era David Sydeham.
– La puerta de Joy no estaba cerrada con llave -dijo Sydeham.
Estaban sentados ante una mesa de patas metálicas, en una sala de interrogatorios de Scotland Yard. Era una sala diseñada para evitar cualquier tipo de huida, pues ni un solo detalle decorativo permitía dar rienda suelta a la imaginación. Sydeham no miraba a nadie mientras hablaba; ni a Lynley, que se hallaba sentado frente a él y se esforzaba en hilvanar todos los detalles del caso; ni a la sargento Havers, que por una vez no tomaba notas, sino que se limitaba a intercalar preguntas para llenar lagunas; ni al dormido estenógrafo, un veterano de la policía que llevaba veintidós años en el Cuerpo y lo escribía todo con una expresión de aburrimiento abismal, como si no le quedara nada por saber de las relaciones humanas que acaban violentamente. Sentado frente a los tres, Sydeham había vuelto su cuerpo para permitirles admirar su perfil. Sus ojos estaban clavados en una mariposa muerta que yacía en un rincón de la sala, y la miraba como si simbolizara la violencia de los últimos días.
Su voz sugería un cansancio infinito. Eran las tres y media.
– Me hice con el puñal previamente, cuando bajé a la biblioteca para tomar un whisky. Resultó muy fácil sacarlo de la pared del comedor, atravesar la cocina, subir por la escalera de atrás y llegar a mi habitación. Y después, por supuesto, sólo tuve que esperar.
– ¿Sabía que su esposa estaba con Robert Gabriel?
Sydeham desvió los ojos hacia el Rolex, cuya caja dorada brillaba como una media luna bajo el jersey negro. Recorrió con el dedo, como sin darle importancia, su superficie redonda. Tenía las manos muy grandes, pero desprovistas de callosidades, sin huellas de trabajos pesados. No parecían las manos de un asesino.
– No fue muy difícil arreglarlo, inspector -respondió por fin-. Como la propia Joanna hubiera puntualizado, yo quería que estuviesen juntos, y ella me dio justo lo que yo quería. Teatro auténtico del más alto nivel. Una sofisticada venganza, ¿verdad? Al principio no supe a ciencia cierta si estaba con él. Pensé, o tal vez esperé, que se había ido a otra parte de la casa, malhumorada, pero yo sabía que ése no era su estilo. En cualquier caso, Gabriel se mostró muy explícito el otro día en el Agincourt acerca de la conquista de mi mujer. No suele guardar silencio sobre esas cosas, ¿verdad?
– ¿Le atacó la otra noche en su camerino?
– Es la única parte de este condenado lío que me divirtió de veras -sonrió fríamente Sydeham-. No me gusta que otros hombres se tiren a mi esposa, inspector, tanto si ella lo hace de buen grado como si no.
– Sin embargo, usted no tiene el menor escrúpulo en robarle la mujer a otro hombre.
– Ah, Hannah Darrow. Tuve el presentimiento de que esa puta me la jugaría al final. -Sydeham tomó el vaso de café que tenía delante-. Cuando Joy habló durante la cena de su nuevo libro y mencionó los diarios que intentaba obtener de John Darrow, comprendí enseguida que todo se venía abajo. No daba la impresión de que fuera a rendirse a la primera negativa de Darrow. No había llegado tan alto en su carrera a base de arredrarse ante los desafíos, ¿verdad? Cuando habló de los diarios, comprendí que sólo era cuestión de tiempo que los consiguiera. Yo no sabía lo que Hannah había escrito, así que no podía arriesgarme.
– ¿Qué sucedió aquella noche con Hannah Darrow?
Sydeham enfocó sus ojos en Lynley.
– Nos encontramos en el molino. Llegó con cuarenta minutos de retraso, y yo empezaba a pensar, esperanzado, para ser sincero, que no vendría. Apareció en el último momento de la manera habitual, dispuesta a hacer el amor en el suelo. Yo… le di largas. Saqué una bufanda que ella había visto en una tienda de Norwich, e insistí en que me dejara ponérsela -Contempló el movimiento de sus manos sobre el vaso blanco, y los dedos se cerraron sobre el borde-. Fue muy sencillo. La estaba besando cuando apreté el nudo.
Lynley pensó en las inocentes referencias que había pasado por alto al principio en el diario de Hannah y efectuó un disparo a ciegas.
– Me sorprende que no la poseyera por última vez en el molino, ya que ella lo deseaba.
Recibió la recompensa que ansiaba al instante.
– Ya no me apetecía hacerlo con ella. Me resultaba más difícil a cada nuevo encuentro. -Sydeham emitió una breve carcajada, una expresión de desprecio dirigida contra sí mismo-. Se iba a repetir la historia de Joanna.
– La hermosa mujer que salta a la fama, objeto de las desbocadas fantasías de todos los hombres, cuyo propio marido es incapaz de satisfacerla como ella deseaba.
– Muy bien dicho, inspector. Una descripción impecable.
– Sin embargo, ha seguido al lado de Joanna durante todos estos años.
– Es lo único que he hecho bien en la vida. Mi triunfo absoluto. Nadie deja escapar algo así tan fácilmente; ni se me pasó por la cabeza. No podía dejarla escapar. Lo de Hannah ocurrió en un momento de crisis entre Jo y yo. Llevábamos unas tres semanas… distanciados. Ella estaba pensando en contratar los servicios de un agente de Londres y yo me sentía abandonado a mi suerte. Inútil. Debió de ser entonces cuando empezó mí… problema. Cuando Hannah apareció, me sentí un hombre nuevo durante un mes o dos. Cada vez que la veía, la poseía. Hasta dos o tres veces alguna noche. Vaya. Era como haber nacido por segunda vez.
Читать дальше