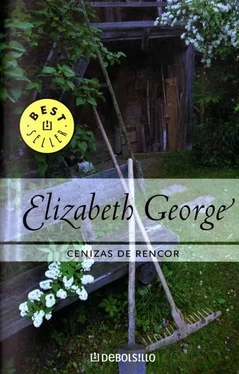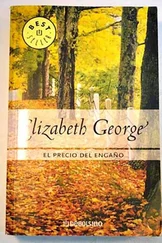Barbara casi esperó que Hillier sufriera un ataque. Al parecer, la posibilidad no preocupaba a Lynley, porque continuó.
– Temo que no tenemos nada concreto que proporcionar al fiscal.
– Expliqúese -dijo Hillier-. Ha dedicado cuatro días y solo Dios sabe cuántos hombres y horas de esfuerzo a localizar sospechosos y reunir pruebas materiales. Solo ha tardado veinte minutos en contármelo.
– Pero después de localizar sospechosos y reunir pruebas, aún no puedo identificar al criminal, porque no existe un vínculo directo entre asesino y prueba. Para empezar, no puedo demostrar la culpabilidad de nadie. Sería el hazmerreír del tribunal si lo intentara. Y aunque no fuera ese el caso, me despreciaría si enviara a alguien a la cárcel sin creer en su culpabilidad.
El cuerpo de Hillier se iba poniendo cada vez más rígido, a medida que Lynley hablaba.
– Dios nos libre de abrumarle con esa carga, inspector Lynley.
– Sí -contestó Lynley-. No me gustaría que me lo pidieran. Otra vez. Superintendente Jefe. Una vez es suficiente en mi carrera. ¿No cree?
Se enzarzaron en un prolongado duelo de miradas. Lynley cruzó una pierna sobre la otra, como si se preparara para una contienda verbal aplazada durante mucho tiempo, pero muy ansiada.
Barbara estaba pensando «¿No estará perdiendo los papeles?», cuando Webberly intervino.
– Ya basta, Tommy. -Encendió su puro. Tragó el suficiente humo como para ahogarse-. Todos tenemos esqueletos profesionales en nuestros armarios. No es cuestión de pasearlos en este momento. -Rodeó su escritorio y utilizó el puro como puntero, tal como Hillier había usado el lápiz-. Su situación es precaria. ¿A quién arrastrará en su caída si fracasa? -preguntó a Lynley, en referencia a los periódicos.
– A nadie.
– Que así sea.
Movió la cabeza hacia la puerta para despedirles. Barbara se esforzó en no salir disparada de su silla. Lynley la siguió con paso lento. Cuando salieron al pasillo y la puerta se cerró a su espalda, Hillier estalló.
– Rata inmunda -exclamó, con la intención de que le oyeran-. Joder, cómo me gustaría…
– Ya lo has hecho, ¿verdad, David? -preguntó Webberly.
Barbara observó que los oprobios de Hillier no impresionaban a Lynley. Estaba consultando la hora en su reloj de cadena. Barbara miró el suyo. Las cuatro y media.
– ¿Por qué ha dicho eso, inspector? -preguntó.
Lynley se encaminó a su despacho.
– ¿Por qué ha dicho a Hillier que tal vez no conseguiríamos cerrar el caso? -insistió Barbara.
– Porque quería saber la verdad.
– ¿Cómo puede decir eso? -Lynley siguió caminando y sorteó a un funcionario que empujaba un carrito con teteras y cafeteras en dirección a una de las salas de incidencias. Dio la impresión de que desechaba su pregunta-. Aún no hemos hablado con ella -continuó Barbara-. Hablado en serio con ella, quiero decir. No la hemos presionado. Sabemos más ahora que cuando estuve con ella a solas el sábado, y lo lógico es volver a verla. Preguntarle qué quería Fleming cuando iba a verla. Preguntarle sobre la petición de divorcio. Preguntarle por el acuse de recibo de la petición y el significado de que ya no tenga que hacerlo. Preguntarle sobre las condiciones del testamento de Fleming y cómo queda el testamento ahora que ha muerto con una única esposa legal. Conseguir una orden para registrar su casa y el coche. Buscar cerillas. Buscar Benson y Hedges. Ni siquiera necesitamos un cigarrillo entero, señor. El celofán de un paquete ya nos serviría.
Lynley llegó a su despacho. Barbara le siguió al interior. Hojeó la documentación sobre Fleming, que empezaba a adquirir proporciones gigantescas. Transcripciones de entrevistas, informes sobre sus antecedentes, informes de vigilancia, fotografías, evidencias, la autopsia y una pila de periódicos que ya le llegaba a la cintura.
Barbara notó que la impaciencia tensaba sus miembros. Tenía ganas de pasear. Tenía ganas de fumar. Tenía ganas de coger los documentos de las manos de Lynley y obligarle a entrar en razón.
– Si no habla con ella ahora, inspector -dijo-, le hará el juego a Hillier. Le encantaría estampar las palabras «negligencia en el cumplimiento de su deber» en su próxima evaluación de rendimiento. Usted le tiene acojonado, porque sabe que pronto llegará el día en que le deshancará, y no soporta la idea de llamarle «jefe». -Se tiró con fuerza del pelo-. Estamos perdiendo el tiempo. Cada día que no actuamos es un día que dificulta mucho más actuar. El tiempo concede a las personas la posibilidad de tramar coartadas. Les concede la oportunidad de embellecer sus historias, y aún peor, la posibilidad de pensar.
– Eso es lo que quiero -dijo Lynley.
Barbará abandonó el esfuerzo de respetar su aburrido ambiente libre de humo.
– Lo siento -dijo-. Estoy a punto de pegar puñetazos a la pared.
Encendió un cigarrillo y retrocedió hasta la puerta, desde donde sopló el humo al pasillo. Pensó en lo que había dicho el inspector.
Por lo que podía deducir, el inspector Lynley había dedicado muchas horas de reflexión al caso. Pese a lo que había dicho en sentido contrario durante la cena del domingo por la noche, había abandonado su método habitual de trabajo, sin dejarse guiar por el instinto cuando parecía que el instinto debía ayudarle a avanzar. Al revés de lo que pasaba siempre, parecía que era Barbara quien se guiaba por el instinto, mientras Lynley, por algún motivo, había decidido tomárselo con calma. No podía comprender aquel cambio. No temía a la censura de los mandamases. Para empezar, no necesitaba el empleo. Si le echaban, despejaría su escritorio, quitaría las fotos de las paredes de su despacho, recogería sus libros, entregaría su tarjeta de identificación, partiría hacia Cornualles y no volvería la vista atrás ni un solo momento. ¿Por qué se mostraba tan vacilante ahora? ¿Qué más quedaba por pensar?
Se permitió una maldición mental, que fue gratificante.
– ¿Cuánto tiempo necesita? -preguntó.
– ¿Para qué?
Lynley estaba guardando los periódicos en una caja.
– Para pensar. ¿Cuánto tiempo necesita para pensar?
Dejó un ejemplar del Times sobre el Sun. Un mechón de cabello rubio cayó sobre su frente y lo retiró con el dedo índice.
– No me ha entendido bien -dijo-. No soy yo quien necesita tiempo para pensar.
– Entonces, ¿quién, inspector?
– Pensaba que era evidente. Estamos esperando a que el asesino se identifique por el nombre. Y eso lleva tiempo.
– ¿Cuánto más, por el amor de Dios? -preguntó Barbara. Su voz recorrió toda la escala, y trató de controlarla. Ha perdido el hilo, pensó. Esta vez, ha traspasado el límite-. Inspector, no quiero meterme donde no me llaman, pero ¿existe una remota posibilidad de que el… -buscó con desesperación una palabra neutral, no encontró ninguna decente, y prosiguió-… el conflicto de Jimmy con su madre le toque la fibra sensible? ¿Existe la posibilidad de que esté concediendo tanta manga ancha al chicó y a Jean Cooper porque…, bien, porque usted ha pasado por lo mismo, digamos?
Dio una veloz calada al cigarrillo, tiró la ceniza al suelo y la esparció subrepticiamente como si fuera polvo.
– ¿En qué sentido? -preguntó con placidez Lynley.
– Usted y su madre. O sea, durante una época estuvieron… -Suspiró y lo soltó-. Estuvieron enfrentados durante años, ¿no? Tal vez se sienta un poco identificado con el caso de Jimmy y su padre. -Clavó el tacón del zapato derecho en el empeine del izquierdo. Estaba cavando su tumba, y aunque lo sabía, no se decidía a tirar la pala-. Tal vez piensa que, con el tiempo, habría sido capaz de algo que Jimmy Cooper no ha podido lograr, señor.
Читать дальше