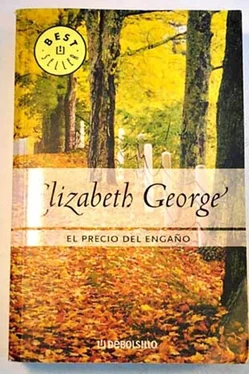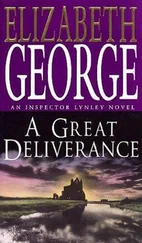Entró en Balford-le-Nez y pasó delante de la iglesia de St. John cuando las campanas de la torre daban las ocho. Encontró la ciudad costera poco cambiada desde los tiempos en que pasaba las vacaciones de verano con su familia y los amigos de sus padres: los corpulentos y malolientes señores Jenkins (Bernie y Bette), que año tras año seguían al Vauxhall algo oxidado de los Havers en su Renault, compulsivamente abrillantado, desde su barrio londinense de Acton hasta el mar.
Los alrededores de Balford-le-Nez tampoco habían sufrido alteraciones desde la última vez que Barbara había estado allí. Los campos de trigo de la península de Tendring daban paso, al norte de la carretera de Balford, al Wade, una marisma esclava del flujo de la marea en el que desembocaban el canal de Balford y un estrecho estuario llamado el Twizzle. Cuando subía la marea, el agua del Wade creaba islas a partir de cientos de excrecencias cenagosas. Cuando la marea se retiraba, lo que quedaba eran extensiones de barro y arena sobre las que algas verdes proyectaban brazos fangosos. Al sur de la carretera de Balford, aún se alzaban pequeños enclaves de casas. Algunas de éstas, rechonchas y con paredes de estuco, agraciadas con muy escasa vegetación, eran las antiguas casas de veraneo ocupadas por familias que, como la de Barbara, escapaban del calor de Londres.
Este año, sin embargo, no había escapatoria. El viento que entraba por la ventanilla del Mini y revolvía el pelo mal cortado de Barbara era casi tan caliente como el viento que había notado horas antes, mientras salía de Londres.
En el cruce de la carretera de Balford con la High Street, frenó y pasó revista a sus opciones. No tenía alojamiento, luego debía encargarse de ello. Su estómago no paraba de rugir, luego había que alimentarlo. No tenía ni idea sobre qué clase de investigación se estaba llevando a cabo en relación a la muerte del paquistaní, luego debía averiguarlo también.
Al contrario que su oficial superior, quien nunca parecía capaz de conseguirse una comida decente, Barbara era de las que no descuidaba su estómago. En consecuencia, giró a la izquierda y bajó por la suave pendiente de la calle Mayor, al otro lado de la cual divisó por primera vez el mar.
Al igual que en su adolescencia, no había pocos restaurantes en Balford, y daba la impresión de que la mayoría no habían cambiado de manos (ni de pintura) en los años transcurridos desde su última visita. Se decantó por el restaurante Breakwater, que servía sus comidas, tal vez con una intención ominosa, justo al lado de D. K. Corney, un establecimiento comercial cuyo letrero anunciaba que sus empleados eran directores de pompas fúnebres, constructores, decoradores y mecánicos de calentadores. Una especie de tienda para todo, decidió Barbara. Aparcó el Mini con uno de los neumáticos delanteros sobre el bordillo y fue a ver qué ofrecía el Breakwater.
Poca cosa, descubrió, un hecho del que debían ser conscientes otros comensales, pues aunque era la hora de cenar, se encontró sola en el restaurante. Escogió una mesa cerca la puerta, con la esperanza de pillar alguna brisa marina errante, en el caso improbable de que se decidiera a soplar. Extrajo el menú de su soporte, que lo mantenía vertical al lado de un jarrón de claveles de plástico. Después de utilizarlo a modo de abanico durante un minuto, le echó un vistazo y decidió que el Mega-Menú no era para ella, pese a su precio de oferta (cinco libras y media por chorizo, bacon, tomate, huevos, champiñones, filete, frankfurt, riñones, hamburguesa, costillas de cordero y patatas fritas). Apostó por la especialidad declarada del restaurante: conejo con queso derretido. La atendió una camarera adolescente que exhibía una mancha impresionante en mitad de la barbilla, y un momento después observó que el restaurante Breakwater le iba a proporcionar algo más que una cena.
Al lado de la caja descansaba un periódico. Barbara fue a buscarlo, al tiempo que intentaba hacer caso omiso de los desagradables sonidos de succión que sus bambas hacían al caminar sobre el suelo pegajoso del restaurante.
Las palabras Tendring Standard estaban impresas en azul sobre la cabecera. Iban acompañadas de un león rampante y el jactancioso anuncio PERIÓDICO DEL AÑO EN ESSEX. Barbara se llevó el diario a la mesa y lo dejó sobre el mantel de plástico, que contaba con artísticos relieves de diminutas flores blancas y estaba manchado con los restos de una clientela numerosa.
El periódico era un manoseado ejemplar de la tarde anterior, y Barbara no tuvo que pasar de la primera página, porque la muerte de Haytham Querashi era, al parecer, el primer «fallecimiento sospechoso» que ocurría en la península de Tendring desde hacía más de cinco años. Como tal, estaba recibiendo un tratamiento periodístico de primera.
La primera plana exhibía una foto del muerto, así como una del lugar donde habían encontrado el cadáver. Barbara estudió las dos fotografías.
En vida, Haytham Querashi tenía un aspecto bastante inocuo. Su rostro moreno era agradable, pero olvidable. El pie de foto indicaba que tenía veinticinco años, pero parecía mayor, como resultado de su expresión sombría, efecto que aumentaba su cabeza calva. Iba afeitado y era carilleno, y Barbara adivinó que habría acumulado bastante sobrepeso en la madurez, de haber vivido para contarlo.
La segunda foto mostraba un nido de ametralladoras abandonado situado en la playa, al pie del acantilado. Estaba hecho de hormigón gris, tachonado de guijarros. Tenía forma hexagonal, con una entrada pegada al suelo. Barbara había visto la edificación años antes, durante un paseo con su hermano menor. Habían observado que un chico y una chica echaban miradas subrepticias a su alrededor, antes de colarse en su interior un día nublado. El hermano de Barbara había preguntado con inocencia si los dos adolescentes iban a jugar a la guerra. Barbara había comentado con ironía que tenían en mente la idea de llevar a cabo una invasión. Había alejado a Tony del nido.
– Les puedo ayudar con ruidos de ametralladoras -se ofreció el niño. Ella le había asegurado que los efectos de sonido no eran necesarios.
Llegó su cena. La camarera dispuso los cubiertos (que daban la impresión de haber sido lavados con indiferencia) y colocó el plato delante de ella. Había tenido el detalle de no examinar el rostro vendado de Barbara cuando tomó nota, pero ahora le dirigió una mirada ansiosa.
– ¿Le importa que le haga una pregunta?
– Limonada -contestó Barbara-. Con hielo. Supongo que no tendrán un ventilador, ¿verdad? Estoy a punto de licuarme.
– Se averió ayer -dijo la muchacha-. Lo siento. -Acarició la mancha de su barbilla de una forma muy poco atrayente-. Es que estoy pensando en hacérmelo, cuando tenga dinero. Me estaba preguntando si duele mucho.
– ¿Qué?
– Su nariz. ¿No se la ha arreglado? Por eso lleva tantos vendajes, ¿verdad? -Alzó el dispensador de servilletas de cromo y estudió su reflejo-. La quiero más corta. Mamá dice que debo dar gracias a Dios por lo que tengo, pero yo digo, ¿para qué inventó Dios la cirugía estética, sino para utilizarla? También quiero hacerme los pómulos, pero la nariz es lo primero.
– No fue cirugía -dijo Barbara-. Me la rompí.
– ¡Qué suerte! -exclamó la muchacha-. ¡Y se consiguió una nueva mediante la Seguridad Social! Me pregunto…
No cabía duda de que estaba meditando sobre la posibilidad de empotrarse contra una puerta, con las napias bien preparadas.
– Sí, bueno, no te preguntan cómo la quieres -dijo Barbara-. Si se hubieran molestado en preguntar habría pedido una como la de Michael Jackson. Siempre me han entusiasmado las ventanas de la nariz perpendiculares.
Agitó el periódico con énfasis.
Читать дальше