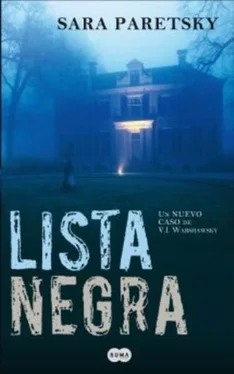– Pero no podrá hacerlo mientras lo busquen esos racistas. -Dio un golpe en el tocador con la mano sana-. Intenté que me dejara enviarle dinero a su madre, pero se negó. No importa lo que digan papá y la abuela, él no trata de aprovecharse de mí.
– Yo pienso lo mismo. El domingo pasado por la noche, cuando Marcus Whitby se ahogó en el estanque de Larchmont, Benji estaba asomado a una ventana del ático esperándote. Estoy casi segura de que vio lo que ocurrió. Si Marcus Whitby no se ahogó por sí solo, Benji vio quién lo empujó. No quiere decírmelo a mí ni al padre Lou, pero si tú consiguieras que hablase de ello, yo podría llegar a un acuerdo con la policía de Chicago. El capitán Mallory, que está al mando de la brigada antiterrorista de la ciudad, podría…
– ¡No! -gritó con la cara muy pálida-. En eso no está ni de mi lado ni del suyo, ¿verdad? Sólo quiere usarlo para sacarle información sobre ese maldito asesinato. Debería haberme dado cuenta de que no podía confiar en usted. ¡Fuera de aquí! ¡No vuelva a acercarse a mí ni tampoco a Benji!
– Catherine, algo hay que hacer si quiere estar aquí sin que lo detengan o lo deporten. Si fue testigo de un asesinato…
– ¡Váyase! Si no se va ahora mismo, avisaré a mi abuela y ella llamará a nuestros abogados. La odio, la odio. -Se encogió entre sollozos.
Me puse de pie.
– Dejaré mi tarjeta sobre la mesa. Si cambias de opinión y comprendes que estoy de tu lado, puedes llamarme al móvil en cualquier momento. Pero tendré que trasladar a Benji, tanto si quiere hablar conmigo como si no.
Esperé otro minuto, pero ella no hacía más que sollozar.
– Váyase, ¿por qué no se ha ido todavía?
Dejé una tarjeta dentro de su ordenador portátil, lejos de los inquisitivos ojos de la abuela y el padre, pero donde ella pudiera verla cuando lo conectara. Al salir del apartamento, Elsbetta apareció desde el ala opuesta, donde se encontraba el despacho de Renee. Se quedó de una pieza, puesto que no había sido ella quien me había abierto la puerta, y exigió que le dijera el motivo de mi visita. Contesté que había ido a ver a Catherine, y que sí, que sabía que la señora Bayard no me quería por allí, pero que había ido de todos modos, y que ya me iba.
Mi visita se redondeó cuando me topé con Edwards Bayard en el momento en que yo abría la verja para salir a la calle. El también quería saber qué hacía allí.
– Vendo Tupperware a domicilio; incrementa mis ingresos de la agencia. Ayer hice toda Hiller Street, pero este vecindario es duro de pelar.
Reaccionó tan previsiblemente como un niño ante un caramelo: era consejero del presidente, era un Bayard, a él nadie le hablaba de esa manera.
– Sí, usted es un Bayard cuando reclama alguna prerrogativa. El resto del tiempo anda escabullándose de sus padres.
Salí hacia el este, lejos de la isla de la opulencia y los privilegios, de regreso a mi mundo. Me sentía exhausta; el arrebato de Catherine ya había disipado los buenos augurios de la mañana. La herida y los restos de anestesia que permanecían en su organismo la alteraban. Y, además, tenía dieciséis años; su criterio no era sólido todavía.
Yo comprendía todo aquello, pero su rabieta me dejó como si me hubieran molido a palos. Seguí repitiéndome la conversación, preguntándome qué tendría que haber sido distinto. Primero debería haberle hablado de Bobby, haberle explicado que él no se llevaba bien con los federales; debería haber pasado más tiempo hablando con ella de temas neutrales; tendría que haber hecho esto, no tendría que haber hecho lo otro, y así sucesivamente. Parece lógico pensar que una detective como yo a estas alturas estaría ya curtida, como había dicho J.T. la noche anterior, pero últimamente cada golpe que recibía en mi piel de rinoceronte me hacía más vulnerable a la inseguridad en mí misma.
ATAQUES EPILÉPTICOS
Caminé hasta North Avenue, donde tomé un autobús que cruza la ciudad para llegar a mi oficina. La calle es una importante vía entre la ciudad y la autopista, que es la razón por la que yo supongo que las grandes cadenas nacionales la han llenado de tiendas. El tráfico es tan denso en North que el autobús tardó media hora en realizar los cinco kilómetros de recorrido. Por lo general, situaciones así hacen que me muerda las uñas de fastidio. Ese día agradecí una oportunidad de descansar.
Cuando finalmente enfilamos hacia Western, no me molesté en averiguar si me vigilaban. Estaba cansada, no me importaba y, además, daba igual si me seguían hasta la oficina; si me habían intervenido el teléfono, ya sabrían que estaba allí.
Era casi la hora del almuerzo. Caminé hasta La Llorona a por un taco de pescado. Había tanta gente que no pude hablar con la señora Aguilar, pero comí en una de las mesas altas del rincón mientras terminaba de hojear los periódicos.
El taco estaba tan bueno, y yo sentía tanta pena de mí misma, que me llevé otro para comérmelo en la oficina. En División Street, donde Milwaukee pasa bruscamente de calle de barrio a prolongación de Yuppie Town, me detuve en uno de los cafés a tomar un capuchino. Si las proteínas no me reanimaban, lo haría la cafeína; al menos ésa era mi teoría.
Mientras estaba fuera, la secretaria de Freeman había enviado un mensajero con el análisis toxicológico. Tessa había firmado el recibo y lo había pegado con cinta adhesiva en la puerta de mi despacho. Lo cogí y lo dejé sobre el escritorio. Casi no podía soportar leerlo: había revuelto cielo y tierra, o al menos a los forenses de dos condados, para obtener este documento. Si no me decía nada, podía tumbarme y no levantarme jamás.
Finalmente saqué el informe del sobre y comencé a leer. Callie me enviaba una fotocopia de un fax de diez páginas, por lo que algunas partes estaban borrosas. El texto estaba lleno de «células epiteliales de la zona distal de los túbulos renales» y de «microscopía electrónica inmunocitoquímica de los hepatocitos». Fascinante, si sabes lo que significa.
Examiné lentamente las diez páginas. El análisis de la última comida de Marc -pollo sin piel, brócoli, patatas asadas y ensalada de lechuga y tomate, consumido tres horas antes de su muerte, con una variación estadística basada en no sé qué cosa digestiva- era tan detallado que tiré rápidamente el segundo taco a la basura.
El laboratorio no había hallado restos de cocaína, diazepam, nordiazepam, hidrocodona, cocaetileno, benzolecgonina, hidrocloruro de heroína o metabolitos de marihuana en la orina de Marc. Tenía alcohol en el humor vítreo y fenobarbital en el plasma sanguíneo, descubierto gracias a una «cromatografía líquida de alta resolución». El informe especificaba las drogas en miligramos por litro, con la información de que Marc pesaba ochenta kilos, así que no se podía saber cuánto había bebido Marc, pero Vishnikov hacía un resumen al final: «Una dosis de seiscientos miligramos de fenobarbital ingerida con dos tragos de bourbon aproximadamente habría tenido un efecto depresivo sobre la respiración y probablemente lo habría matado de no haber muerto antes ahogado».
Me recliné en la silla del escritorio, que se tambaleó; necesitaba un destornillador para ajustar las ruedecillas.
Lo único que sabía del fenobarbital era que se usaba como tratamiento contra la epilepsia. Si Marc era epiléptico, sabría que no tenía que mezclar alcohol con la medicación. Claro que lo sabría: todo indicaba que era un hombre cuidadoso; no habría tomado una droga sin conocer sus efectos secundarios. Pero quizá después de convivir mucho tiempo con la enfermedad, había aprendido que podía tomar una pequeña cantidad de alcohol sin que eso interfiriese en los efectos de la medicación.
Читать дальше