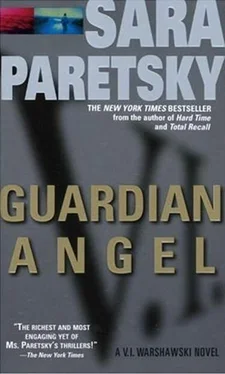Murray intentó sonsacarme el contenido de los papeles de Mitch, pero lo de Eddie Mohr y la conexión con Chicago Settlement me lo guardaba para mí hasta que hablara con Mohr esa tarde. Murray no había estado lo bastante cooperante últimamente como para que le pusiera en bandeja la especialidad de la casa.
– Está bien, Warshawski -declaró por fin-. Puede que eso sea noticia. Aunque también entiendo el punto de vista de Finchley, quizá simplemente no les guste que estés husmeando por Diamond Head. Hablaré con alguna gente y te llamo después.
– Caray, señor Hecht, gracias. Si no fuese por los abnegados chicos de la prensa, ¿dónde estaríamos nosotros, los pobres trabajadores inmigrados?
– En el canal, donde deberíais estar. Te llamo luego, Warshawski.
Me terminé el sándwich antes de marcar el número de Max en el hospital. El señor Loewenthal estaba reunido; ¿podía coger el mensaje su secretaria? No quería dejar mi número de teléfono y jugar al ratón y al gato con Max toda la tarde. Finalmente su secretaria admitió que si volvía a llamar a las cuatro era probable que diera con él.
Al pensar en Max resurgió Lotty de las profundidades de mi mente en que la había mantenido últimamente. Llamé a la clínica y hablé con la señora Coltrain. Lotty estaba trabajando con su enfermera en una de las salas de reconocimiento, no era el momento idóneo para interrumpir. La señora Coltrain me aseguró que le diría que la había llamado.
Volví lentamente a mi dormitorio. Cuanto más tiempo pasáramos sin hablarnos Lotty y yo, más difícil sería reconciliarnos.
Troqué la ligera camiseta que me había puesto después del baño por un sujetador y una blusa de seda rosa pálido. Un sostén es casi tan terrible como una funda sobaquera en un día de bochorno, pero no quería que mis vecinos de avanzada edad se escandalizaran tanto que me negaran la palabra. Empecé a ponerme la funda, y luego reparé en que eso implicaba una chaqueta, lo cual significaba que me convertiría en una ruina empapada antes de cruzar la calle. Seguramente podría recorrer mi propio barrio a plena luz del día sin ir armada. Dejé la pistola sobre la cama.
Al salir empecé a llamar a casa del señor Contreras, vacilé, y luego me fui sin insistir. Peppy había soltado un agudo ladrido cuando me acerqué: si quería verme no tenía más que abrir la puerta.
Se me ocurrió que ese día no había visto ninguna dotación policial patrullando por mi tramo de Racine. Quizá Conrad Rawlings se había disgustado tanto con mis comentarios de la noche pasada que había retirado su brazo protector. El placer que me producía tener la oportunidad de cuidar de mí misma, una vez puesto a prueba, no era tan intenso como debería. Estuve a punto de volver a subir por mi pistola.
Un plan de marketing de alto voltaje
La señora Tertz tardó tanto en contestar al timbre que pensé que estaría fuera. Cuando finalmente acudió a la puerta, con la cara enrojecida por el calor, se disculpó diciendo que estaba en el porche trasero escribiendo cartas.
– Da al este, por eso a esta hora del día tenemos allí un poquito de brisa. En verano vivo prácticamente ahí fuera. ¿Qué puedo hacer por ti, querida?
– Quería hablar con usted de la situación de la señora Frizell. ¿Tiene unos minutos?
Se rió suavemente.
– Creo que sí. Aunque si crees que con agitar la mano vas a resolver los problemas de Hattie Frizell, es que aún te falta mucho para madurar. Pero entra.
La seguí por un diminuto pasillo perfectamente abrillantado hasta la cocina. La atmósfera de la casa, cargada de Pinosol y de cera para muebles, se espesaba en la cocina hasta alcanzar una densidad irrespirable. Unas pequeñas perlas de sudor empezaban a mancharme el cuello de la camisa cuando por fin la señora Tertz descorrió otra vez los cerrojos de la puerta trasera. La seguí agradecida hasta el porche.
Era un amplio espacio muy agradable, con muebles recubiertos de zaraza cuyas flores estaban descoloridas por años de uso. Una mesita de ruedas sustentaba un televisor, un calientaplatos y un horno gratinador. Cuando la señora Tertz vio que los miraba, sacudió la cabeza con pesar y me explicó que por la noche tenía que meterlos en la cocina.
– Antes Abe y yo solíamos dejarlos fuera todo el verano pero hoy en día hay demasiados robos. No podemos permitirnos levantar los muros para proteger más el porche, así que hacemos lo que podemos.
– ¿Ahora ya no tienen perro? La señora Hellstrom me ha dicho que solía comprarle labradores negros a la señora Frizell.
– Vaya que sí. Y mis nietos juegan con perros descendientes de algunos de aquellos labradores. Pero, sabes, se necesita mucha fuerza para sacar a pasear a esos perros tan fuertes. Cuando nuestro último animalito murió, hace cinco años, Abe y yo llegamos a la conclusión de que ya no teníamos la energía suficiente para otro más. Pero los echamos de menos. A veces me gustaría, pero Abe tiene artritis, y yo no tengo la espalda muy católica. Simplemente no podríamos. ¿Cómo va Hattie? Marjorie me ha dicho que habías pasado a verla.
– Nada bien. Está inquieta, pero apática. No sé lo que va a ser de ella -tres semanas de cama podían significar una sentencia de muerte para una mujer de su edad, pero la señora Tertz no necesitaba que yo se lo dijera-. Una cosa preocupante son sus finanzas. Va a necesitar atención médica durante mucho tiempo aunque se reponga lo suficiente para salir del hospital. Chrissie y Todd quieren hipotecar su casa, pero no saben dónde tiene la escritura.
La señora Tertz volvió a sacudir la cabeza, preocupada.
– Me da pena pensar que Hattie pueda perder esa casa encima de haber perdido a sus perros. No creo que dure mucho si eso sucede, quiero decir si ella se entera. Pero no puedo darte ninguna ayuda para ella en dinero, querida, si es eso lo que quieres: a Abe y a mí ya nos cuesta llegar a fin de mes con lo de la Seguridad Social. Y ahora que están subiendo las contribuciones… -apretó los labios, demasiado preocupada para seguir hablando.
Me apresuré a tranquilizarla.
– Pero lo más temible de su situación económica es cómo tiene invertido su dinero. En realidad es de eso de lo que quiero hablarle. Vendió los certificados de depósito de su antiguo banco en febrero, a la baja, claro, por lo de los descuentos, y metió su dinero en unos bonos. Con un alto rédito, pero que actualmente no rentan nada. Usted no sabrá por qué decidió hacerlo, ¿verdad?
La señora Tertz se agitó en su silla.
– Nosotras nunca hablábamos de dinero, querida.
La miré fijamente.
– Chrissie Pichea y Vinnie Buttone han estado recorriendo el barrio ofreciéndole a la gente asesoría financiera. Pudieron haberla convencido de que comprara esos bonos.
– Estoy segura de que cualquier cosa que hiciera Chrissie fue con sus mejores intenciones. Ya sé que vosotras dos no estabais de acuerdo en lo de los perros de Hattie, pero Chrissie es una vecina con un gran corazón. Cuando me ve cargada de paquetes de comida, siempre acude corriendo a ayudarme a traerlos a casa.
Sonreí, procurando no dejar traslucir mi hostilidad ni en mi cara ni en mi voz.
– Probablemente pensaba que le estaba haciendo un favor a la señora Frizell al hacerle cambiar sus certificados de depósito por algo mucho más rentable. ¿A usted no le habrá ofrecido alguna operación similar?
La señora Tertz estaba tan reacia a hablar del tema que empecé a temerme que ella y su marido hubiesen también perdido sus ahorros en la bazofia esa de Diamond Head. Pero conforme seguimos hablando, se hizo evidente que lo único que quería era proteger a Chrissie.
– Estoy segura de que Chrissie es una persona estupenda -dije muy seria-. Pero puede que no tenga mucha experiencia en las inversiones arriesgadas. Hace ya cerca de diez años que vengo investigando fraudes financieros. Alguien pudo… velarle los ojos, por así decirlo, convencerla de que tenía una ganga excelente para la gente mayor. Y con su deseo de ayudar a sus vecinos, quizá ella no poseía la experiencia suficiente para ver que algo fallaba en esa oferta.
Читать дальше