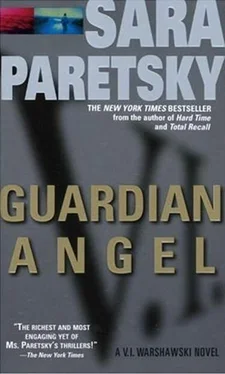– No sé de qué hablas.
– Sí, claro que lo sabe, señora Polter -me levanté del sofá y le arrebaté el mando a distancia-. ¿Por qué no dejamos a Clint para más tarde? Mis aventuras del viernes fueron punto por punto tan excitantes como las suyas. Prometo describírselas en tecnicolor con tal de que me escuche.
Pulsé el interruptor y la gigantesca Mitsubishi se quedó en blanco.
– Eh, no tienes derecho… -gritó.
– Lily, ¿estás bien? -Sam se asomó nervioso a la puerta. Debió adelantarse un poco por el oscuro vestíbulo, listo a saltar en su defensa.
– Oh, ve a cenar, Sam. Puedo arreglármelas con ella.
Intentó hacerle señas. Como ella no se inmutó, se acercó y se inclinó junto a su silla.
– Ron dice que tiene una pistola. Se la ha visto cuando se estaba vistiendo.
La señora Polter soltó una risa cascada.
– Así que tiene una pipa. Tendría que tener un cañón para hacer mella en mis carnes. No te preocupes por eso, Sam.
Cuando él volvió a desaparecer en la penumbra, me miró de hito en hito.
– ¿Has venido aquí a pegarme un tiro?
– Si hubiera querido hacerlo habría sacado la pistola cuando usted estaba apuntándome con el puñetero extintor ese, los maderos se habrían quedado con que era en defensa propia.
– No sabía que eras tú -exclamó, indignada-. Oí a alguien en mi puerta. Yo también tengo derecho a defenderme, igual que tú, y en este barrio ninguna prudencia está de más. Y luego te me echas encima como un toro furioso, ¿qué esperabas? ¿El alcalde y una fiesta de bienvenida?
Sonreí ante su último comentario, pero proseguí mi ataque.
– ¿La llamó Chamfers el sábado? ¿Le dijo que yo estaba muerta?
– No conozco a nadie que se llame Chamfers -gritó-. Quítate eso de la cabeza.
Le di un manotazo al televisor.
– No me venga con esa mierda, señora Polter. Sé que usted lo llamó; me lo dijeron el viernes por la noche en la fábrica.
– Yo no conozco a nadie que se llame así -repitió obstinadamente-. Y deja de pegarle a la tele. Me he gastado mucha pasta en ella. Como me la rompas me pagas otra nueva, aunque tenga que llevarte a juicio.
– Bueno, usted llamó a alguien. ¿A quién? -de repente se hizo la luz-. No, no me lo diga. Telefoneó al hijo de Mitch Kruger. Le dio un número de teléfono cuando vino a buscar los chismes de Mitch y le pidió que le llamara tan pronto como alguien viniese preguntando por su papá. Usted debió avisarle de que yo había estado aquí y él le dejó muy claro que quería saber inmediatamente si yo volvía.
Se quedó boquiabierta.
– ¿Cómo lo sabías? Dijo que nadie tenía que saber que había estado aquí.
– Usted me lo dijo. ¿Recuerda? El lunes pasado, cuando vine a buscar los papeles de Mitch.
– ¡Oh! -era difícil leer su expresión en la tenue luz, pero me pareció que estaba apenada-. Le prometí que no diría nada. Se me olvidó…
Me acuclillé en el suelo polvoriento, debajo de la lámpara, para que pudiésemos vernos mejor las caras.
– El tipo que vino y le dijo que era el hijo de Mitch, ¿es más o menos de mi estatura? ¿Bien afeitado, con pelo castaño, corto, cepillado hacia atrás?
Me miró con desconfianza.
– Puede ser. Pero eso podrían ser un montón de tipos.
Lo reconocí. Es difícil pensar en algo del aspecto de un director de compañía que le haga destacar entre la multitud.
– Sabe qué le digo, señora Polter, estaría dispuesta a apostar una buena suma, digamos cien pavos, a que la persona que dijo que era el hijo de Mitch es en realidad Milt Chamfers, el director de esa fábrica de ahí, Diamond Head. Ya sabe, la fábrica de motores esa de la Treinta y tres, junto al canal. ¿Querrá venir conmigo en el coche por la mañana a echarle un vistazo? ¿Para demostrarme si tengo razón o estoy equivocada?
Los botones negros de sus ojos destellaron de rapacidad durante un segundo, pero conforme lo iba pensando mejor el destello se apagó.
– Pongamos que tienes razón. No es que yo lo crea, pero digamos que sí. ¿Por qué lo iba a hacer?
Respiré hondo y elegí cuidadosamente mis palabras.
– Usted no conoció a Mitch Kruger, señora Polter, pero estoy segura de que ha conocido a montones de tipos como él en todos estos años. Siempre pendientes de que caiga fácilmente un dólar, sin querer nunca trabajar para salir adelante.
– Ya, he conocido a unos cuantos de ésos -admitió de mala gana.
– Él creyó que estaba sobre alguna pista en Diamond Head. No me pregunte cuál, porque no lo sé. Lo único que puedo decir es que merodeaba por allí, hacía insinuaciones a sus colegas de que estaba a punto de descubrir un fraude, y murió. Chamfers creyó probablemente que Mitch tenía verdaderamente alguna prueba de algo ilegal. Así que, tan pronto como se descubrió su cuerpo, Chamfers vino aquí pretendiendo ser el hijo de Mitch para poder hurgar en sus papeles.
No me parecía probable que Mitch hubiese dado con alguna prueba escrita de un robo relacionado con el cobre. Aunque quién sabe -quizá estuvo rebuscando en sus desechos algún documento que le sirviera de material para un chantaje-. Eso parecía más faena de la que yo le imaginaba capaz, pero sólo había visto al tipo un par de veces.
– Bueno, supongamos que le llamara el viernes -la señora Polter interrumpió mi pensamiento-, no que lo haya hecho, sólo supongamos. ¿Y qué?
– Llevo dos semanas intentando hablar de Mitch Kruger con el chico y él no quiere verme. Fui a la fábrica el viernes por la noche, esperando encontrar algo que le decidiera a hablar conmigo. Tenía a seis tíos esperándome. Peleamos, pero eran demasiados para mí, cuando intentaron atropellarme me tiré al canal.
No me pareció necesario contarle a la señora Polter lo de las bobinas de cobre. Al fin y al cabo, si se ponía a chantajear a Chamfers con lo del robo organizado, el suyo podría ser el siguiente cuerpo que bajara flotando por el río Stickney.
– Seis tipos contra ti, ¿eh? ¿Llevabas tu pistola?
Sonreí para mis adentros. Estaba empeñada en que le diera la versión en tecnicolor. Le hice una descripción gráfica, incluido el estornudo que me delató. E incluyendo los comentarios de que «el jefe» les había avisado de que yo iba a dejarme caer por allí. Me callé la parte de los camiones y el cobre, dejándola creer que habían puesto la grúa en marcha cuando yo me encaramé a ella.
Respiró ruidosamente.
– ¿De verdad te descolgaste por el pórtico de la grúa esa? Me hubiera gustado que hubiese allí alguien con una cámara. Desde luego, yo también fui joven. Pero no creo que pudiese nunca saltar de una plataforma a una grúa. Por culpa de mi cabeza, le temo a las alturas.
Meditó en silencio durante unos minutos.
– Está claro que ese tipo se ha quedado conmigo diciéndome que era el hijo de Mitch Kruger. Me lo tenía que haber figurado cuando me ofreció tanta pasta… -me miró, insegura, pero se relajó al ver que no le echaba la bronca-. Es mi única debilidad -dijo con dignidad-. Nos criamos con demasiada miseria. Solíamos llevar bocatas de tocino a la escuela. Los días buenos eran cuando teníamos dos mendrugos de pan para ponerlo entremedias. Pero soy buena para calar a los hombres, y debí habérmelo figurado, era demasiado listo, tenía mi número.
Reflexionó un rato más, y luego, de súbito, se levantó de la silla.
– Quédate aquí. Vuelvo enseguida.
Me levanté. Tenía las rodillas doloridas de estar tanto tiempo arrodillada en el linóleo. Mientras cuchicheaba en un conciliábulo con Sam en el vestíbulo, me senté en su banqueta e hice levantamientos de piernas. Me dio tiempo a hacer cincuenta con cada pierna antes de que volviera.
Читать дальше