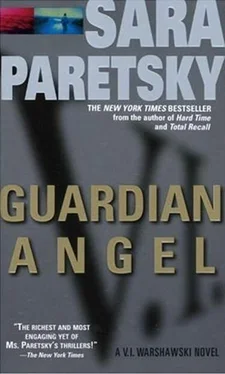Volvió a sonar el teléfono cuando me dirigía al cuarto de baño a prepararme para acostarme. Estuve a punto de dejarlo sonar, después de todo eran más de las once. Pero quizá era Rawlings que quería suavizar las cosas. Descolgué el supletorio del baño a la quinta señal. Era Murray Ryerson. A juzgar por el ruido de fondo, llamaba desde una fiesta en pleno apogeo.
– ¿Estás borracho, Murray? Hace tiempo que ha pasado la hora decente de llamar a quien sea.
– ¿Te estás haciendo vieja, Warshawski? Creí que tu noche estaría apenas empezando.
Le hice una mueca al teléfono.
– Sí, me estoy haciendo vieja. Ahora que ya lo sabes, ¿está satisfecha tu inquisitiva mente de reportero?
– No del todo, Vic -gritaba para hacerse oír por encima de la música. Alejé el receptor a varias pulgadas de mi oreja.
– ¿Cómo eres capaz de caerte al canal de saneamiento sin contarme nada? Uno de mis ayudantes acaba de darme la noticia aquí en el bar. Desde luego, estaba convencido de que yo ya lo sabía, porque todo el mundo cree que tú y yo somos colegas. Me haces quedar mal.
– Vamos, Murray, me dijiste la última vez que te vi que lo que yo hacía no era noticia. No me vengas con la tonadilla esa de la unión y la amistad. No me lo trago -estaba tan furiosa que partí en dos un lápiz con el que había estado jugueteando.
– Tú no puedes decidir lo que es noticia o no, Warshawski. Una vieja que pierde a sus perros porque está senil y ellos son una molestia, eso no le interesa a nadie. Ni tampoco un vago alcohólico que se cae al canal. Pero si eres tú la que se da el baño, la gente quiere saberlo.
– Que te jodan a ti y al caballo en el que vas montado, Ryerson -colgué el teléfono aporreándolo con todas mis fuerzas.
Estaba jadeando de rabia, totalmente desvanecida la frágil serenidad lograda con el viaje a Atlanta. Pero ¿qué les pasaba a los tíos esos, que intentaban todos darme lecciones? Saqué una pelota de baloncesto del fondo del armario del pasillo y me puse a botarla, con una perversa indiferencia por la familia que estaría intentando dormir abajo, esperando echar fuera algo de mi furia.
Llevaba unos cinco minutos botando el balón cuando volvió a sonar el teléfono. O era Murray, esperando sonsacarme alguna historia, o mi vecina de abajo, la señora Lee. Volví a guardar rápidamente el balón en el armario antes de descolgar el receptor.
– ¿Vic? -era la clara voz de barítono de Dick-. Ya sé que es tarde, pero llevo dos horas intentando localizarte.
Me senté rígidamente en el taburete del piano; la sorpresa desbancó bruscamente a la rabia.
– ¿Y eso te da derecho a llamar a las once y cuarto? -no porque hubiera dejado de estar furiosa le iba a facilitar las cosas a Dick.
– Tenemos que hablar. Hoy he dejado dos recados en tu servicio de mensajes.
Caí en la cuenta de que no me había comunicado con mi servicio de llamadas desde mi regreso de Atlanta.
– Esto es demasiado repentino, Dick, no puedo darte una respuesta inmediata. ¿Lo sabe Teri?
– Por favor, en este momento no te hagas la payasa, Vic. No estoy de humor para eso.
– Bueno, para empezar, creo que fue por eso por lo que rompimos, ¿no? -dije en tono razonable-. Porque yo no me preocupaba lo suficiente por saber para qué rollos estabas tú de humor.
– Mira. Has estado metiendo las narices en mis asuntos durante el último mes. Creo que he sido bastante tolerante en general, pero ahora estás verdaderamente buscándote problemas. Y, por extraño que te parezca, no quiero verte metida en problemas gordos.
Le hice una mueca al receptor.
– Tiene gracia que digas eso, Richard. Hace poco he tenido un pensamiento idéntico respecto a ti. Hagamos un trato: tú me dices cuál es el problema gordo que crees que me espera y entonces te diré cuál es el tuyo.
Suspiró ostensiblemente.
– No sé por qué me he molestado en intentar hacerte un favor.
– No sé por qué crees que llamarme para imponer tu ley me iba a parecer a mí un favor -le corregí.
– Me gustaría que vinieras mañana a mi oficina. Estaré libre a eso de las diez.
– Lo que significa que estaré haciendo antecámara hasta las once o las doce. No, gracias. Mañana tengo un programa muy apretado. ¿Por qué no te pasas por aquí de camino hacia el Loop? Es sólo un salto desde Eisenhower hasta Belmont.
No le gustó, principalmente porque no controlaba él el programa. Intentó convencerme de que fuese al centro hasta el Enterprise Club, lugar favorito de las momias de los abogados y banqueros de más postín de Chicago. Yo quería empezar el día en mi barrio, en el banco de Lake View. Finalmente consintió en encontrarse conmigo en el Belmont Diner, pero tenía que ser a las siete: sus importantes reuniones empezaban a las ocho y media. Como Dick sabe que los madrugones y yo no estamos en los mejores términos, eso le permitía terminar la conversación con un pequeño triunfo.
Antes de irme a la cama llamé a mi servicio de mensajes. Desde luego, había dos recados de Dick, ambos insistiendo en la urgencia de que le llamase inmediatamente . Había llamado el detective Finchley, así como Luke Edwards y el sargento Rawlings. Me alegré de no haber hablado con Luke. No estaba de humor para oír el largo y lúgubre recuento de los males del Trans Am. Desenchufé el teléfono y me fui a dormir.
Mis sueños se vieron atormentados por imágenes de mi madre. Aparecía en el gimnasio donde yo estaba jugando al baloncesto. Yo soltaba la pelota y salía corriendo de la cancha hacia ella, pero justo cuando le tendía una mano, me volvía la espalda y se alejaba. Me sentí llorar en sueños mientras la seguía por Halsted, suplicándole que se volviera y me mirara. Detrás de mí, el Buda decía con el fuerte acento de Gabriella: «Ahora estás sola, Victoria».
Cuando el reloj sonó a las seis, agradecí el alivio que supuso después de la trampa de los sueños. Tenía los ojos pegados por las lágrimas que había derramado durante la noche. Sentía tal autocompasión que solté otro hipido lloroso mientras me cepillaba los dientes.
– Pero ¿qué te pasa? -me burlé del rostro del espejo-. ¿Te sientes despojada porque has perdido el amor de Dick Yarborough?
Abrí el agua fría de la ducha y metí la cabeza debajo. La impresión me limpió las pestañas y me despejó la cabeza. Hice una tabla completa de gimnasia en el salón, incluyendo una serie completa de ejercicios de pesas. Cuando terminé me temblaban los brazos y las piernas, pero me sentí purgada de mi pesadilla.
Me vestí con un esmero que me hizo sentir un poco disgustada conmigo misma, con un corpiño color oro viejo y un traje pantalón antracita. No creía que me apeteciera impactar a Dick, al menos no en un sentido sexual. Sólo quería aparentar soltura y prosperidad. Unos grandes pendientes y un llamativo collar me añadían un toque moderno. La chaqueta era lo suficientemente amplia como para ocultar mi funda sobaquera.
Habían pasado casi cuatro días desde mi baño forzoso. Estaba empezando a ponerme nerviosa que mis amiguitos me dejaran tanto tiempo en paz. Ni llamadas de amenazas, ni bombas incendiarias por la ventana. No era sólo debido al ojo vigilante de los muchachos de Conrad. No podía evitar pensar que se estaban reservando para alguna sorpresa gorda, de cuidado.
Escudriñé detenidamente la calle desde la ventana de mi salón antes de salir. Era difícil saber desde ese ángulo si alguien me estaba acechando fuera desde los coches de enfrente, pero el Subaru que me había seguido la semana anterior no estaba. Nadie disparó sobre mí cuando salí. Siempre era un buen comienzo para la jornada.
Di un largo rodeo hasta el Belmont Diner, observando la regla número uno para los posibles blancos de los terroristas: variar la ruta. Aunque pasaban unos minutos de las siete cuando llegué al restaurante, Dick todavía no había llegado. Con mi ansiedad por recordar las reglas contra el terrorismo, había olvidado una imprescindible para estar en posición de fuerza: hacer esperar a la otra persona.
Читать дальше