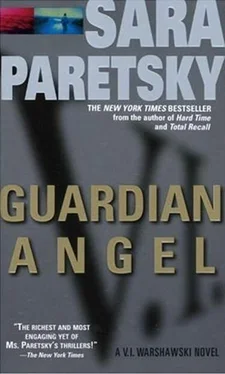Gammidge tenía una sola luz nocturna encima de su entrada trasera. Me agazapé contra su puerta cerrada por un gran candado para evitar proyectar mi sombra. El ruido de la autovía y del canal ahogarían cualquier sonido que yo hiciese en la plataforma, pero me di cuenta de que iba de puntillas, pegándome al metal ondulado de los muros de Gammidge. De repente estalló a mi derecha el bocinazo de una barcaza. Di un salto y me tambaleé. Vi a los tipos de la timonera riéndose y haciendo señas con el brazo. Si había alguien al volver la esquina, esperé que pensara que el saludo iba dirigido a él.
Ardiéndome las mejillas, continué mi sigiloso avance por el borde del canal. Al llegar al espacio abierto entre Gammidge y Diamond Head me agaché entre una espesa mata de hierba para asomarme a la esquina.
Había camiones adosados a tres de las naves de carga de Diamond Head. Tenían los motores en marcha, pero las naves estaban cerradas. No había ninguna luz encendida. Tumbada precavidamente sobre el suelo húmedo, atisbé entre las hierbas. Desde esa distancia, y con la escasa luz, no podía distinguir ninguna pierna u otro apéndice humano.
No había vuelto a ver camiones en el lugar desde mi primera visita, la semana anterior. Como no sabía nada respecto al ritmo de trabajo de Diamond Head, no podía especular si eso significaba que los pedidos eran bajos. Y no se me ocurría por qué los motores estaban encendidos, si estarían preparándose para un cargamento por la mañana, o esperando a que alguien los descargara.
Estuve tentada de encaramarme a una de las plataformas de carga esperando encontrar un medio de entrar por las naves. El pensamiento de la señora Polter me volvía precavida. Parecía bastante evidente que me estaba vigilando por cuenta de alguien. Si se trataba de Chamfers, quizá le había prometido un coche de bomberos para ella sola si le llamaba cuando yo volviese a aparecer. Podía tener al increíble Hulk con el que me había topado el viernes anterior al acecho en la parte trasera de uno de los camiones para saltarme encima. Pero el Hulk no me parecía lo bastante paciente como para quedarse apostado un tiempo indefinido. Me imaginé a uno de los jefes sentado en el camión con el Hulk, sujetándole con una correa: «¡Sentado, chico! ¡Sentado, he dicho!». La imagen no me hizo reír todo lo fuerte que hubiera querido.
Mis rodillas y mis brazos empezaban a empaparse en la hierba fangosa. Eché una ojeada al canal, no quería que alguien me sorprendiera echándoseme encima por el costado. El hormigón que bordeaba el canal dificultaría trepar por allí. Agazapándome, avancé desde la mata de hierba hasta la parte trasera de Diamond Head. Nadie disparó sobre mí ni tampoco gritó.
Las puertas de atrás, que se abrían lateralmente para dar acceso al tráfico de las barcazas, tenían un candado y unos cerrojos bastante sofisticados. No quería gastar el tiempo que me llevaría abrirlos: era un lugar demasiado expuesto para quedarme allí una hora o más. Y la autovía no era lo bastante ruidosa como para ocultarle la efracción a alguien que estuviera en el interior.
Recorrí rápidamente el espacio hasta el lateral del edificio y me asomé por la esquina. Las ventanas de la sala de montaje seguían abiertas: se veía el resplandor de sus cristales en la oscuridad. Los antepechos estaban a cosa de un metro cincuenta de mi cabeza.
Con la linterna de bolsillo comprobé el terreno de debajo. El muro lateral de la fábrica daba al oeste, del lado opuesto al canal, donde el sol podía secar el terreno y hacerlo más firme. Las altas hierbas que cubrían la zona estaban allí más finas y parduzcas. Despejé cuidadosamente un camino de aproximadamente un metro de ancho bajo la ventana más cercana, quitando las latas y botellas vacías y apilándolas al otro lado del edificio.
Cuando me pareció que tenía una zona libre de obstáculos, volví a enganchar la linterna al cinturón. Examiné la ventana, tratando de calcular la altura que tendría que saltar, para preparar los músculos de mis piernas. Era más o menos la distancia de un tiro a canasta, y la semana anterior, sin ir más lejos, había demostrado que aún podía jugar al baloncesto.
Los dedos me hormigueaban y tenía las palmas húmedas. Me las limpié en las piernas del vaquero. «Vamos», me susurré, «éste es tu lance, Vic. A la de tres».
Conté por lo bajini hasta tres y eché a correr por el camino que había despejado hasta la ventana. Cuando me faltaba poco más de un metro, salté con los brazos extendidos, impulsándome hacia arriba. Mis dedos se asieron al alféizar. Afiladas virutas de metal me cortaron las palmas. Gruñendo de dolor, busqué un asidero, y me encaramé. Aparta, Michael Jordan. Aquí viene Air Warshawski.
Encaramada en los bordes metálicos de la ventana, encendí fugazmente la linterna para asegurarme de que no iba a caer sobre un eje o cualquier otra máquina mortal. A excepción de unos radiadores junto a los muros, el suelo estaba despejado. Giré, me así al alféizar lo más firmemente que pude, extendí las piernas, y me dejé caer.
Aterricé con un golpe sordo que repercutió en mis rodillas. Frotándome las doloridas palmas, me agaché tras una de las altas mesas de trabajo, esperando hasta estar segura de que el ruido de mi llegada no había dado la alerta a nadie.
La puerta de la sala de montaje tenía un simple pestillo, que se abría desde dentro. Lo dejé abierto al salir: si necesitaba una huida rápida no quería tener que vérmelas ni siquiera con un sencillo cerrojo. No había nadie en el pasillo. Me quedé un largo rato junto a la puerta, atenta a percibir la menor respiración, el menor movimiento o vibración sobre el suelo de cemento. La fábrica se extendía a lo ancho entre donde yo estaba y los camiones. En el silencio del recinto podía oír sus motores vibrando suavemente. Aparte de eso todo estaba tranquilo.
Cinco luces colocadas a grandes intervalos producían un tenue resplandor verdoso, como si el lugar estuviese bajo el agua. La oscuridad trastornaba mi sentido de la orientación; no podía recordar cómo se iba de la sala de montaje al despacho del director de la fábrica. Cogí un pasillo equivocado. De repente los motores se oyeron muy fuerte: estaba siguiendo el corredor que conducía a la nave de carga.
Regresé bruscamente y avancé de puntillas hasta la esquina. Estaba frente a la caverna de cemento que daba directamente a las naves. Allí también la única luz procedía de dos dispositivos antiincendios verdes. No veía claramente, pero me pareció que allí no había nadie.
Aunque las naves seguían estando cerradas por unas puertas de metal ondulado, por éstas se filtraban los humos del diesel. Arrugué la nariz para reprimir un estornudo, pero estalló como una explosión sorda.
Justo en ese momento sonó otra explosión por encima de mi cabeza. El corazón me martilleó las costillas y las corvas se me doblaron. Me forcé a quedarme quieta, a no perder la presencia de ánimo precipitándome a huir por el pasillo. Al siguiente segundo me sentí como loca: el motor que accionaba una enorme grúa pórtico se había puesto en marcha, con un crujido de su mecanismo como un horno de fundición a todo vapor.
Los raíles de la grúa cruzaban el alto techo de la sala. Corrían paralelos entre una ancha plataforma de cemento construida a dos tercios de la altura total de los muros y puertas de las naves. Dos raíles perpendiculares, cada uno de ellos soportando un gigantesco brazo de grúa, conectaban éstos. Probablemente la plataforma de cemento daba a una zona de almacenamiento.
La vez anterior que había estado allí me había fijado en una escalera de hierro junto a la entrada principal que conducía a un segundo piso, probablemente la misma zona que se alcanzaba con la grúa. A mí no me parecía muy eficiente almacenar el material pesado en la segunda planta cuando el trabajo se efectuaba abajo. Pero quizá no pudiesen hacerlo de otro modo, constreñidos por el espacio: los edificios alrededor del canal estaban ya tan apiñados que no podían ampliarse a lo ancho.
Читать дальше