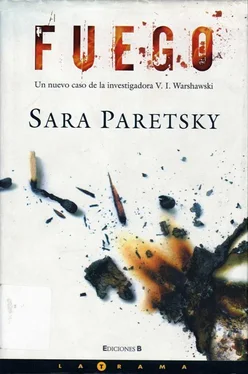– ¿Sospechas que en realidad sólo quiere fumarse un cigarrillo?
Bajé la voz.
– Celine, la chica que se ha esfumado durante la pausa de hace cinco minutos, me está desafiando. Es una de las cabecillas de los South Side Pentas, y Theresa, una de sus seguidoras. Si Celine logra montar una pequeña reunión de la banda en el vestuario, tendrá el control del equipo. -Hice chasquear los dedos-. Por descontado, podrías acompañar a Theresa y tomar notas de todas las ideas y deseos de niña que comparte con Celine. Eso las animaría lo indecible, y así podrías informar sobre cómo son los lavabos de las escuelas públicas en el South Side de Chicago comparados con lo que hayas visto en Brixton y en Bagdad.
Love abrió mucho los ojos y me desarmó con su sonrisa.
– Perdón. Conoces bien a tu equipo. Pero pensaba que el deporte tenía como meta mantener a las chicas apartadas de las bandas.
– ¡Josie! ¡April! Dos filas, una lanza, otra al rebote, ya sabéis cómo va.
Vigilé hasta que las chicas formaron las filas y comenzaron a lanzar.
– Se supone que el baloncesto también sirve para que no se queden embarazadas -señalé con un ademán hacia las gradas-. Tenemos una mamá entre dieciséis adolescentes en un instituto donde casi la mitad de las chicas tienen bebés antes del último curso, así que está dando resultado para la mayoría de ellas. Y sólo tenemos tres miembros de bandas, que yo sepa, en el equipo. El South Side es el vertedero de la ciudad. De ahí que el gimnasio esté hecho una ruina, que la mitad de las chicas carezca de uniforme y que tengamos que suplicar para tener suficientes pelotas para entrenar como es debido. Se va a necesitar mucho más que baloncesto para mantener a estas chicas apartadas de las drogas, la delincuencia o una maternidad precoz, por no hablar de que no abandonen el instituto.
Di la espalda a Love y organicé a las chicas en una fila para que corrieran hacia la canasta y lanzaran desde debajo, de modo que la siguiente en la fila pudiera coger el rebote. Practicamos tiros desde el área restringida y desde fuera del perímetro de triples, así como ganchos, tiros en suspensión, mates, etcétera. Hacia la mitad de los ejercicios, Celine entró tan campante en la cancha. No le dije nada sobre los diez minutos que había estado fuera; me limité a ponerla al final de una de las filas.
– Tu turno, Theresa -dije alzando la voz.
Echó a andar hacia la puerta y farfulló:
– Creo que puedo aguantar hasta que acabe el ejercicio, entrenadora.
– No te arriesgues -le advertí-. Más vale perder otros cinco minutos de ejercicios que correr el riesgo de pasar vergüenza.
Volvió a sonrojarse e insistió en que estaba bien. La puse en la fila donde no estaba Celine y miré a Marcena Love para ver si nos había oído; la periodista volvió la cabeza y aparentó interesarse en el juego que se desarrollaba debajo de la canasta que tenía delante.
Sonreí para mis adentros: un tanto para la pendenciera del South Side. Aunque las riñas callejeras no eran la herramienta más útil contra Marcena Love: tenía un arsenal lleno de cosas que me sobrepasaban. Como el flacucho (vale, de acuerdo, esbelto) cuerpo musculoso que ceñían sus Prada. O el hecho de que conociera a mi amante desde sus tiempos en el Cuerpo de Paz. Y había estado con Morrell en Afganistán el verano anterior. Y se había presentado en su apartamento de Evanston hacía tres días mientras yo estaba en South Chicago con la entrenadora McFarlane.
Cuando esa noche llegué a su casa, encontré a Marcena sentada en su cama, inclinada su cabeza leonada, mirando fotografías con él. Morrell se estaba recobrando de unas heridas de bala que todavía le obligaban a pasar mucho rato tendido, de modo que no era nada sorprendente que estuviera en cama. Pero la imagen de una desconocida, precisamente una con el porte y la desenvoltura de Marcena, inclinada sobre él (a las diez de la noche) me sentó como un tiro.
Morrell tendió la mano para tirar de mí y darme un beso antes de presentarnos: Marcena, una vieja amiga periodista, recién llegada para escribir una serie de artículos para el Guardian, había llamado desde el aeropuerto y ocuparía la habitación libre durante una semana aproximadamente mientras se familiarizaba con la ciudad. Victoria, detective privado, entrenadora suplente de baloncesto, oriunda de Chicago, te ayudará a orientarte. Sonreí con toda la buena voluntad que fui capaz de reunir y procuré no pasar los tres días siguientes preguntándome qué estarían haciendo mientras yo daba vueltas por la ciudad.
No es que tuviera celos de Marcena. Por supuesto que no. Yo era una mujer moderna, a fin de cuentas, y feminista, además, y por tanto no competía con otras mujeres por el afecto de ningún hombre. Pero Morrell y Love tenían esa intimidad que sólo da un largo pasado en común. Cuando se ponían a reír y charlar me sentía excluida. Y, bueno, de acuerdo, también celosa.
Una riña debajo de una de las canastas me recordó que debía permanecer atenta a la cancha. Como de costumbre, quienes reñían eran April Czernin y Celine Jackman, mi descarada pandillera. Se trataba de las dos mejores jugadoras del equipo, pero encontrar la manera de que jugasen juntas era otro de los muchos y agotadores desafíos que me planteaban las chicas. En momentos como ése, era una suerte que yo misma hubiese sido una pendenciera. Las separé y organicé los equipos para el partidillo.
A las tres y media hicimos una pausa, y para entonces todo el mundo sudaba copiosamente, incluida yo. Durante el descanso pude ofrecer Gatorade al equipo gracias al donativo de la empresa de un cliente mío. Mientras las demás chicas bebían, Sancia Valdez, mi pívot, subió a las gradas para asegurarse de que su bebé había tomado el biberón y mantener alguna clase de conversación con el padre de la criatura; hasta entonces yo sólo le había oído mascullar cosas ininteligibles.
Marcena se puso a entrevistar a unas cuantas chicas elegidas al azar, o quizá por su color: una rubia, una latina, una afroamericana. Las demás gritaban a su alrededor, muertas de envidia.
Reparé en que Marcena las estaba grabando sirviéndose de un pequeño artefacto rojo muy ingenioso, del tamaño y forma de una pluma estilográfica. Había despertado mi admiración la primera vez que lo vi: era un aparatito digital, cómo no, y podía almacenar hasta ocho horas de conversación en su minúscula cabeza. Y salvo si ella avisaba, nadie se enteraba de que le estaban grabando. No había dicho a las chicas que iba a grabar la entrevista, pero opté por quitarle hierro al asunto: muy probablemente se sentirían halagadas, no ofendidas.
Dejé que transcurriera un cuarto de hora, regresé a la cancha y comencé a dibujar recorridos de juego. Marcena fue comprensiva; cuando vio que el equipo prefería hablar con ella que escucharme a mí, guardó la grabadora y dijo que seguiría después del entrenamiento.
Envié dos equipos a la pista para un partidillo en toda regla. Marcena estuvo mirando un rato y luego subió por las desvencijadas gradas hasta donde estaba el novio de mi pívot. El chaval se sentó más erguido y al cabo de un momento incluso parecía hablar con auténtica vivacidad. Eso distrajo a Sancia de tal modo que falló un pase rutinario y dejó que el equipo contrario se anotara un tanto fácil.
– La cabeza en el juego, Sancia -grité en mi mejor imitación de la entrenadora McFarlane, pero aun así me alivió que la periodista bajara de las gradas y saliera sin ninguna prisa del gimnasio: todo el mundo centró su interés en lo que estaba sucediendo en la cancha.
La noche anterior, durante la cena, cuando Marcena propuso acompañarme esa tarde, traté de disuadirla. South Chicago queda muy lejos de cualquier parte y le advertí que si se aburría no podría tomarme un descanso para acompañarla al centro.
Читать дальше