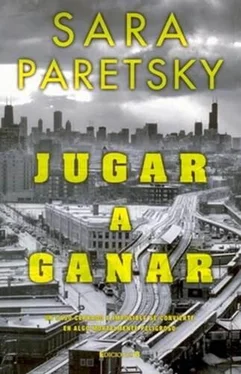– Esto es terrible, Vic. ¿Por qué no vas a la policía?
– Porque Dornick es un ex poli con muchísimos amigos en el cuerpo y ya no sé si puedo confiar en él -respondí, esbozando una torcida sonrisa.
Karen empezaba a preguntarme qué relación tenía Lamont con Dornick, pero mis propias palabras me recordaron que Bobby Mallory había intentado ponerse en contacto conmigo. La interrumpí y le pregunté si podía utilizar el teléfono de su oficina para hacer unas cuantas llamadas.
Bajamos al segundo piso en silencio y Karen sacudía la cabeza de vez en cuando como si lamentara el dolor de las desgraciadas almas de las que le había hablado. Mientras abría la puerta de su oficina, conecté un momento el móvil para buscar el teléfono particular de Bobby que no aparecía en la guía. Eileen Mallory respondió a la llamada.
– Oh, Vicki, lamento mucho lo que le ha ocurrido a Petra. ¡Qué semana más terrible! No conocemos mucho a Peter pero dile, a él y a Raquel, que si podemos hacer algo, que si necesitan un sitio donde vivir, más ayuda del equipo de Bobby, sólo tienen que decirlo.
Le di las gracias, incómoda, y le dije que Bobby había intentado ponerse en contacto conmigo. Todavía no había llegado a casa y me dio su número de móvil. Y otro mensaje, uno personal para mí, tan cálido y afectuoso que los párpados me escocieron.
La respuesta de Bobby fue mucho menos tierna.
– ¿Dónde estás? -inquirió tan pronto respondí.
– Vagando por la ciudad como un fantasma demente -respondí-. Me han dicho que querías hablar conmigo.
– Quiero verte de inmediato.
– Eso no puede ser, Bobby -dije, mirando el rayado escritorio de Karen Lennon-. Me escondo de George Dornick con la esperanza de encontrar a Petra antes de que la encuentre él.
– Si Dornick te persigue y te trae a comisaría, le daré una medalla.
– Entonces tendrías que dársela en mi funeral y los dos podríais congratularos de que yo, y un montón de historias sucias del departamento, descansemos en paz.
No sabía cuánto tiempo tenía antes de que el equipo especializado en tecnología de Bobby rastreara la llamada, pero decidí que podía hablar por teléfono tres minutos más.
– Victoria, has traspasado una línea inaceptable. Siempre has creído que puedes hacer mi trabajo mejor que yo y los otros trece mil policías honrados y eficientes que componen el cuerpo. Siempre has creído que cuando te regañamos lo hacemos porque somos más estúpidos y más corruptos que tú, pero ahora te has pasado de la raya y no lo voy a permitir.
– ¿Por criticar a George Dornick? -inquirí.
– Por acusar, si no matar, a Larry Alito.
Yo estaba mirando el segundero del reloj de pared de la oficina de Karen para contar los minutos, pero aquella noticia me sobresaltó.
– ¿Alito ha muerto? -pregunté como una estúpida.
– Saca la cabeza de dentro del culo. -Bobby debía de estar realmente furioso para utilizar conmigo aquel lenguaje vulgar. Aunque yo no le caiga bien, siempre se ciñe a su código de no soltar palabrotas delante de las mujeres y los niños-. Esta tarde han encontrado su cuerpo junto al río. En Cortlandt. Y Hazel dice que esta mañana lo llamaste amenazándolo.
44 Una huida entre sábanas contaminadas
Mientras yo hablaba con Bobby, Karen se había apostado junto a la ventana, tirando inútilmente del hilo de la cortina. Cuando colgué se volvió hacia mí.
– Ahí fuera hay muchos coches de policía. Normalmente, no hay nunca tantos. ¿Crees que…?
– Creo que prefiero no saberlo. -Miré frenéticamente a mi alrededor con la esperanza de que apareciera algún escondite, pero lo único que vi fue la fregona. A los polis no los engañaría con un mono de trabajo sin distintivos y una fregona por estrenar. Interrogarían a todos los empleados de la limpieza, incluso a la mujer con la que había subido en el ascensor.
– Los carros de las sábanas… Llevan la ropa sucia a algún sitio. ¿Adónde?
Karen se quedó unos momentos pensativa y luego pulsó una tecla de su teléfono.
– Soy la pastora Karen. He estado con uno de los pacientes en estado crítico y tengo sábanas manchadas. ¿Dónde puedo encontrar el cubo más cercano? Soy tan estúpida que me las he traído a la oficina… No, no, ya volveré a subir. Lo que quiero es sacarlas de aquí y, de todas formas, después de tocarlas, tendré que lavarme… Número once, sí, de acuerdo.
Abrió la puerta, miró alrededor y, apretando la boca en una firme y fina línea, me indicó con un gesto que la siguiera.
– Ascensor número once, vamos.
La seguí por el laberinto de corredores hasta un ascensor trasero para el servicio. Tenía los músculos cada vez más tensos. Oíamos los ecos chirriantes de las radios de la policía, los gritos asustados de los residentes de Lionsgate, que querían saber si había un asesino suelto en los pasillos, pero no vimos a ningún agente. Karen pulsó el botón del ascensor número once. Cerca había una escalera y oí ruido de pasos. Llegó nuestro ascensor pero yo me quedé paralizada, mirando la puerta de la escalera hasta que Karen me empujó al ascensor y pulsó un botón para que se cerrasen las puertas.
– Gracias -dije, respirando hondo-. Estoy perdiendo el temple.
Puso un dedo encima de mi boca, moviendo la cabeza hacia una cámara que había en el techo. Luego se puso a hablar frenéticamente sobre la necesidad de un servicio de limpieza que se ocupara más de los casos de sida del hospital.
– Ahora tengo que ducharme porque he estado tocando sábanas y jeringuillas infectadas. No sé por qué el servicio de limpieza no puede hacer más.
– Es lo que ocurre cuando esos servicios se externalizan -dije, hablando con el bronco y nasal acento del South Side-. Cobran por habitación, no por horas, y no hacen el mismo trabajo que haría un servicio de limpieza interno.
El ascensor era hidráulico y me pareció que, en el tiempo que nos llevó ir del segundo piso al subsótano, una brigada de limpieza podría haber desinfectado las quince plantas de la residencia. Karen y yo parloteamos sobre el sida y la desinfección hasta que me noté la boca como una campana con un badajo muy seco colgando. Finalmente, los mecanismos hidráulicos emitieron una suerte de silbido y se detuvieron.
Las puertas se abrieron a una especie de almacén. Había más de veinte carritos llenos de ropa de cama. Karen murmuró que el servicio de lavandería pasaría a recogerlos a medianoche. Las duchas para el personal estaban al fondo del almacén y, junto a ellas, había unos vestuarios cerrados con llave. Karen buscó una llave maestra en su manojo y abrió la puerta. Dentro había uniformes para tratar con material contaminado: monos, botas y todas esas cosas. Me dio un gorro, unos guantes, una máscara y un mono blanco y me dijo que me metiera en un carrito y me escondiera. Cogí la pistola y la Biblia de la señorita Claudia y me quité el mono gris, escondiéndolo en uno de los otros carritos. Luego me puse el que Karen me había dado, junto con el gorro, los guantes y la máscara, antes de esconderme en el carrito. Karen apareció al cabo de unos minutos y, cuando asomé la cabeza y la vi con el mono, el gorro, los guantes y la máscara, su aspecto se me antojó siniestro. Me enseñó una placa roja brillante que rezaba «¡PELIGRO, MUY CONTAMINANTE!» y luego me tapó con las sábanas. Me susurró que estaba colocando la placa encima del carrito y cruzamos los dedos esperando que todo saliera bien.
Empujó el carro hasta el ascensor. Me quedé agazapada mientras subía resoplando hasta la planta siguiente, donde se encontraba el aparcamiento. Allí la policía había establecido un puesto de control. Mientras el agente le preguntaba a Karen quién era y qué hacía, yo sudaba la gota gorda cubierta de ropa de cama.
Читать дальше