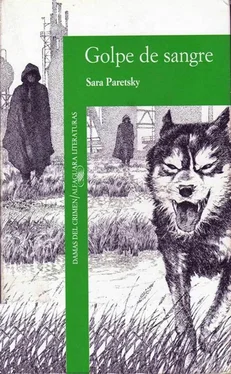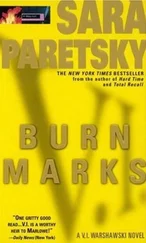– ¿Has… has hecho algo? -su voz vacilante se había reducido a un murmullo patético.
– No puedo hacer nada hasta no haber hablado con tu padre. Tú puedes ayudarme en eso. No veo cómo puedo colarme entre sus guardaespaldas para verlo a solas.
Eso le alarmó mucho: no quería que Art padre supiera que había recurrido a mí; entonces sí que se vería en un brete. Razoné con él e intenté engatusarle sin resultado. Por último, ya un tanto harta, fui hacia la puerta.
– No tengo más remedio que llamar a tu madre y decirle que sé dónde estás. Estoy segura de que no tendrá inconveniente en arreglar una entrevista entre tu padre y yo a cambio de saber que su preciado bebé está sano y salvo.
– Coño, Warshawski -siseó-. Sabes que no quiero que hables con ella.
El Sr. Contreras se ofendió por la manera de hablarme del muchacho y empezó a interrumpir. Yo levanté la mano, lo cual le paró los pies gracias al cielo.
– Entonces ayúdame a ponerme en contacto con tu padre.
Al final, fulminándome, accedió a llamar a su padre para decirle que tenía que hablarle a solas y acordó una cita frente a la fuente de Buckingham.
Le pedí a Art que procurara fijar nuestro encuentro para las dos de aquel día; que volvería a llamar a las once para confirmar la hora. Cuando salí, oí al Sr. Contreras reprobándole por hablarme de modo tan descortés. Me dirigí hacia el sur con la única risa del día.
Mis padres habían hecho sus operaciones bancarias con el Banco Metalúrgico de Ahorro y Crédito. Mi madre me había abierto mi primera cartilla de ahorro allí cuando cumplí diez años para que pudiera ir guardando las monedas que iban cayendo en mis manos y mis ganancias de cuidar niños en pro de la educación universitaria que tanto me había prometido. En mi memoria, seguía siendo un lugar intimidante y sobredorado por todas partes.
Cuando me aproximé al mugriento edificio de piedra entre la Noventa y Tres y la Comercial, me pareció que se había encogido tanto con los años que tuve que comprobar el rótulo de la puerta para asegurarme de estar en el lugar debido. El techo abovedado, que tanto me impresionaba de pequeña, me parecía ahora simplemente cochambroso. En lugar de tener que ponerme de puntillas para mirar la cabina del cajero, miré hacia abajo a la muchacha con acné sentada tras el mostrador.
Ella no sabía nada sobre el informe anual del banco, pero me remitió con indiferencia a un funcionario del local. La verbosa historia que había preparado para explicar por qué lo quería fue innecesaria. El hombre maduro con el que hablé estaba encantado de encontrar a alguien interesado en un banco de ahorro en decadencia. Me habló largo y tendido sobre los fuertes valores éticos de la comunidad, donde la gente hacía lo posible por mantener en orden sus pequeños hogares, y que el propio banco volvía a negociar préstamos a su clientela de toda la vida cuando se veían en apuros.
– No hacemos informes anuales del tipo que está acostumbrada a estudiar, porque somos banca privada -concluyó-. Pero si lo desea puede ver nuestros balances de final de ejercicio.
– En realidad lo que quiero ver son los nombres del consejo de dirección -contesté.
– Desde luego -rebuscó en un cajón y sacó un montón de papeles-. ¿Está segura de no querer inspeccionar los balances? Si está pensando en invertir, puedo asegurarle que tenemos una situación extraordinariamente solvente, pese a la desaparición de una de las fábricas de la zona.
Si me hubieran sobrado unos miles de dólares, me habría sentido obligada a entregárselos al banco para disimular mi bochorno. Dadas las circunstancias, murmuré una evasiva y cogí la lista de directores que me ofrecía. Contenía trece nombres, pero sólo conocía uno: Gustav Humboldt.
«Ah, sí», me confirmó orgulloso mi informante, el Sr. Humboldt había accedido a formar parte del consejo de dirección del banco en los años cuarenta cuando empezó sus negocios en la zona. Y aún ahora que su compañía se había convertido en una de las mayores del mundo y era director de una docena de empresas Fortuna 500, seguía en el consejo del Metalúrgico.
– El Sr. Humboldt sólo ha dejado de asistir a ocho juntas en los últimos quince años -concluyó.
Yo farfullé algo que podía entenderse como desmedida admiración hacia la dedicación del gran hombre. El panorama empezaba a aparecer tolerablemente claro. Había alguna cuestión respecto a los seguros de la mano de obra de la fábrica Xerxes que Humboldt estaba decidido a no dejar salir a la luz. No veía qué era lo que aquello podía tener que ver con las muertes de Ferraro y Pankowski. Pero posiblemente Chigwell sabía lo que significaba el informe actuarial que yo había encontrado; quizá fuera eso lo que iban a revelar sus cuadernos médicos. Esa parte no me preocupaba demasiado. Era el papel personal de Humboldt lo que a un tiempo me enfurecía y me asustaba. Estaba harta de que me empujara de aquí para allá. Había llegado el momento de hacerle frente directamente. Logré librarme del esperanzado funcionario del Metalúrgico y me dirigí al Loop.
No estaba con ánimos para perder el tiempo buscando un aparcamiento barato. Paré el coche en un solar contiguo al Edificio Humboldt en Madison. Deteniéndome sólo lo preciso para peinarme mirándome en el espejo retrovisor, avancé hacia la caleta del tiburón.
El Edificio Humboldt albergaba los despachos corporativos de la compañía. Como la mayoría de los conglomerados industriales, el negocio de verdad se llevaba a cabo en las fábricas distribuidas por el mundo entero, por tanto no me extrañó que su cuartel general pudiera estar contenido en veinticinco pisos. Era una estructura estrictamente funcional, sin árboles ni esculturas en el vestíbulo. Los suelos estaban cubiertos con esa baldosa utilitaria que solía verse en los rascacielos antes de que Helmut Jahn y compañía empezaran a llenarlos de atrios forrados de mármol.
En el anticuado panel de anuncios negro del pasillo no aparecía el nombre de Gustav Humboldt, pero sí que las oficinas de la compañía estaban en la planta veintidós. Llamé a uno de los ascensores de puertas de bronce que me subió con parsimonia.
El corredor al que salí desde el ascensor era austero, pero el tono había cambiado sutilmente. La mitad inferior de las paredes estaba cubierta de la misma manera oscura que se veía en el suelo a ambos lados de la alfombra verde pálido. Sobre los paneles pendían grabados enmarcados de alquimistas medievales con retortas, sapos y murciélagos.
Avancé sobre la espesa alfombra verde hasta una puerta abierta que había a mi derecha. El alfombrado se continuaba al otro lado abriéndose en una gran explanada. La madera oscura se repetía en una mesa escritorio bien pulida. Tras ella había una mujer con un distribuidor telefónico y un procesador de textos. Ella estaba también impecablemente pulida, con el cabello oscuro recogido en un delicado moño que dejaba al descubierto las grandes perlas de unas orejas como conchas. Dejó el ordenador para saludarme con una cortesía experimentada.
– Vengo a ver a Gustav Humboldt -dije, procurando adoptar tono de autoridad.
– Comprendo. ¿Me dice su nombre, por favor?
Le entregué una tarjeta y se volvió con ella hacia los teléfonos. Cuando terminó sonrió con expresión disculpatoria.
– No la encuentro en el calendario de citas, Srta. Warshawski. ¿La espera el Sr. Humboldt?
– Sí. Me ha dejado mensajes por todas partes. Ésta es la primera ocasión que he tenido para contestarlos.
Regresó a los teléfonos. Esta vez, cuando terminó me pidió que me sentara. Me acomodé en un sillón con relleno excesivo y empecé a hojear un número del informe anual convenientemente depositado a su lado. Las operaciones brasileñas de Humboldt mostraban un asombroso crecimiento en el año anterior, constituyendo un sesenta por ciento de los beneficios del exterior. La inversión de un capital de 500 millones de dólares en el Plan del Río Amazonas rendía ya suculentos dividendos. No pude evitar preguntarme cuánto desarrollo haría falta para que el Amazonas adquiriera el aspecto del Calumet.
Читать дальше