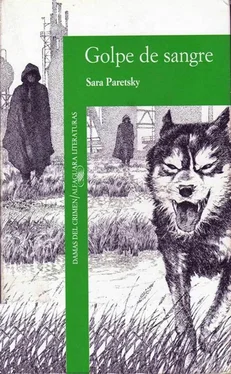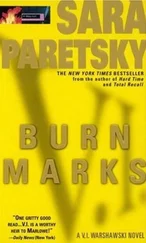No supe qué decir. Que hubiera sido capaz de abandonar a Nancy a su suerte. Que supiera que Dresberg había estado allí con su padre. Y al mismo tiempo la parte lógica de mi cabeza empezó a darle vueltas al problema: ¿eran los papeles del seguro, o era el hecho de que Nancy hubiera visto a Art con Dresberg? No era extraño que el concejal tuviera relación con el Rey de la Basura. Pero era comprensible que lo mantuviera bien cubierto.
– ¿No lo entiendes? -exclamé al fin, con una voz que era casi un aullido-. Si hubieras dicho algo sobre tu padre y Dresberg la semana pasada podríamos haber avanzado en la investigación de la muerte de Nancy. ¿Es que te da igual que encontremos o no a sus asesinos?
Me miró fijamente con sus trágicos ojos azules.
– Si fuera tu padre, ¿querrías saber -saber de verdad- que hacía esa clase de cosas? Además, ya cree que soy un fracasado total. ¿Qué habría pensado si le entregara a la policía? Diría que estaba poniéndome al lado de PRECS y de la facción Washington en contra de él.
Agité la cabeza para ver si lograba aclararme las ideas, pero no me sirvió de gran cosa. Quise hablar, pero las frases que inicié acabaron todas con unas cuantas palabras farfulladas. Al fin, pregunté débilmente qué quería que hiciera yo.
– Necesito ayuda -susurró.
– Y que lo digas, chico. Pero no sé siquiera si un psicoanalista de la Avenida Madison puede hacer algo por ti, y te juro que yo no puedo.
– Sé que no soy muy fuerte. No como tú o… o Nancy. Pero tampoco soy un imbécil. No tengo que aguantar tus burlas. No puedo arreglar esto solo. Me hace falta ayuda y pensé que como habíais sido amigas podrías… -su voz fue apagándose.
– ¿Salvarte? -concluí yo con sarcasmo-. Muy bien. Te voy a ayudar. A cambio de lo cual quiero información sobre tu familia.
Me miró con ojos enloquecidos.
– ¿Mi familia? ¿Qué tiene que ver eso con nada?
– Simplemente dime esto. No tiene nada que ver contigo. ¿Cuál es el nombre de soltera de tu madre?
– ¿El nombre de soltera de mi madre? -repitió estúpidamente-. Kludka. ¿Por qué lo preguntas?
– ¿No era Djiak? ¿Nunca oíste ese nombre?
– ¿Djiak? Claro que conozco ese apellido. La hermana de mi padre se casó con uno que se llamaba Ed Djiak. Pero se trasladaron a Canadá antes de nacer yo. No llegué a conocerlos; no sabría nada de la hermana de mi padre si no hubiera visto el nombre en una carta cuando me incorporé a la agencia. Cuando le pregunté a mi padre me lo contó… me contó que nunca se habían llevado bien y ella había cortado toda relación. ¿Por qué te interesa eso?
No le respondí. Era tal la repugnancia que sentía que bajé la cabeza y la apoyé sobre las rodillas. Cuando Art había entrado con el rostro acalorado y el cabello rojizo frenéticamente alborotado en torno a la cabeza, el parecido con Caroline había sido tan fuerte que podrían haber sido gemelos. El color de pelo lo había heredado de su padre. Caroline se parecía a Louisa. Era evidente. Qué sencillo. Qué sencillo y qué horrendo. Los mismos genes, la misma familia. Simplemente me había negado a empezar siquiera a considerar semejante posibilidad cuando los vi uno junto al otro. Por el contrario, había querido imaginar alguna forma en que la mujer de Art pudiera estar relacionada con Caroline.
Mi conversación con Ed y Martha Djiak de hacía tres semanas volvió a mí con fuerza arrolladora. Y con Connie. Que a su tío le gustaba venir y hacer bailar a Louisa delante de él. La Sra. Djiak lo sabía. ¿Qué había dicho? «Los hombres se controlan con dificultad.» Pero que era culpa de Louisa; porque ella le había incitado.
Me subieron unas náuseas tan violentas que creí que iba a asfixiarme. ¡Hacerla culpable a ella! ¡Hacer culpable a su hija de quince años cuando había sido su propio hermano el que la había dejado embarazada! Mi primera reacción fue salir de allí, irme al Sector Este con la pistola y pegar a los Djiak hasta que admitieran la verdad.
Me levanté, pero la habitación osciló oscuramente ante mí. Volví a sentarme, sobreponiéndome, cobrando conciencia de que el joven Art hablaba asustado en la silla de enfrente.
– Te he dicho lo que querías. Ahora tienes que ayudarme.
– Ya, claro. Te voy a ayudar. Ven conmigo.
Empezó a protestar, a exigir que le dijera lo que iba a hacer, pero le interrumpí bruscamente.
– Tú ven conmigo. Ahora mismo no tengo más tiempo.
El tono de mi voz, más que mis palabras, le hizo callar. Me observó en silencio mientras cogía el abrigo. Metí el carnet de conducir y algo de dinero en el bolsillo de los vaqueros para que no me estorbara la cartera. Empezó a balbucir más preguntas -¿iba a matar a su padre?- cuando me vio sacar la Smith & Wesson y comprobar el cargador.
– Se han cambiado los papeles -dije secamente-. Los compinches de tu padre han estado queriendo matarme toda la semana.
Volvió a sonrojarse avergonzado y quedó en silencio.
Le llevé a casa del Sr. Contreras.
– Este es Art Jurshak. Es posible que su papá haya tenido algo que ver con la muerte de Nancy y ahora mismo no está lleno de cariño por su hijo tampoco. ¿Puede quedarse aquí hasta que le busque algún otro sitio? Quizá Murray esté dispuesto a acogerle.
El viejo se irguió satisfecho.
– Desde luego, muñeca. No digo ni una palabra a nadie, y puedes contar con su señoría para que haga lo mismo. No hace falta que vayas a pedirle al Ryerson ése que haga nada; estoy perfectamente conforme con tenerlo aquí todo el tiempo que quieras.
Sonreí débilmente.
– Después de un par de horas con él es posible que cambie de opinión; no es muy divertido. Pero no le hable a nadie de él. Puede que ese abogado -Ron Kappelman- venga por aquí. Dígale que no sabe dónde he ido ni cuando volveré. Y ni una palabra del invitado.
– ¿Dónde vas, niña?
Apreté los labios con un reflejo de irritación, y después recordé nuestra tregua. Le llamé al pasillo para decírselo sin que oyera Art. El Sr. Contreras vino rápidamente con la perra a los tobillos, y cabeceó gravemente para demostrarme que recordaba el nombre y la dirección.
– Aquí estaré cuando vuelvas. Esta noche no voy a dejar que nadie me aleje de aquí. Pero si no has vuelto a media noche, voy a llamar al teniente Mallory, niña.
La perra remoloneó detrás de mí hasta la puerta, pero suspiró resignada cuando el Sr. Contreras la llamó. El animal sabía que llevaba las botas, no los zapatos de correr; pero abrigaba esperanzas.
Oí los pasos apresurados de la Sra. Djiak cuando toqué el timbre. Abrió la puerta, secándose las manos en el delantal.
– ¡Victoria! -estaba horrorizada-. ¿Qué haces aquí a estas horas de la noche? Te pedí que no volvieras más. El Sr. Djiak se va a poner furioso si se entera de que estás aquí.
El tono nasal de barítono del Sr. Djiak flotó pasillo abajo, preguntando a su mujer quién estaba a la puerta.
– Es sólo… sólo uno de los niños del vecino, Ed -contestó sofocada. A mí me dijo con un siseo apremiante-: Y ahora vete antes de que te vea.
Moví la cabeza. Voy a entrar, Sra. Djiak. Vamos a hablar los tres, sobre el hombre que dejó a Louisa embarazada.
Los ojos se le dilataron en el rostro tenso. Me asió por el brazo implorante, pero yo estaba demasiado indignada para sentir la menor compasión por ella. Me libré de su mano. Sin hacer caso de sus lastimeros ruegos pasé a su lado y empecé a caminar por el pasillo. No me quité las botas: no para añadir un insulto deliberado a su aflicción, sino porque quería poder salir sin tardanza si era necesario.
Ed Djiak estaba sentado en la mesa de la inmaculada cocina, con un pequeño aparato de televisión en blanco y negro delante y una jarra de cerveza en la mano. No levantó la mirada inmediatamente, suponiendo que no era más que su mujer, pero cuando me vio su oscuro rostro alargado adquirió un tono ocre intenso.
Читать дальше