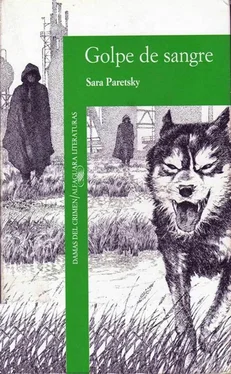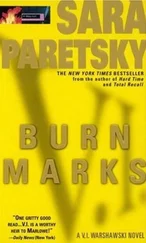– Y además -dije en voz alta-, ¿por qué se altera tanto? ¿Cree que se equivocaron? Quiero decir que si cree que el juicio estuvo amañado de alguna manera.
Sacudió la cabeza alicaído.
– No. Basándonos en la evidencia, no creo que pudiéramos haber ganado. Creo que deberíamos haber ganado. Vamos, que aquellos hombres merecían algo a cambio de haber invertido veinte años de su vida en la empresa, sobre todo teniendo en cuenta que era probable que fuera el trabajar allí lo que les matara. Es como la madre de su amiga. Ella se está muriendo también. ¿Una afección de riñón, dijo? Pero la ley es muy clara, o al menos los precedentes lo son: no se puede hacer responsable a la compañía por funcionar conforme a la mejor información disponible en el momento.
– ¿De modo que eso es? ¿Prefiere no hablar del asunto porque sencillamente se siente mal por no haber ganado el caso?
Volvió a concentrarse en sus gafas y su corbata.
– Bueno, eso me tendría que afectar. A nadie le gusta perder, y es que ¡Dios mío! era inevitable querer que ganaran aquellos dos. Pero, sabe, entonces podía ocurrir que la compañía viera que aquella planta se iba al garete si sentábamos un precedente favorable, porque todo el que hubiera estado enfermo o hubiera muerto vendría a reclamar una indemnización cuantiosa.
Calló. Yo permanecí sentada, muy quieta.
Al fin dijo:
– No. Es que recibí una llamada amenazante. Después del caso. Cuando considerábamos la posibilidad de apelar.
– Eso le habría dado motivo para revocar el fallo -exclamé con fuerza-. ¿No acudió al fiscal del estado?
Movió la cabeza.
– Sólo recibí una llamada telefónica. Y quien quiera que llamase no habló del caso por su nombre; fue sólo una referencia general a los peligros de recurrir al sistema de apelación. Yo no soy muy fuerte físicamente, pero tampoco soy un cobarde. La llamada me enfureció, nunca he estado tan furioso, y removí el cielo con la tierra a continuación para la apelación. Simplemente no hubo forma de hacerlo.
– ¿No le llamaron después para felicitarle por haber seguido sus recomendaciones?
– No volví a saber nada del tipo que llamó. Pero cuando usted apareció así por las buenas…
Reí.
– Me alegro de saber que me pueden confundir con un matón. Es posible que me haga falta serlo antes de que termine el día.
Se ruborizó.
– No, no. Usted no parece -no es eso lo que- lo que quiero decir, usted es una mujer muy atractiva. Pero en estos tiempos nunca se sabe… Ojalá pudiera darle algún dato sobre el padre de su amiga, pero nunca hablamos de esas cosas. Mis clientes y yo.
– No, comprendo que no lo hiciera -le di las gracias por su franqueza y me levanté.
– Si en alguna ocasión se encuentra con algo en lo que pueda serle de ayuda, venga a verme -me dijo, estrechándome la mano-. Especialmente si pudiera dar pie para un auto de avocación.
Le aseguré que así lo haría y salí. Sabía más que cuando entré, pero seguía igualmente confusa.
Eran pasadas las doce del mediodía cuando Manheim y yo terminamos nuestra conversación. Me dirigí hacia el Loop, compré una Coca light y un sándwich -de cecina, que reservo para las ocasiones en que necesito estar bien alimentada- y me los llevé a la oficina.
Comprendía los argumentos de Manheim. Hasta cierto punto. Si Humboldt hubiera perdido un pleito como ése podría haber sido desastroso, la clase de conflicto que llevó a la empresa Johns-Manville a declararse en quiebra. Pero la situación de Manville había sido distinta: sabían que el asbesto era tóxico y ocultaron el dato. Por eso, cuando la repugnante verdad se supo, los obreros pusieron una demanda de daños punitivos.
Humboldt no habría tenido que enfrentarse más que a una serie de demandas de indemnización. Con todo, podría haber sido peliagudo. Digamos que hubiera habido mil obreros en la fábrica a lo largo de un período de diez años y todos hubieran muerto: a cuarto de millón por barba, aun si Ajax fuera quien pagara, habría sido un buen pellizco.
Me chupé la mostaza de los dedos. Quizá estuviera considerando la cuestión erróneamente… quizá se tratara de que Ajax se había negado a pagar… que Gordon Firth le hubiera dicho a su amiguete Gustav Humboldt que echara tierra sobre cualquier intento de reabrir el caso. Pero Firth no tenía modo de saber que yo estaba metida en aquello; no era posible que se hubiera corrido la voz por Chicago a tanta velocidad. O quizá lo fuera. No se sabe lo que es una auténtica fábrica de chismes y rumores hasta que no se ha pasado una semana en una gran corporación.
Y además ¿por qué habían amenazado a Manheim a causa de la apelación? Si Humboldt llevaba las cuestiones legales derechas como un clavo, no le acarreaba ningún provecho apretar a Manheim; lo único que conseguiría era que un juez anulara el fallo. De modo que no podía haber sido su compañía la que quisiera quitarle de en medio.
O acaso fuera algún empleado de nivel bajo. Alguien que creyera que podía cobrar notoriedad en la compañía retorciendo un poco el brazo a los demandantes. No era un escenario totalmente imposible. Existe una suerte de atmósfera corporativa donde la ética es algo laxa y los subordinados creen que la forma de ganarse a la dirección es pisando sobre el cadáver de sus rivales.
Pero eso seguía sin explicarme por qué había mentido Humboldt sobre el pleito. ¿Por qué cargar a los pobres diablos con una acusación de sabotaje cuando todo lo que querían era un poco de dinero de indemnización? Me pregunté si merecería la pena intentar hablar con Humboldt otra vez. Vi su cara llena y jovial con los fríos ojos azules. Hay que nadar con cuidado cuando compartes el agua con un gran tiburón. No estaba segura de querer entrevistarme todavía con aquel pez gordo.
Gemí para mis adentros. El problema se extendía ante mi vista como las ondas de un estanque. Yo era la piedra arrojada en el centro y las ondas iban alejándose de mí progresivamente. Sencillamente, no podía atender a tantas líneas intangibles yo sola.
Procuré dirigir mi atención hacia algunos problemas que me habían llegado con el correo, entre ellos una notificación de falta de fondos para cubrir un cheque que me había pagado una pequeña ferretería por una cuestión de sisa que yo le había resuelto hacía unas pocas semanas. Hice una llamada que no me produjo el menor bienestar y decidí cerrar por aquel día. Acababa de encestar el correo en la papelera cuando sonó el teléfono.
Una voz eficiente de contralto me informó de que era Clarissa Hollingsworth, secretaria personal del Sr. Humboldt.
Di un respingo en la silla. Había de estar alerta. Yo no tenía ganas de ir a verle, pero el tiburón quería nadar hacia mí.
– Sí, Srta. Hollingsworth. ¿En qué puedo servir al Sr. Humboldt?
– Creo que no requiere ningún servicio -me dijo distante-. Sólo me ha pedido que le comunique cierta información. Sobre una persona llamada… espere… Louisa Djiak.
Se atascó en el nombre; tendría que haber practicado su pronunciación antes de llamar.
Repetí el nombre de Louisa correctamente.
– ¿Sí?
– El Sr. Humboldt dice que ha hablado con el Dr. Chigwell sobre ella y que es probable que Joey Pankowski fuera el padre de la niña -también tuvo dificultades con Pankowski. Me esperaba algo más de la secretaria particular del Sr. Humboldt.
Me retiré el auricular de la oreja y lo contemplé, como si pudiera ver en él la expresión de la Srta. Hollingsworth. O la de Humboldt. Al fin volví a acercármelo a los labios y pregunté:
– ¿Sabe quién le hizo esa pesquisa al Sr. Humboldt?
– Creo que se interesó él personalmente en el asunto -dijo con tono estirado.
Читать дальше