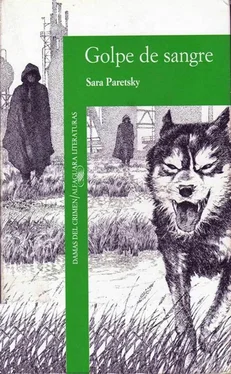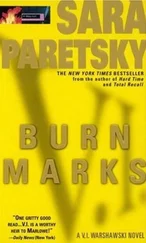Me pregunté con creciente inquietud qué sería lo que sabía Caroline y no se había molestado en decirme. Recordaba con todo detalle aquel invierno en que me había pedido que pleiteara contra una orden de desalojo presentada a Louisa. Tras una semana de correr entre los tribunales y el propietario, vi un artículo en el Sun-Times titulado «Otra clase de adolescentes». En él se veía a una radiante Caroline de dieciséis años en el comedor de beneficencia que había montado con el dinero del alquiler. Aquél fue el último grito de auxilio de Caroline al que respondí durante diez años, y estaba empezando a pensar que quizá debiera haberlo ampliado a veinte.
Rebusqué en el asiento trasero para coger un «Kleenex» y encontré la toalla que había llevado a la playa el verano pasado. Una vez hube limpiado un agujerito en el parabrisas puse el coche en marcha al fin y me dirigí hacia la autovía. Me atormentaba la indecisión entre llamar a Caroline y decirle que no había trato y mi insaciable curiosidad de niña elefante por enterarme qué era lo que había alterado tan terriblemente a Chigwell.
Al fin no hice absolutamente nada. Después de haber batallado entre el tráfico de medio día del Loop llegué a mi oficina, donde me esperaban mensajes de varios clientes; pesquisas que había dejado a un lado mientras removía la escoria del problema de Caroline. Uno era de un antiguo cliente que requería mi ayuda en medidas de seguridad para computadores. Le remití a un amigo mío que es experto en la materia y acometí otros dos asuntos. Se trataba de investigaciones financieras de rutina, mi pan de cada día. Resultaba grato trabajar en algo donde sabía localizar tanto el problema como la solución, y pasé la tarde fisgando en los archivos del Edificio del Estado de Illinois.
Regresé a mi oficina hacia las siete para mecanografiar mis informes. Me iban a suponer quinientos dólares; dado que ambos clientes pagaban con prontitud quería llevar las facturas al correo.
Matraqueaba alegremente en mi vieja Olympia standard cuando sonó el teléfono. Miré mi reloj de pulsera. Casi las ocho. Número equivocado. Caroline. Quizá Lotty. Descolgué el teléfono al tercer timbrazo, justamente antes de ponerse en marcha el contestador automático.
– ¿Srta. Warshawski? -era la voz de un anciano, frágil y temblorosa.
– Sí -dije.
– Quisiera, por favor, hablar con la Srta. Warshawski -temblona y todo, era una voz segura, acostumbrada a dar órdenes por teléfono.
– Al habla -respondí con toda la paciencia que me fue posible. No había comido y soñaba con un filete y un whisky.
– Al Sr. Gustav Humboldt le gustaría verla. ¿Cuándo sería conveniente acordar una cita?
– ¿Puede decirme para qué quiere verme? -volví unos espacios atrás y utilicé corrector blanco para tapar un error. Cada vez es más difícil encontrar líquido corrector y cinta de máquina en estos tiempos de procesadores de textos, por tanto cerré el bote cuidadosamente para ahorrar.
– Tengo entendido que es un asunto confidencial, señorita. Si está libre esta noche, podría verla ahora. O mañana por la tarde a las tres.
– Espere un momento que compruebe mi agenda -dejé el teléfono y cogí el Quién es quién en el comercio de Chicago de lo alto de mi archivador metálico. La parte de Gustav Humboldt ocupaba columna y media en letra pequeña. Nacido en Bremerhaven en 1904. Emigró en 1930. Presidente y primer accionista de Químicas Humboldt, fundada en 1937, con fábricas en cuarenta países, ventas de 8 billones de dólares en 1986, activo de 10 billones, director de esto, miembro de aquello. Cuartel general en Chicago. Pues claro. Había pasado ante el Edificio Humboldt un millón de veces al bajar por la Calle Madison, una vieja y práctica estructura sin los ostentosos vestíbulos de los modernos gigantes.
Levanté el teléfono.
– Podría pasarme hacia las nueve y media esta noche -propuse.
– Muy bien, Srta. Warshawski. La dirección es Edificio Roanoke, planta doce. Le diré al portero que esté al tanto de su coche.
El Roanoke era una anciana señorona de la Calle Oak, uno de los seis o siete edificios que bordean el trecho entre el lago y la Avenida Madison. Había sido construido en las primeras décadas de este siglo, y albergado a personas como los McCormick, los Swift y otra gentuza. Hoy día, si tuvieras un millón de dólares para invertir en vivienda y estuvieras emparentado con la familia real inglesa quizá fueran tan amables de dejarte entrar tras un año o dos de indagaciones intensivas.
Establecí un récord de mecanografía a dos dedos y tuve informes y facturas metidas en sus sobres para las ocho y media. Tendría que olvidarme del filete y el whisky -no quería mostrarme remolona con alguien que podía apañarme para toda la vida- pero tuve tiempo para una sopa y una ensalada en el pequeño restaurante italiano que hay subiendo por Wabash desde mi oficina.
En el servicio del restaurante comprobé que el pelo se me había encrespado en torno a la cabeza a causa de la llovizna de la mañana, pero al menos el traje negro conservaba su aspecto aseado y profesional. Me apliqué un maquillaje ligero y recogí el coche del garaje subterráneo.
Eran exactamente las nueve y media cuando me detuve en el semicírculo cubierto por un toldo verde del Roanoke. El portero, resplandeciente en su librea del mismo verde, inclinó la cabeza cortésmente mientras le daba mi nombre.
– Ah, sí, Srta. Warshawski -tenía la voz afrutada y un tono avuncular-. El Sr. Humboldt la espera. ¿Quiere darme las llaves del coche?
Me condujo al vestíbulo. En la mayoría de los edificios para ricos que se construyen en estos tiempos figura un vestíbulo de cristal y cromados con plantas monstruosas y colgantes, pero el Roanoke se había levantado cuando la mano de obra era más barata y más diestra. El suelo era un intrincado mosaico de formas geométricas y las paredes recubiertas de madera tenían una greca de figuras egipcias.
Un hombre mayor, vestido también con uniforme verde, estaba sentado en una silla junto a unas puertas dobles de madera. Se puso en pie cuando vio entrar al portero.
– La señorita va a ver al Sr. Humboldt, Fred. Yo les comunicaré que está aquí mientras tú la acompañas arriba.
Fred abrió la puerta -aquí no se oían los clics de los controles remotos- y me llevó hasta el ascensor con paso solemne. Le seguí al interior de una jaula espaciosa con moqueta de flores y un banco lujosamente tapizado adosado a la pared del fondo. Me senté tranquilamente cruzando las piernas, como si el servicio personal de ascensor fuera para mí cosa de todos los días.
La puerta del ascensor se abrió en lo que podría ser el salón-recibidor de una mansión: baldosas de mármol blanco grisáceo con veta rosa, cubiertas por aquí y por allá con alfombras probablemente confeccionadas en Persia cuando el abuelo del Ayatollah era una criatura. El salón parecía formar un atrio, con el ascensor en el centro, pero antes de que pudiera avanzar de puntillas hasta la estatua de mármol del rincón izquierdo para empezar a explorar, se abrió la puerta de madera tallada que había frente a mí.
En ella apareció un viejo con traje de mañana. A través de algunos mechones de pelo fino y blanco se veía un cuero cabelludo rosáceo. Inclinó la cabeza brevemente, una reverencia simbólica, pero sus ojos azules eran gélidos y distantes. Poniéndome a la altura de la solemnidad de la ocasión, metí la mano en mi bolso y le entregué una tarjeta sin decir palabra.
– Muy bien, señorita. El Sr. Humboldt va a recibirla. Si es tan amable de seguirme…
Caminaba con paso lento, ya fuera por su avanzada edad o por sus ideas sobre el ademán apropiado para el mayordomo, dándome tiempo a mirarlo todo atónita aunque confiaba que con cierta discreción. Aproximadamente a medio camino de toda la longitud del edificio, abrió una puerta a la izquierda y la sostuvo para permitirme entrar. Al observar los libros que cubrían tres paredes y el opulento mobiliario de cuero rojo frente a la chimenea que había en la cuarta, mi aguda intuición me dijo que estábamos en la biblioteca. Había un hombre sanguíneo, fuerte sin ser corpulento, sentado frente al fuego con un periódico. Al abrirse la puerta dejó el periódico y se levantó.
Читать дальше