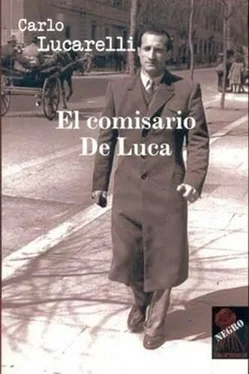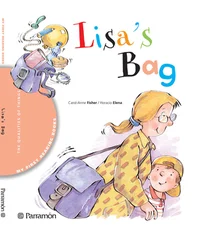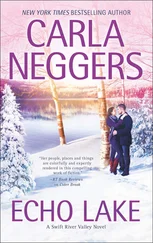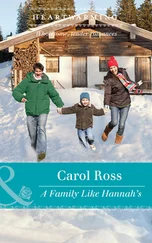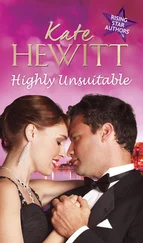– Olvide a Carnera, ingeniero, ya se lo he dicho…
– Bueno, olvidémoslo… Pues el otro, Pietrino…
– Olvide también a Pietrino, ingeniero.
– Olvidemos a Pietrino… entonces sucedió lo siguiente: una mañana, Delmo Guerra se despertó y se dio cuenta de que el ratoncito Pérez le había dejado un magnífico broche bajo la almohada…
– ¡Venga, por favor!
– Venga, por favor… ¿Cómo pretende resolver este caso si quita de en medio a todos los sospechosos? Brigadier Leonardi, ¡ese broche no llegó nunca al comité porque alguien se lo metió antes en el bolsillo!
– ¡Mierda! -dijo Leonardi, y soltó otro puñetazo en el volante, tan fuerte que la mano le resbaló de lado, cortándose en el salpicadero.
– Estoy de acuerdo con usted, brigadier, perfectamente de acuerdo -murmuró De Luca. Se quedó mirando a Leonardi, que se lamía la mano herida. Luego dijo-: ¿Y pues?
– ¿Y pues qué?
– ¿Tiene intención de proseguir con la investigación? Si quiere llevar algo concreto a los carabineros…
Leonardi lo miró de reojo, sombrío y rabioso:
– Ya tengo algo que llevarles, ingeniero -dijo, y puso en marcha el coche, dejando a De Luca sin palabras, rígido en su asiento.
Permaneció todo el día en la fonda, encerrado en su cuarto, echado en la cama y observando las vigas gastadas del techo, con los brazos a los costados, inmóvil. De vez en cuando, se entretenía en alguno de los pensamientos que le rondaban por la cabeza, que, aferrado a un detalle más concreto, trataba de salir a flote aumentando los latidos de su corazón. Entonces él apretaba los ojos, sacudía la cabeza y se incorporaba en la cama, con el rostro entre las manos, o iba a apoyar la frente contra el cristal de la ventana, sin mirar al exterior, deseando estrellar la jofaina del agua contra la pared o hundir la puerta a patadas, pero luego, en cuanto se le pasaba, volvía a echarse en la cama, inmóvil, mirando el techo. De niño, pensó, cuando un crujido repentino poblaba la oscuridad del cuarto de pesadillas acechantes, le bastaba taparse hasta las orejas con la sábana y esperar a que el sol aclarara las ventanas trayendo un sueño exhausto y reparador, poco antes de que llegase su madre, con la leche y la escuela. Sin embargo, ¿y si hubiera ocurrido de verdad? Si una garra hubiera rasgado la sábana para absorberlo en la oscuridad o una pesada mano lo hubiera aplastado contra la cama, asesinado por los monstruos del sueño… De Luca apretó los ojos, sacudiendo violentamente la cabeza sobre la almohada, pues el miedo volvía a atravesarle el estómago en forma de un hondo escalofrío, intenso y helador, que no dejaba espacio a nada más.
Un rato antes, o mucho tiempo antes, pues nunca había sabido medir el tiempo sin reloj, llegó a pensar que tal vez fuera mejor acabar cuanto antes con todo aquello: Leonardi con su sonrisa torcida, los carabineros, como poco…; cerrar con aquella situación absurda de prisionero de incógnito, maniatado e impotente. Justo entonces alguien llamó a la puerta y él apretó la mandíbula, tieso de terror, con el corazón latiendo enloquecido, pero sólo era la Alemanita, que le preguntaba si iba a bajar a almorzar. No pudo responder, ni siquiera moverse, hasta que una arcada seca y violenta de su estómago vacío le hizo correr hasta la palangana y abrir inútilmente la boca sobre el agua estancada.
Era casi de noche cuando bajó. Creía que encontraría la sala de la chimenea desierta, como el día antes, con aquella penumbra tan sosegada, pero se quedó pasmado en el umbral, porque todas las mesas estaban ocupadas y la sala estaba llena de gente, de humo y de un murmullo compacto que no percibió hasta entonces. Vaciló, avergonzado, en la puerta, sin saber si dar media vuelta e irse, pero ya habían reparado en él, y algunos se giraban para mirarlo. La madre de la Alemanita resolvió el problema al empujarlo bruscamente por detrás al interior de la sala para poder pasar.
– ¡Anda! -exclamó un hombre con gafas, señalándolo-, ése debe de ser el ingeniero.
De Luca echó una ojeada furtiva a sus espaldas, pero el hombre ya se había levantado y estaba colocando una silla junto a la mesa, en la esquina, para él.
– ¡Siéntese con nosotros, ingeniero, estamos aquí unos amigos bebiendo un trago para celebrar que el Carlino ha vuelto hoy de Rusia!
De Luca le estrechó la mano y se sentó, murmurando «encantado», con los ojos bajos, a cada nombre que oía.
– Vaniero Bedeschi, presidente de la Asociación Partisana de Sant’Alberto, Meo Ravaglia, Franco Ricci, Carlino… y Learco Padovani, apodado Carnera.
De Luca levantó los ojos bruscamente, y sólo entonces cayó en la cuenta de que, justo enfrente de él, al otro lado de la mesa, estaba el hombre grueso de rostro delgado y nariz aguileña que había visto por la mañana. Lo miraba fijamente, con los mismos ojos que se reflejaron en el retrovisor, unos ojos negros, insistentes, tan hoscos como los de la Alemanita. De Luca sintió un escalofrío.
– ¿Sabe que yo también estudié ingeniería en la universidad? -dijo el hombre de gafas, Savioli o Saviotti, creía que le había dicho; era el alcalde-. Quería hacer la rama de ferroviaria, pero estalló la guerra, con la Resistencia, y tuve que interrumpirla. ¿Usted también es ferroviario?
– No. Mecánico -dijo De Luca, evasivo.
– Lástima. Me hubiera gustado hablar de…
– ¿Cómo es que ha venido usted por aquí? -lo interrumpió Carnera. Tenía una voz baja y clara, muy marcada, de las que se imponen enseguida sobre las demás. De Luca escondió las manos bajo la mesa para que no se notara lo nervioso que estaba.
– Estoy de paso -dijo-, vengo de Bolonia y me he parado un poco aquí para…
– ¿De paso hacia dónde?
– Voy a Rímini y luego a Roma. Tengo un trabajo que…
– ¿Por qué no ha cogido el tren?
– Es que…
– Learco, perdona… -trató de terciar el alcalde, pero Carnera ni lo miró.
– ¿Tiene los documentos?
– Es que…
– Learco…
– Déjeme ver los documentos.
– ¡Learco, por Dios! -Bedeschi, el presidente de la Asociación de Partisanos, levantó una mano de golpe-, ya tenemos a Guido que dirige el cuartel de policía, ¡deja que haga él su trabajo!
Carnera no dijo nada, pero no apartó los ojos de De Luca, que trató de sonreír, incómodo, y para mantener la compostura tomó el vaso de vino tinto que otro, a su lado, le había servido.
– ¡Ay, ingeniero -dijo Savioli o Saviotti-, debería venir a trabajar aquí, no irse a Roma! Aquí sí que hay trabajo… El frente se paró en el río y durante dos meses recibimos los cañonazos de todo el mundo, alemanes, ingleses y polacos. Casi no quedaba un cristal sano en todo el pueblo. Pero nos lo hemos trabajado… ¿Ha visto la escuela, ingeniero? La estamos levantando solos, con el dinero de la cooperativa.
– ¿En serio? -preguntó De Luca, con interés exagerado. Pero Carnera no le quitaba ojo desde el otro lado de la mesa, y él lo notaba, aunque no lo mirara, lo veía con el rabillo del ojo, apoyado pesadamente en la mesa, con las manos enormes sobre los brazos, los hombros amplios y el cuello macizo, el rostro delgado y afilado, de tez oscura. Por debajo de la mesa se apretó las manos hasta hacerse daño.
– Y eso no es más que el principio, ingeniero -dijo Bedeschi, que tenía el cabello blanco y un bigotito fino sobre el labio-. En un año Sant’Alberto será mejor que antes. Y ¿sabe por qué? Pues porque aquí estamos unidos. Yo no conozco sus ideas políticas, ingeniero…
– No me interesa la política -se apresuró a decir De Luca. Bedeschi asintió, serio.
– A mí tampoco, si eso quiere decir hablar y nada más, pero cuando la política significa proyectar el futuro, entonces es justamente éste el momento propicio, porque ahora, que hemos echado a los fascistas y a los alemanes, hay que reconstruir. ¿Está de acuerdo, ingeniero?
Читать дальше