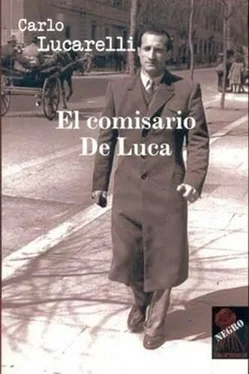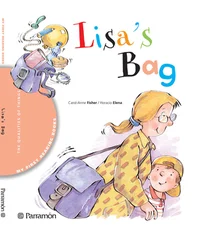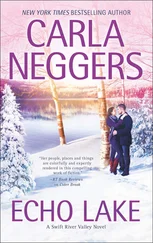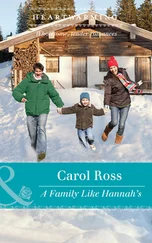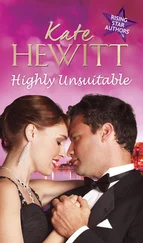– ¿Ustedes también vienen por los muebles? -dijo. De Luca se había quedado petrificado, con la boca abierta, y no pudo responder. Leonardi dio un paso adelante, introduciéndose entre la puerta y él para entrar en la estancia.
– Anda -dijo la vieja-, pero ¿tú no eres el hijo del Marietto?
– Ésta es la Linina, ingeniero -dijo Leonardi-, la criada del conde. Hable más alto porque está un poco sorda.
La mujer se acercó a De Luca, mirándolo desde abajo:
– ¿Éste no es el hijo del Gigetto? -dijo a Leonardi, luego se desplazó por el cuarto rápidamente, aunque arrastrara la piernas, y apartó un pañito de una silla-. Tomen ésta -dijo-, ésta todavía está bien… Tomen lo que les haga falta, total, aquí no hace más que coger polvo. Yo soy vieja, y desde que se llevaron al señorito…
– El conde se fue, Linina -lo interrumpió Leonardi-, se fue a América.
La mujer se encogió de hombros, bajo el chal negro, luego se volvió hacia De Luca:
– ¿Cómo está el Gigetto?
De Luca se sobrecogió:
– Bien -dijo, expeditivo. Hizo un ademán a Leonardi, que se sacó la mano del bolsillo, con el broche.
– Queríamos enseñarte una cosa, Linina -dijo, abriendo la mano-. Dime si lo reconoces. ¿Era del conde?
La mujer entornó los ojos, acercando la nariz a la mano, luego contestó:
– ¡Ah, míralo, por fin, gracias! -dijo, y rápidamente, antes de que Leonardi pudiera cerrar los dedos, cogió el broche y lo metió en un cajón. De Luca asintió:
– Era del conde -dijo. Leonardi abrió el cajón y tomó el broche, retirando con suavidad las manos de la mujer.
– Ya lo guardamos nosotros, Linina, es mejor. Vale, ya estamos… Nos marchamos. -Se volvió para salir, pero De Luca no se apartó de la puerta.
– Un momento -dijo-. Quisiera preguntar otra cosa a la señora… ¿Se acuerda de cuándo desapareció el broche? ¿Cuándo notó que…?
– A la vez que desapareció el anillo.
– ¿El anillo?
– El anillo azul que estaba con el broche. Van a juego… ¿no lo cogerías tú?
– Y el anillo, ¿cuándo desapareció?
De Luca se esperaba que dijera «cuando desapareció el broche», pero la mujer frunció la frente, como para reflexionar, y se encogió de hombros:
– Cuando desapareció el señorito -dijo-. Cuando desapareció en América.
De Luca asintió y miró de reojo a Leonardi.
– Y cuando el conde se fue de vacaciones… ¿qué sucedió? ¿Vino alguien? ¿Era de día o de noche?
– Era de noche, porque ya había llevado de comer a los perros… El señorito estaba en su cuarto con Sissi, comía tanto Sissi… Luego llegaron ésos y me dijeron que me quedara en la cocina. Cuando salí el señorito ya no estaba, ni tampoco Sissi.
De Luca asintió.
– Parece una manía la de matar a los perros -dijo.
– El conde se marchó -dijo Leonardi-, se fue a América.
De Luca volvió a asentir:
– Está bien, está bien -dijo-. Otra cosa… ¿Se acuerda de cómo eran ellos?
– Hombre… -la mujer abrió los brazos, doblando los finos labios en una mueca-, yo soy vieja y ya no tengo memoria… Recuerdo al hijo del vecino del zapatero… -se volvió hacia Leonardi-, Baroncini, ese bajo… además ya lo sabes, porque tú también estabas.
– ¿Yo? -dijo Leonardi, y lanzó una ojeada a De Luca, que lo estaba mirando-, ¿yo? Te equivocas, yo…
En ese momento, de repente, la luz se encendió de golpe, haciendo que se sobresaltaran. De Luca miró hacia arriba, instintivamente.
– Al señorito no le gusta estar a oscuras -dijo la mujer.
– Tonterías -dijo De Luca-, es la tormenta.
– Vámonos -dijo Leonardi-, vámonos, por favor.
– No es lo que usted cree, ingeniero.
– Yo no creo nada.
Había dejado de llover y de la tierra mojada se elevaba un calor pegajoso, húmedo, casi peor que la tormenta. De Luca se había quitado el impermeable y trataba de tenerse en pie sobre el barro del sendero. Leonardi caminaba a paso ligero, hundiendo sin miedo las botas militares en la tierra blanda, pero De Luca, con sus zapatos bajos que empezaban a hundirse, tenía que poner cuidado a cada paso para no resbalar.
– La vieja Linina está un poco, es decir… -Leonardi se dio golpecitos en la sien-, un poco ida, eso…
– A mí me parece muy lúcida.
Leonardi se detuvo y agarró a De Luca por un brazo, obligándolo a volverse y pegarse a él, para no caer.
– Oiga usted, ingeniero -dijo brusco-, yo no sé nada de todo esto… Yo entonces no era comandante, era sólo un agente… y además, ¿por qué tengo que justificarme con usted precisamente? ¿Qué quiere de mí?
– ¿Yo? Yo nada, Dios me libre… Era usted quien quería resolver el caso, me parece.
– Pues sí, exacto, el caso Guerra… no el del conde.
– A Guerra lo mataron por un broche. Y el broche era del conde. Los dos casos están relacionados.
– Mierda. -Leonardi dio un paso al frente, como para marcharse, pero se detuvo enseguida. Se apoyó con el trasero en un árbol, metiéndose las manos en los bolsillos de la cazadora.
– Es una historia rara -dijo, pensativo, mirando hacia abajo-. Es que, ingeniero, historias de éstas por aquí, al acabar la guerra, hubo muchas… Gente que se lo merecía, había que hacerlo… Pero ya le he dicho que no me importa la opinión de uno como usted.
De Luca suspiró, levantando la mirada al cielo.
– Pero lo de… -continuó Leonardi-, lo del conde fue algo diferente… No me malinterprete, el conde se lo merecía, desde luego, porque era un cabronazo. Reveló a los alemanes que había un depósito de armas en un caserío y ésos fusilaron a una familia entera, a siete personas, incluidos mujeres y niños. Además era un pervertido, tenía a los SS en su casa y por lo visto con alguno se acostaba… Lo raro es que no se lo cepillaran antes. -Leonardi se pasó la lengua por los labios, sacudiendo la cabeza-. Pero la cuestión no es ésa… Lo raro es que mientras de los otros hechos, al menos, algo se sabe, de éste nada, no se ha vuelto a hablar, nunca más… ni siquiera entre nosotros.
– ¿Y eso es raro?
– Pues sí que lo es… Yo estuve aquí esa noche, pero sé sólo lo que vi, o sea, poco. Era mayo, el 7 de mayo, creo, y serían las nueve cuando llegué a la casa para dar el toque de queda al conde…
– ¿El toque de queda?
– Sí, a decirle que no podía salir hasta la mañana… Se hace con las personas sospechosas. La cuestión es que al volver vi a Pietrino en la moto que iba hacia la casa. Detrás, de paquete, iba Sangiorgi, que entonces era mi comandante.
– ¿Y luego?
– Luego nada. Volví al pueblo y a la mañana siguiente supe que el conde había desaparecido. Que se había marchado a América. ¿Por qué me mira de esa forma?
– No le miro de ninguna forma. Espero.
– ¿Y qué espera?
– Una decisión suya.
Leonardi se separó del árbol y sacó las manos de los bolsillos:
– ¿No podríamos dejar esta historia? -preguntó. De Luca hizo una mueca.
– Tal vez, por qué no… pero a los Guerra los mataron por un broche…
– Y el broche era del conde, ya lo sé… Válgame Dios, ingeniero, ¿por qué hemos escogido un trabajo como éste? ¿Sabe usted por qué?
De Luca sonrió:
– Porque somos curiosos -dijo. Leonardi arqueó una ceja, perplejo, luego se encogió de hombros.
– Bueno… -murmuró-, al fin y al cabo, podríamos charlar un ratillo con Sangiorgi. Así, entre amigos…
Sangiorgi era un hombre menudo, de aspecto nervioso. Tenía todo el cabello blanco, a pesar de que parecía todavía joven, y estaba llenando una carretilla de cal con una pala, que golpeaba contra el borde a cada palada, para despegar todo el polvo del hierro. Leonardi tuvo que llamarlo dos veces, pues, entre el ruido del horno y ese clan repetido, no lograba que lo oyera.
Читать дальше