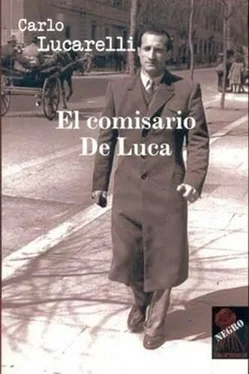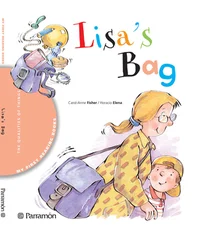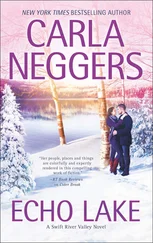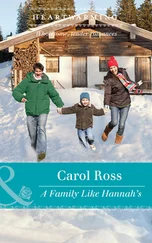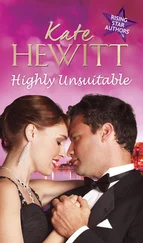– Vamos, vamos -dijo-, el gato también está bueno. Y tu culo te lo puedes quedar.
Levantó una mano para darle una palmada en el trasero mientras se alejaba, pero luego se lo pensó dos veces y se quedó con el brazo suspendido, en un medio saludo romano.
De Luca miró el conejo, el gato o lo que fuera, ahogado en tomate. No comía desde la noche, y tenía hambre, pero el olor caliente de la manteca le cerró el estómago, produciéndole una sensación casi de mareo. Leonardi, en cambio, ya estaba a medio plato.
– Algún enchufe es lo que se necesita -dijo, con la boca llena-, o bien demostrar que sabes el oficio. Por eso me interesan los Guerra. Es mi primer caso que no es político, ¿entiende a qué me refiero? No es político… y es un asunto gordo. Y yo quiero resolverlo, quiero ir a los carabineros y decirles sucedió así y asá, fueron ésos y aquí están las pruebas. Pero, como le he dicho, me falta experiencia, me falta la ayuda de… de un ingeniero. De un ingeniero como usted.
De Luca cogió el tenedor y tocó la carne, dándole vueltas en el plato. La náusea había aumentado paralelamente al hambre.
– ¿Quién es ese Carnera? -preguntó, con la voz enronquecida por el silencio, pues llevaba un rato sin hablar.
– ¿Carnera? -dijo Leonardi.
– Esa chica, la Alemanita, ha dicho que se lo diría a Carnera si…
Leonardi levantó la mano, sacudiendo la cabeza.
– Con ése más vale no meterse. Carnera se la tiene jurada a… a los ingenieros. Hizo cosas increíbles durante la guerra y mató a más alemanes él que la Quinta Armada americana… Es un héroe en estas tierras. Pero usted no me quiere responder, siempre cambia de tema. A ver, ingeniero, ¿me ayuda con este caso, sí o no?
De Luca cortó un trozo de carne, pero lo dejó en el plato. Se sirvió un vaso de vino.
– ¿Acaso puedo escoger? -dijo. Leonardi sonrió:
– No, no puede escoger.
La puerta de la calle se abrió y entraron dos hombres. Uno, en camisa y con una boina ladeada, levantó la mano para saludar a Leonardi. Se sentaron en una mesa bastante alejada, pero Leonardi se acercó a De Luca, apartando la botella para no darse de narices.
– Lo de la ventana… -susurró-, lo del vidrio roto y las huellas… yo ya me había dado cuenta. Era sólo para que se interesara usted por el caso.
– ¿Y cómo sabe que no es político?
– No es político.
– ¿Cómo lo sabe?
Leonardi suspiró:
– Si fuera político lo sabría, como en otros casos. Además, los Guerra nunca estuvieron metidos en nada, ni con los fascistas ni con nosotros. Créame, la política no tiene nada que ver. Para mí, se trata de un robo. Gente que entró para robar.
– Es posible. -De Luca volvió a probar el conejo, se metió un trozo en la boca y cerró los ojos. Tuvo que hacer un esfuerzo para tragar-. ¿Qué dice el forense?
– ¿El forense? -Leonardi pareció preocupado.
– El médico, un médico cualquiera. Habrá mandado a un médico a que los vea, ¿no?
– No. Es evidente que los mataron a palos.
– Nada es evidente en este oficio. ¿Cuánto tiempo estuvo en el curso de Génova?
Leonardi bajó los ojos:
– Tres meses, nada más que tres meses.
De Luca sonrió, pero enseguida se sintió incómodo. Pensó que era mejor no insistir demasiado y advirtió que uno de los hombres lo estaba mirando fijamente.
– Se llama autopsia -dijo, como un profesor. Leonardi asintió, moviendo los labios para repetir la palabra-. O peritaje médico-forense, como quiera. ¿Ya los han enterrado?
– Lo harán mañana.
– Mejor. Busque un médico y que los vea. Causa y hora de defunción, señales especiales, todo lo que pueda decir. Es lo primero que hay que hacer.
– Lo primero que hay que hacer -repitió Leonardi. De Luca pinchó otro trozo de carne, pero la náusea se hizo más fuerte que el hambre y dejó caer el tenedor. Leonardi no se dio cuenta, tenía los ojos en De Luca pero parecía pensar en otra cosa.
– Voy enseguida -dijo-. Usted más vale que se acueste, porque lo quiero repuesto mañana por la mañana. Que quede claro -levantó una mano y lo señaló con un dedo recto como la hoja de un cuchillo e igualmente amenazador-, fuera de aquí, usted es hombre muerto. Sin documentos, no llega más allá del puente, se lo puedo asegurar, ni aunque tuviera un padrino que lo proteja. Aquí su padrino soy yo, ingeniero, recuérdelo.
Levantó la mano para llamar a la Alemanita, pero la chica se volvió hacia el otro lado, y entonces llamó a otra mujer, baja, con un pañuelo en la cabeza y un delantal atado a las anchas caderas.
– El señor se queda unos días -le dijo-. Está de paso y tiene que descansar. Cuídenlo, es mi invitado y es buena persona, una persona importante… -se levantó y apoyó una mano en el hombro de De Luca, estrechándolo ligeramente-. Muy importante. Es un ingeniero.
De Luca se despertó de pronto, sobresaltado.
Por la noche, en cuanto vio la cama mullida, blanda y blanca, se sintió tan cansado que cayó inmediatamente, hundiendo la cara en la almohada inmaculada. Había logrado desnudarse y meterse bajo las sábanas, pero luego, como de costumbre, había dormido con un sueño intermitente, encogido como un feto, con la respiración que a veces le fallaba y el cerebro que no quería dejar de funcionar.
La luz del sol se filtraba por los postigos entreabiertos, cayéndole sobre los párpados cerrados, y aquella oscuridad sanguínea y luminosa consiguió que se le pasara el poco sueño que le entumecía los huesos. Se levantó con un suspiro, dejando que las piernas se columpiaran largamente, inertes, desde el borde de la cama.
Bajó a la planta baja tras lavarse la cara con el agua de una jofaina y secarse con una sábana, pues no había nada más. No sabía qué hora era, su reloj de oro se lo dio a una persona, en Milán, a cambio de los documentos; pero debía de ser muy temprano, porque la casa estaba desierta. También así la cocina, inmersa en una penumbra gris y sosegada. De Luca se dio cuenta de que tenía hambre, hambre sin náuseas, por fin, y miró a su alrededor en busca de algo que comer. Trató de abrir las puertas de cristal de una alacena, pero estaba cerrada con llave, y registró ansioso los estantes inferiores: estaban vacíos. Así lo halló la Alemanita, en el suelo, furtivo y avergonzado como un ladrón.
– Ahí no hay nada -le dijo-, las llaves de esa alacena las tiene mi madre. Pero está durmiendo.
De Luca se levantó, asintiendo:
– Tenía hambre -dijo-, es decir, tengo hambre…
La Alemanita apoyó en el suelo el cubo que llevaba en la mano, un cubo metálico lleno de un revoltijo de guisantes, verdes y terrosos.
– Si gusta -dijo sin cortesía-, puedo hacerle un café.
– ¡Sí! -dijo De Luca, con énfasis, casi con un grito, y luego repitió «sí» más bajo, y tragó. La Alemanita preparó la cafetera y encendió el fogón.
– Madruga usted -dijo-. ¿ Pa’ qué se ha hecho ingeniero si luego se levanta como los campesinos?
De Luca abrió los brazos:
– No puedo dormir más -dijo, como disculpándose. La Alemanita se encogió de hombros por toda respuesta y fue a abrir la ventana, colgándose hacia fuera para abrir los batientes. El sol entró en la estancia con violencia, aunque era un sol gris y enfermizo, cargado de lluvia. Tomó una silla de madera y la puso el centro de la mancha luminosa que había abierto en el suelo, luego cogió un cuenco y se sentó con él en el regazo y el cubo metálico al lado. Se quitó los zuecos y apoyó los talones en la paja de otra silla, mientras con un golpe rápido del pulgar abría una vaina y vertía en el cuenco los guisantes, pequeños y duros como balas de fusil. De Luca se quedó mirándola. Le miraba las piernas, lisas y jóvenes, rectas entre las dos sillas, que salían de los pantaloncillos cortos de militar arremangados sobre los muslos, y se sintió mal, como si algo lo presionara por dentro, algo blando y húmedo que lo aplastaba, entre el estómago y el corazón. La Alemanita se dio cuenta y lo miró con sus ojos huraños, una mirada rápida, de abajo arriba, como una cuchillada.
Читать дальше