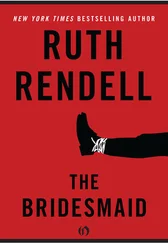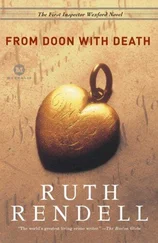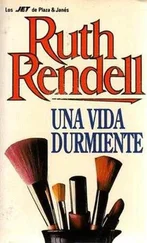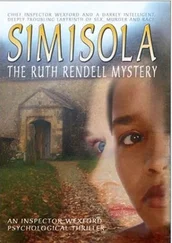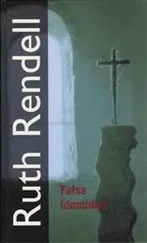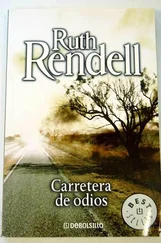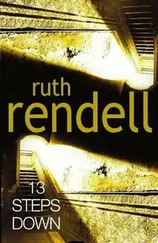– No, señora Metomentodo, no lo ha visto por aquí porque no estaba. Lo he vendido.
Abrió la puerta principal, salió y la cerró dando un portazo. Olive dejó de limpiar y empezó a buscar en los cajones abarrotados del salón para ver si Gwendolen tenía una llave del piso de Cellini. Le llevó un buen rato, pero, cuando Queenie llegó, había encontrado dieciocho llaves de distintas formas y tamaños.
– No es ninguna de ésas -dijo Queenie-. Una vez me dijo que guardaba las llaves importantes en la centrifugadora… Bueno, que las guardaba no, que las guarda.
Aquel detalle fascinante de las rarezas de Gwendolen distrajo a Olive de su tarea.
– ¿Y qué pasaba cuando la utilizaba? La centrifugadora, quiero decir.
– Nunca la utilizaba, querida. Al menos no para el propósito para la que fue diseñada.
Entraron en la cocina. El lugar más lógico para una centrifugadora hubiera sido el lavadero, pero Gwendolen tenía la suya entre el horno y la nevera. A través de la ventana vieron al policía, a quien se le había unido otro agente, que hundía un palo largo y fino en un montículo cubierto de hierbajos en lo que mucho tiempo atrás había sido un arriate de plantas perennes. Queenie abrió la puerta de la centrifugadora y extrajo una bolsa de malla que probablemente una vez hubiera contenido cebollas o patatas, pero que ahora contenía una docena de llaves.
– Será ésta -supuso Olive, que sacó la más nueva, una llave Yale dorada y reluciente.
Los dos policías, acompañados de Tom Akwaa, entraron por el lavadero.
– Van a venir unos muchachos para cavar el jardín -anunció el sargento detective.
– ¡Cavar el jardín!
Dio la impresión de que el sargento detective iba a explicar por qué, pero se lo pensó mejor. Él y el otro hombre empezaron a subir las escaleras, Tom los siguió y detrás de él fueron Olive y Queenie, ascendiendo los tramos con lentitud. Al llegar arriba Queenie a duras penas podía hablar; sin embargo, Olive se recuperó cuando uno de los agentes empezó a llamar al timbre de Mix.
– Acaba de marcharse. -Decidió mentir y esperó que Queenie tuviera el sentido común de no soltar una negativa-. Aquí está su llave. Me la dejó por si ustedes querían echar un vistazo.
– ¿En serio? -El sargento detective sólo tenía veintiocho años y no había conocido a muchos homicidas, pero ni mucho menos se había esperado que un asesino invitara a la policía a registrar su domicilio mientras él se hallaba ausente. De todos modos, su filosofía era la de que a caballo regalado no se le miran los dientes, de manera que tomó la llave, abrió la puerta de Mix y entraron. Es decir, entró la policía. Como había quedado claro que no los querían allí, Tom, Olive y Queenie fueron al dormitorio de al lado. El ambiente estaba insoportablemente cargado y polvoriento. Tom, que poseía un olfato excepcionalmente desarrollado, olisqueó el aire, su semblante mostró suspicacia y olfateó de nuevo.
– ¿Qué es ese repugnante olor?
– Yo no huelo nada, Tom.
– Yo tampoco.
Como era una persona bondadosa, a Tom Akwaa ni se le hubiera ocurrido decirles que tal vez la edad hubiera mermado sus facultades, de manera que sólo dijo:
– Pues yo sí que lo huelo.
Los policías se reunieron con ellos, el más joven con un montón de libros sobre Reginald Halliday Christie bajo el brazo. Olive, a quien le gustaba leer, miró los lomos con curiosidad, varios de ellos adornados con una fotografía del rostro delgado y adusto de Christie.
– ¿Ustedes no huelen algo raro aquí dentro? -preguntó Tom.
El agente cargado con la librería de Mix, un joven muy alto, dejó los libros en el tocador y se inclinó hasta el punto que su nariz casi rozó el suelo.
– ¡Dios santo, sí! -exclamó, y se irguió de nuevo.
Cuando ya se había marchado todo el mundo menos Queenie, que estaba haciendo café en la cocina, Olive se puso a retirar las sábanas y las fundas de almohada de las camas que Tom y ella habían utilizado para pasar la noche. Se alegró de tener algo que hacer, puesto que se sentía inquieta y temblorosa. Al fin y al cabo, tal como la gente le decía continuamente, ya no era tan joven como antes. Todo había empezado al ver a ese joven clavando un palo en ese montículo con forma de tumba. Luego el olor, aunque ella no lo había olido. Por extraño que pudiera parecer, esos libros sobre Christie habían sido el colmo; los libros, el rostro de aquel hombre en las cubiertas y las implicaciones que se derivaban. Temió romper a llorar, pero había logrado controlarse. Mientras intentaba retirar las dos sábanas de la cama de Tom, las manos le temblaban como finas hojas de papel al viento.
Gwendolen estaba muerta, ya no tenía ninguna duda al respecto. Pese a que aquella mujer a la que llamaba su amiga no le había caído demasiado bien, Olive sentía la enormidad de aquel hecho, la amenazadora atrocidad de la muerte violenta. Las lágrimas se deslizaron por sus mejillas. Se las enjugó con una de las sábanas que metió luego dentro de la funda de una almohada para llevárselas a casa y lavarlas.
Al salir por la puerta de la habitación oyó un paso por encima de ella. ¿Acaso había regresado Cellini? Dejó en el suelo la funda con la ropa de cama para lavar y escuchó con la esperanza de que su oído no fuera por el mismo camino que su sentido del olfato. Otra pisada. Su primer impulso fue el de salir corriendo, bajar por esas escaleras e ir al encuentro de Queenie tan rápido como pudiera. Sin embargo, se mantuvo firme. No podía ser que Cellini hubiese regresado, no podía haber entrado en la casa y subir por las escaleras para entrar en su piso sin que ninguno de ellos lo viera y lo oyera. Hacía tan sólo diez minutos que se había marchado la policía y aún menos que se había ido Tom. Olive pisó el último escalón del tramo embaldosado y empezó a subir. Era lo más audaz que había hecho en su vida.
De no ser porque temía que Queenie subiera con el café y la viera, Olive hubiese salvado los últimos cinco peldaños a gatas. La cuestión es que al llegar arriba se detuvo, se agarró al poste de la escalera y miró hacia el origen de los sonidos. Primero a la derecha, luego a la izquierda. Olive gritó.
– ¿Qué ocurre? ¿Qué ha pasado?
Hizo caso omiso de la voz de Queenie, pero no volvió a gritar. El sonido no quiso acudir a su boca. Temblando, miraba fijamente al hombre con la cara de Christie. Se parecía muchísimo a la fotografía que había en los lomos de esos libros. Caminaba hacia ella, con las dos manos extendidas. Olive iba a morir, iba a sufrir un infarto y moriría.
– No tenga miedo, por favor.
El hombre tenía un fuerte acento extranjero. Olive pensó que no se parecía en nada al acento que tendría Christie. Cerró los ojos, volvió a abrirlos y dijo en un susurro:
– ¿Quién es usted? -carraspeó y su voz fue más fuerte y clara-. ¿Quién es usted?
– Me llamo Omar. Omar Ahmed. Soy de Iraq.
– La guerra ha terminado -dijo Olive-. ¿Usted estuvo en la guerra?
Él lo negó con la cabeza. Olive se fijó en que sus ojos poseían una negrura aterciopelada que nunca había visto en un anglosajón y que su cabello era negro, aunque salpicado de gris. «¿No llevaban todos bigote?», se preguntó a sí misma y, casualmente, el hombre comentó:
– Me afeité la barba para no tener aspecto de ser de Oriente Próximo.
– ¿Es un solicitante de asilo político?
El hombre asintió con la cabeza, pero luego lo negó.
– Es lo que quería cuando llegué, pero lo hice mal. No me registré, de modo que ahora soy un inmigrante ilegal. Ahora quiero volver a casa, ahora puedo y estaré a salvo, quiero volver a Basora.
«Eso de que estará a salvo, no sé yo…», pensó Olive.
Читать дальше