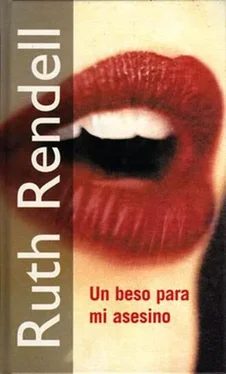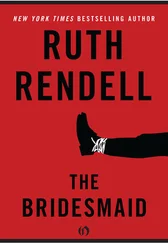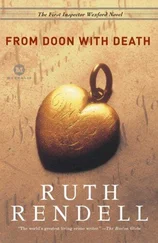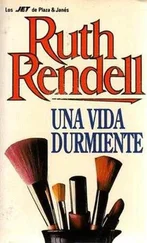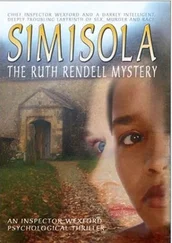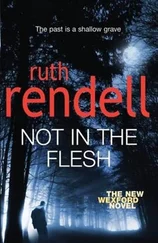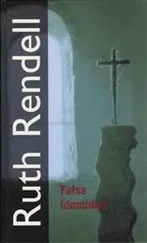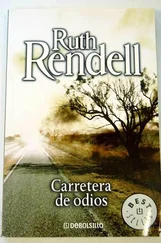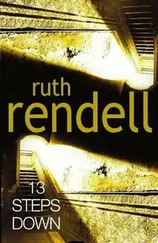La gata hundió una zarpa en el estanque, encontró un elemento diferente de lo que esperaba y se sacudió el agua. Daisy se inclinó y la tomó en sus brazos. Dijo:
– Adiós, Joyce. -Y con cierta ironía en la voz, que a Wexford no le pasó por alto, añadió-: Muchas gracias por venir.
Entró en la casa con la gata en sus brazos, pero dejó la puerta abierta.
Burden la siguió. Sin saber qué decir, Wexford murmuró algo de que lo tenían todo controlado. Joyce Virson le miró con dureza.
– Lo siento, pero eso no es suficiente. Voy a tener que ver qué dice mi hijo de eso.
Procedente de ella eso sonaba a amenaza. Él la observó maniobrar con dificultad el pequeño coche para dar la vuelta y situarlo sin rascar su costado en el poste de la verja cuando se alejó. Daisy se hallaba en el vestíbulo con Burden, sentada en una silla de respaldo alto y asiento de terciopelo con Queenie en su regazo.
– ¿Por qué me preocupa tanto que me mate? -estaba diciendo-. No me entiendo. Al fin y al cabo, quiero morir. No tengo nada por lo que vivir. ¿Por qué chillé y armé tanto escándalo anoche? Debería haber salido y haberme acercado a él y decirle: Mátame, adelante, mátame. Remátame, como dice ese horrible Ken.
Wexford se encogió de hombros. Dijo, algo taciturno:
– Por mí no te preocupes. Si te matan, tendré que dimitir.
Ella no sonrió pero hizo una especie de mueca.
– Hablando de dimitir, ¿qué opina? Brenda le ha telefoneado, a Joyce, quiero decir. Ha sido lo primero que ha hecho esta mañana y le ha dicho que les había despedido. ¿Qué le parece? Como si yo fuera una niña o un caso de psiquiatra. Así se ha enterado Joyce de lo de anoche. Yo no se lo habría dicho por nada del mundo, es una vieja bruja entrometida.
– Debes de tener otras amigas, Daisy. ¿No hay nadie más con quien pudieras quedarte una temporada? ¿Un par de semanas?
– ¿Le habrán atrapado dentro de dos semanas?
– Es más que probable -dijo Burden decidido.
– De todos modos, a mí me da igual. Yo me quedo aquí. Karen o Anne pueden venir si quieren. Bueno, es si usted quiere, supongo. Pero pierden el tiempo, no tienen que preocuparse. Ya no volveré a tener miedo. Quiero que me mate. Será la mejor salida, morir.
Dejó colgar la cabeza hacia delante y escondió el rostro en el pelaje de la gata.
Seguir los movimientos de Griffin desde el momento en que abandonó la casa de sus padres resultó imposible. Sus compañeros de bebida de El caracol y la lechuga no conocían ninguna otra dirección que pudiera tener, aunque Tony Smith habló de una amiga «en el norte». Esa expresión ambigua siempre aparecía en las conversaciones referentes a Andy. Ahora había una amiga en aquella vaga región, la tierra de nunca jamás.
– Kylie, se llama -dijo Tony.
– Creo que se la tiraba -dijo Leslie Sedlar con una sonrisa maliciosa.
Hasta que perdió su trabajo un año atrás, Andy había sido conductor de camión de larga distancia para una empresa cervecera. Su ruta usual le llevaba de Mynngham a Londres y a Carlisle y Whitehaven.
Los cerveceros tenían pocas buenas palabras que decir de Andy. En los últimos dos o tres años habían conocido la realidad del acoso sexual. Andy pasaba poco tiempo en la oficina, pero en las raras ocasiones en que había estado allí había hecho observaciones ofensivas a una ejecutiva de marketing y en una ocasión había agarrado a su secretaria desde atrás rodeándole el cuello con el brazo. La categoría no sirvió de mucho para disuadir a Andy Griffin, al parecer era suficiente que su presa fuera hembra.
La amiga parecía un mito. No había rastro de ella y los Griffin negaban su existencia. Terry Griffin dio permiso, de mala gana, para que registraran el dormitorio de Andy en Mynngham. Él y su esposa quedaron aturdidos por la muerte de su hijo y los dos parecían haber envejecido diez años. Buscaban consuelo en la televisión como otros en su situación lo buscarían en los sedantes o el alcohol. Colores y movimiento, caras y acción violenta, fluían en la pantalla para proporcionar el solaz para el que era necesario sólo estar allí, no había que abstraerse ni comprender siquiera.
Él único objetivo de Margaret Griffin entonces era lavar la reputación de su hijo. Podría haberse dicho que esto fue lo mejor que podía hacer por él. Así pues, sin dejar de mirar las imágenes que no cesaban de aparecer en la pantalla, ella negó conocer a ninguna chica. Nunca había existido ninguna chica en la vida de Andy. Tomando la mano de su esposo y agarrándola con fuerza, repitió esta última frase. Logró, con su manera de repudiar la sugerencia de Burden, hacer que una amiga sonara como una enfermedad venérea, algo igualmente vergonzoso a los ojos de una madre, igualmente adquirido de un modo irresponsable e igualmente peligroso en potencia.
– ¿Y vio usted a su hijo por última vez el domingo por la mañana, señor Griffin?
– A primera hora de la mañana. Andy siempre se levantaba con las gallinas. Hacia las ocho, era. Me preparó una taza de té.
El tipo estaba muerto y había sido un matón, una amenaza sexual, ocioso y estúpido, pero este padre seguiría, patéticamente, realizando este espléndido trabajo de relaciones públicas. Incluso post mortem su madre anunciaría la pureza de su conducta y su padre elogiaría sus hábitos puntuales, su consideración y su altruismo.
– Dijo que se iba al norte -añadió Terry Griffin.
Burden suspiró, y reprimió su suspiro.
– Con aquella moto -dijo la madre de Andy-. Yo siempre había odiado esa moto y tenía razón. Mire lo que ha ocurrido.
Por alguna curiosa necesidad emocional, empezó la metamorfosis del asesinato de su hijo en muerte en accidente de carretera.
– Dijo que nos llamaría. Siempre lo decía, no teníamos que pedirlo.
– Nunca teníamos que pedírselo -repitió su esposa con aire cansado.
Burden intervino con suavidad.
– Pero de hecho no telefoneó, ¿verdad?
– No, no lo hizo. Y eso me preocupó, sabiendo que iba en aquella moto.
Margaret Griffin se aferraba a la mano de su esposo y se la puso sobre el regazo. Burden fue por el pasillo hasta el dormitorio donde Davidson y Rosemary Mountjoy estaban buscando. El montón de pornografía que la exploración del armario ropero de Andy había revelado no le sorprendió. Andy debía de saber que la discreción de su madre en lo que se refería a él les mantendría a ella y a su aspirador honorablemente lejos del interior de aquel armario.
Andy Griffin no escribía cartas, ni se había sentido atraído por la palabra impresa. Las revistas contaban sólo con las fotografías para producir efecto y los más breves titulares crudamente estimulantes. Su amiga, si había existido, nunca le había escrito y si le había dado alguna fotografía suya, él no la había conservado.
El único descubrimiento que realizaron de auténtico interés se hallaba en una bolsa de papel en el interior del cajón inferior de una cómoda. Se trataba de noventa y siete dólares americanos de valores diversos, de diez, de cinco y de uno.
Los Griffin insistieron en que no sabían nada de ese dinero. Margaret Griffin miró los billetes como si fueran algo extraordinario, moneda de alguna cultura remota quizá, un hallazgo en alguna excavación arqueológica. Les dio la vuelta, mirando con ojos de miope, olvidada temporalmente su pena.
Fue Terry quien formuló la pregunta que ella acaso pensó que plantearla le haría parecer tonta.
– ¿Es dinero? ¿Se podría utilizar para comprar cosas?
– Se podría, en Estados Unidos -respondió Burden. Se corrigió-: Se podría utilizar casi en cualquier parte, diría yo. Aquí, en este país, y en Europa. Las tiendas lo aceptarían. De todos modos, podría llevarlo a un banco y cambiarlo por libras esterlinas.
Читать дальше