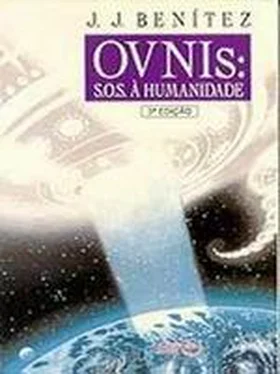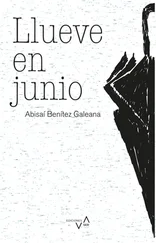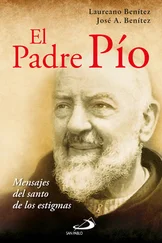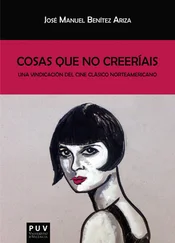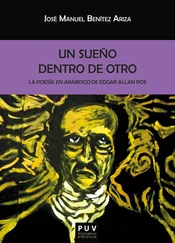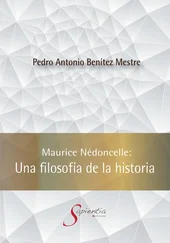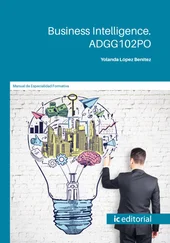No tenía más remedio que esperar. Aguardar pacientemente a que el reloj marcase las nueve de la noche…
Y volví a levantarme de aquel pedregoso e ingrato suelo, tan molesto por el frío como por lo embarazoso de la situación. «Pero, ¿cómo diablos he podido llegar a esto?», me repetía sin cesar.
Observé el cielo y sólo pude ver la ya familiar capa de nubes que cubre Lima y un amplio radio durante todos y cada uno de los días del invierno. En aquella época -setiembre-, en Perú comenzaba a salirse del invierno. Un invierno que, como digo, provoca en dicha zona una permanente nubosidad por la que tan sólo se filtra -y con grandes dificultades- la luz solar.
El cielo, como digo, se encontraba aquella noche tan cubierto de nubes, que durante poco más de media hora los últimos rayos del sol proporcionaron al espeso «colchón» una extraña y curiosa luminosidad. Era como si la gran «barrera» nubosa hubiera conservado aquellos últimos vestigios solares. Y lo recuerdo porque, instintivamente, pensé en mi cámara fotográfica, que yo mismo había dejado en el coche por tres importantes razones.
Primera, porque estaba convencido de que era inútil, que allí no iba a pasar nada.
El mismo ingeniero, mientras viajábamos hacia Chilca, me había comentado:
– No os extrañe que, a lo peor, no suceda absolutamente nada. Nosotros hemos pasado por muchas pruebas similares. Acudíamos a los lugares que previamente nos señalaban y allí no aparecía nada ni nadie… Ellos lo consideran como pruebas. Y muy importantes, por cierto…
Aquellas palabras cayeron en mi ya depauperado ánimo como un jarro de agua fría. Y llegué a la conclusión de que «aquello» sólo podía ser una forma de «preparar» el terreno para que nuestra decepción quedara relativamente amortiguada.
Pero había otras dos razones -importantes también- que me habían impulsado a dejar mi cámara fotográfica en el coche.
Segunda, la absoluta oscuridad que reinaba ya en aquellos parajes en el instante de apearnos del vehículo.
Y tercera, la orden, más que ruego, de los miembros del «IPRI» de que no hiciera uso de las cámaras.
«Todavía no es el momento», me dijeron por toda respuesta.
Aquella luminosidad que se desprendía del «colchón» de nubes y que se fue apagando progresivamente me trajo a la mente la posibilidad de que la película -muy sensible- hubiera reaccionado quizás a tal circunstancia.
Pero dicho pensamiento naufragó poco después, cuando la espesa y extensa alfombra de nubes perdió también el comentado resplandor. Y la noche, cerrada por los cuatro costados, se hizo larga y tensa.
Sentado en silencio en aquel desierto, con la barbilla pegada a las rodillas, mis ojos permanecieron largo tiempo fijos en aquel cielo tan negro como falso. Y tengo que reconocer que aquella larga, paciente e involuntaria observación de la capa de nubes sería de gran utilidad para mis posteriores deducciones, a raíz de lo que se iba a producir…
Creo que durante las dos horas largas que permanecimos en «La Mina», los ocho que integrábamos el grupo hablamos de todo. Pero, fue curioso. Casi no se mencionó el tema y la razón que nos había llevado precisamente hasta allí. «¿Sería -pensé yo después- que todos los "invitados" nos encontrábamos molestos y violentos?»
Lejos de aumentar mi nerviosismo, conforme el reloj se fue aproximando a las nueve de la noche, me sentía más cansado y malhumorado. Aquel frío resultaba insoportable…
Recuerdo que pocos minutos antes de las nueve de la noche, Carlos Paz Wells nos anunció que el «contacto visual» -según «comunicación» reciente, sostenida por él mismo con su «guía»- tendría lugar, exactamente, a las nueve y quince. Debíamos, simplemente, esperar.
«Muy bien -me dije a mí mismo-. Pues esperaré… Confío que esto termine lo antes posible. Voy a acabar helado.»
Pasaron los minutos y mi mirada -pienso yo que por esa curiosidad que, a pesar de todo, queda siempre en el fondo del alma- comenzó a pasearse, una vez más, por aquel negro cielo. No había posibilidad alguna de ver una sola estrella o planeta. Y mucho menos, la Luna.
Pero aquella curiosidad mía terminaría por esfumarse al poco, cuando uno de los invitados sacó a conversación el problema de Chile, aireado días antes por toda la Prensa del mundo y especialmente por la peruana.
Aquello nos hizo olvidar -hasta cierto punto- la proximidad del momento. Recuerdo que dos de los miembros del «IPRI» -Carlos Paz Wells y el ingeniero- se encontraban un tanto separados de nosotros y en compañía -si mi memoria no me traiciona- de Lilian. Su distancia respecto de nosotros no rebasaría quizá los treinta o cuarenta pasos.
¿Por qué se habían separado del resto del grupo? La explicación era muy simple. Como consecuencia del intenso frío, todos los que formábamos parte de la expedición nos veíamos obligados a movernos y dar pequeños paseos por la zona, a fin de desentumecer los músculos. Y en aquel instante -las nueve y quince en punto de la noche- dio la casualidad de que los tres, Carlos, Lilian y Eduardo, se encontraban a cierta distancia del resto. No podíamos verles, pero sí oírles.
Pero, de pronto, mientras el grueso del grupo comentábamos las incidencias del país vecino, Chile, escuchamos las voces de Lilian, Carlos y el ingeniero, que se acercaban a nosotros.
– ¡Mirad, mirad arriba! -nos decían mientras se aproximaban con paso rápido.
Aquellas voces actuaron sobre el resto del grupo como un fulminante. Nosotros no habíamos visto todavía «aquello» por la sencilla razón de que nos había pillado de espaldas.
Y al volverme hacia el lugar quedé aturdido. Desconcertado. Sorprendido.
Allí arriba, dentro de la espesa capa de nubes, había surgido un disco luminoso…
Un disco cuya luz -y este fue uno de los puntos que más me impresionó- era más intensa que cualquiera de los focos que yo he visto hasta el momento.
Pero, ¿cómo describirlo? ¿Cómo narrar lo que ni siquiera tiene explicación lógica?
Aquel disco permanecía fijo. Inmóvil. Y su luz blanca intensísima se propagaba y difuminaba por entre las nubes, formando en torno al círculo central como una especie de aureola.
Instintivamente bajé los ojos hacia la oscuridad del suelo y del entorno y me comenté a mí mismo:
«¡No puede ser…! ¡Pues estaríamos buenos! ¿Es que me voy a dejar engañar a estas alturas…?»
Y con ese rápido pensamiento en mitad de mi desconcertado cerebro volví incluso el rostro a derecha e izquierda, tratando de encontrar alguna «proyección» o luminosidad que -partiendo desde tierra- pudiera explicar la presencia de aquel disco fulgurante. Pero todo, a mi alrededor, estaba negro como boca de lobo. No había «proyecciones», ni luces que procedieran de tierra.
Mis ojos quedaron nuevamente clavados en «aquello», mientras mi garganta se negaba a articular palabra alguna.
El disco de luz había comenzado a aumentar y disminuir lentamente su luminosidad. Pero seguía fijo e inmóvil entre las nubes, perfectamente claro. Y aunque resultaba poco menos que imposible calcular la distancia a que se encontraba, yo juraría que no era superior a los trescientos metros. No había aparecido precisamente sobre nuestra vertical, sino más bien en diagonal y a nuestras espaldas. De ahí que para tres de los miembros del grupo -Lilian, Carlos Paz y Eduardo Elias- «aquello» hubiera sido visto segundos antes que por nosotros.
Y a los pocos segundos, de aquel disco reluciente salió un rayo también blanco, como proyectado por algún foco potentísimo. Sin embargo, no llegó a tocar el suelo. Y duró escasos segundos.
Algunos de los «invitados» -recuperados de la sorpresa inicial- habían comenzado a comentar al resto, y a voz en grito, cada uno de los detalles que todos -por supuesto- estábamos contemplando.
Читать дальше