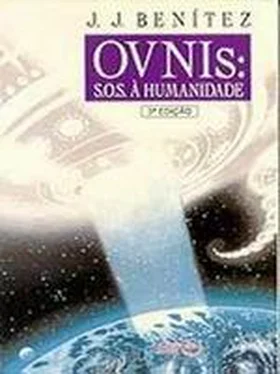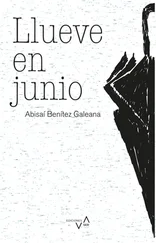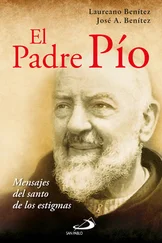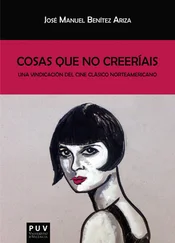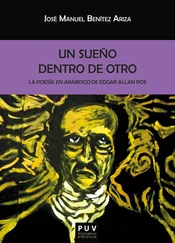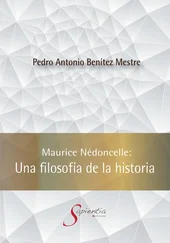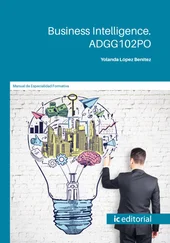Desde ese instante, mi disgusto fue aumentando lenta pero concienzudamente. ¿Por qué? Pienso que había una razón fundamental. Conforme fueron pasando las horas y conforme nos fuimos aproximando al lugar donde iba a producirse el «fenómeno», mis pensamientos se iban revelando. Mi sentido común reaccionó. Algo seguía gritándome en lo más profundo que aquello sólo podía ser un fraude.
Pero me había comprometido. Y aunque sólo fuera por educación me veía obligado a seguirles.
Llegué a la puerta de la sede del «IPRI» a la hora fijada. Allí se encontraban ya varios de los que habían sido «citados» en la «comunicación» del 2 de setiembre.
Al principio hubo algo que me alarmó. Algunos de los miembros del «IPRI» se habían preparado como si «aquello» se tratase de una prueba de supervivencia en el Ártico. Pregunté la razón de una indumentaria tan abundante, y los hermanos Paz Wells me comentaron que el desierto peruano de Chilca resultaba extremadamente frío durante la noche.
Aquello terminó de desmoronar mi escaso optimismo. Toda mi indumentaria se limitaba a un par de ligeros jerseis. Pero ya no había tiempo de regresar a Lima…
Y a las cuatro y media en punto partíamos a bordo de dos coches. En uno de ellos, Eduardo Elias, ingeniero y miembro del grupo del «IPRI» que afirma estar en comunicación con los seres del espacio; Lilian, azafata de una conocida agencia de viajes de Perú; Berta, un ama de casa que, al igual que Lilian, no formaba parte del «IPRI», y yo.
En el segundo vehículo, Carlos Paz Wells, Francisco Oré Tippe -ambos miembros del grupo- y otros dos universitarios -Mito y David- que acudían a la «prueba física» en calidad de «invitados», al igual que Berta, Lilian y yo.
– ¿Y hacia dónde cae Chilca? -pregunté al instante a Eduardo Elias, el ingeniero.
– Tardaremos algo más de hora y media. Los arenales de Chilca se encuentran al sur de Lima.
En cuestión de minutos nos adentramos en la carretera Panamericana. Lima quedó atrás y yo me vi envuelto en lo que, sin lugar a dudas, iba a ser la más desconcertante aventura de mi vida.
En nuestro vehículo, como digo, viajaba uno de los miembros del grupo del «IPRI».
Eduardo Elias Poveda, ingeniero, de unos 42 años, casado, había asistido ya -según sus propias palabras- a numerosos «avistamientos» de naves.
Durante buena parte del viaje me asaltó la idea de interrogarle sobre la posibilidad de un fraude. Creo que la pregunta no le habría molestado. Sin embargo, observé en él tal naturalidad, tal convencimiento de que íbamos a una «confirmación física», que desistí. Y mis pensamientos, sin querer, escaparon poco a poco de aquel vehículo y de aquel país para meterse de lleno en el mundo de mi familia y de mis amigos de España, de Bilbao. En realidad era mi cumpleaños y la melancolía deseaba competir por lo visto con mi mal humor…
Y pienso yo que fue ese bucear en mis pensamientos y recuerdos lo que me permitió recorrer los 70 u 80 km en un abrir y cerrar de ojos.
– Hemos llegado -comentó el ingeniero mientras giraba a la izquierda y se introducía con el coche por una amarillenta y breve llanura-. Estaremos en el lugar en poco tiempo.
Detrás, a pocos metros, y con las luces encendidas, observé cómo el vehículo de Carlos Paz realizaba la misma maniobra. Eran, poco más o menos, las seis de la tarde. Sin embargo, el día había comenzado a escaparse por detrás del Pacífico y aquella progresiva oscuridad se hizo más densa conforme el coche del ingeniero se adentraba en los llamados «Arenales de Chilca».
En realidad, según pude observar, se trataba de un terreno volcánico en el que la arena del desierto se había mezclado con numerosos restos de lava, formando una costra sólida y desolada.
No vi montañas. A lo sumo -y casi confundidos con la oscuridad- algunos cerros tan pelados como la llanura.
Recuerdo que me llamó la atención la absoluta desolación del lugar. Una vez abandonada la carretera Panamericana, los vehículos comenzaron a cabecear por una especie de sendero, formado sin duda por las ya frecuentes idas y venidas de los coches del «IPRI».
Según el ingeniero, aquel sector -conocido por ellos como «La Mina»- era uno de los más frecuentados por el grupo a la hora de establecer «contactos físicos».
– Hay varias razones para ello -comentó Eduardo Elias-. En primer lugar, los «Arenales de Chilca» coinciden con una de las trayectorias que habitualmente siguen las naves al entrar o salir de una de sus «bases» submarinas, al sur del país. Ellos, los «guías», nos han explicado que siempre procuran que los «avistamientos» o confirmaciones físicas coincidan con las coordenadas que, en ese momento, sigan algunos de sus aparatos. Y Chilca, según parece, reúne esta condición, puesto que se encuentra muy cerca de dicha base submarina.
«Además, como puedes apreciar, aquí no hay poblado alguno. El sitio es perfecto. Y para nosotros tampoco supone un grave trastorno, puesto que el desplazamiento apenas si nos cuesta hora y media.
La oscuridad se había ido echando poco a poco sobre aquel 7 de setiembre. Yo apenas si podía vislumbrar ya más allá de donde alcanzaba mi brazo.
Media hora después, el coche de Eduardo Elias Poveda se detenía.
– Ahora -comentó- es preciso continuar a pie…
Y allí quedaron ambos vehículos, en mitad de la oscuridad.
Y el grupo, encabezado por Carlos Paz Wells, tomó varias linternas y comenzó a caminar.
En realidad, aquello comenzaba a adquirir para mí tintes verdaderamente grotescos. Los miembros del «IPRI» nos habían comentado antes de iniciar la marcha:
– «La Mina» es un lugar con un considerable magnetismo natural… Ésa es otra de las razones importantes para que los «guías» elijan un lugar. El magnetismo facilita su aproximación y descenso.
Aquel comentario, formulado con la mayor seriedad y naturalidad del mundo, sonó en mis oídos -al menos en aquella espesa oscuridad- como algo sin sentido, sin lógica, sin pies ni cabeza.
Creo que caminamos durante poco menos de media hora. Tampoco seguimos un camino o sendero claro. Carlos y Eduardo Elias, siempre en cabeza del pequeño grupo, ascendieron un par de suaves cerros, adentrándose a continuación en otra planicie donde destacaba una cantera abandonada que, según mis cálculos, no levantaría más allá de los ocho o diez metros del suelo. Pero, al parecer, habíamos llegado al lugar…
La noche había cubierto por completo los arenales y sólo la luz de las linternas denotaba la presencia humana en «La Mina».
– Será preciso aguardar -comentó Carlos-. El contacto está anunciado para las nueve…
– ¿Y qué hacemos? -preguntó uno de los universitarios que nos acompañaba en calidad de «invitado».
– Ustedes -respondió el ingeniero-, nada. Sólo aguardar. Nosotros siempre hacemos «comunicación telepática» con ellos un poco antes de la hora del contacto.
Y cada cual quedó sumido en sus propios pensamientos. El frío empezaba a sentirse lenta pero despiadadamente.
Un frío penetrante, como sólo puede experimentarse en los desiertos.
Recuerdo que el grupo siguió charlando sobre mil cosas. Carlos y Paco Oré Tippe limpiaron el suelo con la palma de la mano y se sentaron con las linternas entre las piernas.
Pocos minutos después, casi la totalidad del grupo hacía otro tanto. Pero el frío no nos iba a permitir continuar en aquella posición durante mucho tiempo. Y fue preciso, conforme iba avanzando la noche, empezar a dar pequeños paseos y a frotarse el cuerpo con fuerza, a fin de no tiritar como un pollo desplumado.
Creo que aquello, precisamente, fue uno de los factores que más aceleró mi ya considerable enfado. ¡Y era preciso aguardar dos largas horas para que todo terminase! Aquel pensamiento resultaba desalentador. Así que procuré distraerme de alguna forma. No podía alejarme del lugar, puesto que no sabría regresar. Ni siquiera me era posible distinguir los focos de los vehículos que pasaban a varios kilómetros de «La Mina», a través de la Panamericana. Por otra parte, ¿cómo podía retornar a Lima si habían sido los propios miembros del «IPRI» los que me habían trasladado a Chilca?
Читать дальше