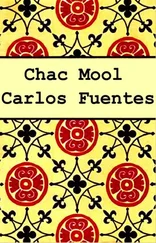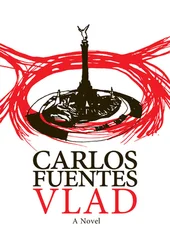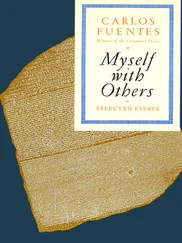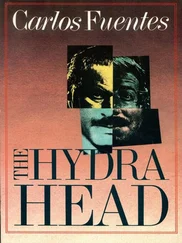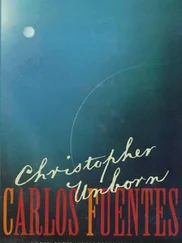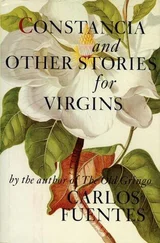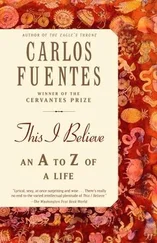– Años. Tú lo has dicho. Años y felices días.
– Desde que empezó el burdel éste, me acuerdo.
– Bien chamaco viniste a que le sacáramos punta a tu pizarrín, no me acordaré bien.
– Cuidado con el escalón.
– Gracias, caifán. Tú siempre tan caballero. A ver, que no se retrasen tus cuates. Nadie puede quedarse tanto en el mismo cuarto. Sufre el prestigio.
– Andando, licántropos; hay sangre en las calles.
– ¿No te olvidas de mí, de cómo era entonces?
– Qué va, Capitana. Un tamalito de dulce. Entraba hambre nomás de verte.
– Y ahora panzona y chimuela. Pero alegre. Y abusada.
– ¿Me vas a contar?
– ¿Qué tiene de malo? No es que quiera acordarme de la casa. Es que no quiero acordarme de nada, por lo que hiere el recuerdo. Mira. Asómate al patio. Estaba lleno de canarios cuando llegamos. Somos más descuidadas. Los dejamos morirse. La vieja dueña de la casa se había muerto antes en la camota esa. Así me lo contaron. Aquí nomás quedaron la cama, los pájaros y esa cortina de cuentas que separa el bar del living. Y unas inyecciones escondidas y un retrato de esa señora que tenía una cara de niña chiquita y triste. El hijo de la señora vino a vender la casa y tú sabes quién la compró para el negocio. Mira qué raro. Dicen que el hijo vendió todos los muebles menos la cama, quería quedarse con la cama como recuerdo pero nunca vino a recogerla. Nomás no regresó. Nos la dejó y ni quién se queje. Ya no se hacen camotas así. Ha dado buen servicio. Date cuenta. Una sola señora apretada en esa cama toda una vida, cogiendo y pariendo y muñéndose. Ella sólita, con el Sagrado Corazón de Jesús bien colgado en la pared. La dueña y señora, como quien dice la pura decencia. Y en menos de una vida miles de chamacas han puesto las nalgas en ese santo colchón. Somos más cochambrosas. ¿Quién le iba a decir a los apretados que su cama acabaría en petate putañero? ¿Quién te asegura nada en esta vida, garfilazo? Gracias; vuelve. Ya sabes que ésta es tu casa. Ábreles, Gladiolo. No hay problema. Fuera del corral las reses… Y caifán…
La Capitana deja pasar a los seis Monjes y me aprieta el brazo y me hace acercar la oreja a sus labios:
– Ven sólito una tardecita, corazón. No te olvides de tu mamá grande. Mierda. Si de repente te nos mueres al cruzar la calle. Más vale que regreses a morirte aquí, cogiendo con tu mamazota en su catre. ¿Quihubo?
Estamos tan solos y cansados. Nadie dirá nada en el automóvil. Nadie sabrá a dónde ir. Y yo sólo quiero escribir, un día, lo que me han contado. Bastante es lo que me dicen y escribirlo significa atravesar todos los obstáculos del desierto. Toda novela es una traición, dice mi cuate Pepe Bianco, encerrado entre pilas de libros en su calle de Cerrito allá en B. A. Es un acto de mala fe, un abuso de confianza. En el fondo, la gente está tan contenta con lo que parece ser, con lo que sucede día con día. Con la realidad. I don’t give a damm en las drugstores de Broadway, fiche moi la paix en los cafés del Boulevard St. Germain, ándate tare un culo en los restaurants de Piazza Campitelli, me importa madre en los supermercados de Insurgentes y me importa un corno en los cines de Lavalle, y quién sabe cómo se diga, pero se dice igual, en los hoteles de Plaza Mayakovsky, en los campings de los Tatra y en las tiendas de Carnaby Street. ¿A qué viene esa puñalada trapera de escribir un libro para decir que la única realidad que importa es falsa y se nos va a morir si no la protegemos con más mentiras, más apariencias y locas aspiraciones: con la desmesura de un libro? La verdad nos amenaza por los cuatro costados. No es la mentira el peligro; es la verdad que espera adormecernos y contentarnos para volver a imponerse: como en el principio. Si la dejáramos, la verdad aniquilaría la vida. Porque la verdad es lo mismo que el origen y el origen es la nada y la nada es la muerte y la muerte es el crimen. La verdad quisiera ofrecernos la imagen del principio, anterior a toda duda, a toda contaminación. Pero esa imagen es idéntica a la del fin. El apocalipsis es la otra cara de la creación. La mentira literaria traiciona a la verdad para aplazar ese día del juicio en el que el principio y fin serán uno solo. Y sin embargo, presta homenaje a la fuerza originaria, inaceptable, mortal: la reconoce para limitarla. No reconocerla, no limitarla, significa abrir las puertas a su pureza asesina. Si no, mamá grande, todos seríamos idénticos al excremento: ésa es la Verdad.
Los Monjes me entienden, seguro que me entienden y el Barbudo que va al volante hunde el acelerador y se lanza por todo Niño Perdido hecho la mocha y yo quisiera adivinar a dónde me lleva, a ver si es al mismo lugar que imagino.
Pero todos están demasiado agotados. Los miro, detenidos dentro de la ilusoria inmovilidad del Lincoln veloz, y no sé quiénes son, ni siquiera quiénes fueron hace un momento, mucho menos quiénes serán dentro de una hora. El viento de la noche de abril -viento mexicano, tolvanera de los lagos secos de este valle- me los desfigura y quizás aparezca por allí, entre estos rostros que creo conocer, un rostro que no he conocido yo: ¿no podría este viento, nacido de un polvo que fue agua, agitar la bufanda de un joven estudiante al tomar el tranvía de las 7,15 en una ciudad alemana -azotar las cabelleras de dos jóvenes amantes en una isla de cabras y guijarros -descargar una bruma dorada sobre las cabezas barrocas del Puente de Carlos- anudar bajo el Trópico de Cáncer la polifonía perdida de un réquiem -desnudar el calor gaseoso de un barrio judío de Manhattan- cerrar los ojos de un viejo sentado en una banca de la Alameda? No sé. Me lo preguntarán otro día. Otro día sabré. Ahora, dentro de este venerable Lincoln, no quiero perder la encarnación de los seis seres que me rodean: no quiero admitir que, si mi voluntad no los sostiene, esos seis rostros serán una red transparente de circulaciones: de transfiguraciones.
Voy a tratar de amarlos, mis monjuros, mis monjustos, mis monjóvenes, mis monjudas, mis monjúpiters, mis monjuanas, mis monjuergas, porque esta noche, mientras corremos a cien por hora a lo largo de la Avenida de los Insurgentes, los supermercados siguen abiertos y encendidos, mis compatriotas compran latas en el Minimax para que pronto caigan bombas en Pekín y el mundo se salve para la libertad y los jabones Palmolive, huyen de las rotiserías con el cadáver de un pollo frito bajo el brazo para que los infantes de marina crucen pronto el Río Bravo del Norte y el Bío-Bío del Sur cuando nosotros meros seamos los últimos vietnamitas, salen de Sears-Roebuck con una aspiradora nuevecita para que el mundo pronto sea un campo de fósforo, suben a sus Chryslers y Plymouths y Dodges para que cuanto antes el universo esté en orden, en paz, tranquilo, decente, sin amarillos, sin negros, sin colores, mis monjueces, mis monjaleos, mis monjinetes, mis monjesús: eso no es el viento, el viento no gruñe así, no carbura así, el viento no mete pedal vestido de tamarindo y nos obliga a frenar aquí, frente al cajón iluminado de la Comercial Mexicana en donde las familias -las vemos desde el auto, a través de cristal y más cristal: acuario del consumo- se pasean con carritos de aluminio y canastas de alambre y cochecitos de bebé. Los niños están ahogados entre los frascos de Ketchup, las lechugas y los detergentes y chillan. Las cajas de kleenex y las milicias de alcachofas (impermeables bajo sus escamas. Pablo) se sofocan con tanto niño encima y el policía motorizado se monta los goggles y saca la libreta y dice qué andan creyendo que esto es autopista o qué y el güero barbudo mete el freno de mano y pone cara de inocente. Con fineza. Barbudo. Con un ojo de gringa se contenta. Pero con fineza, marrullería, tenebra. Viva el Emperador Presidente sentadote en el Gran Cu. Si haut que l’on soit placé, on n’est jamáis assis plus haut que sur son cul. Habló el Viejo Hombre de la Montaña.
Читать дальше