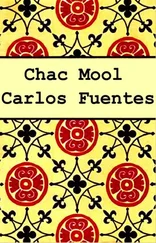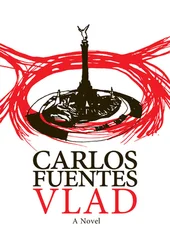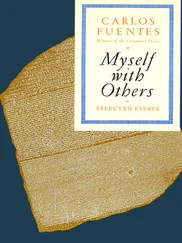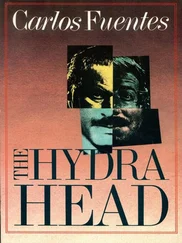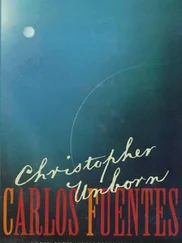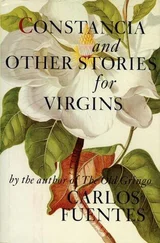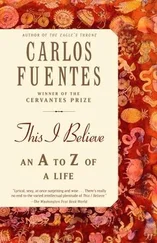– Bendita seas, Isabel.
– Descontrolado, eso eres, mi amor.
– No sé. ¿Por qué…? Oye, ¿no te cansa estar allí en cuatro patas…?
– Déjame, tú. Me arde. Javier, ya no juegues. Si eres el hijo de don Porfirio y la reina Victoria, ¿no entiendes? Javier, por favor, ya no te engañes, ya pierde el sueño romántico… ¿Crees que no sé? ¿Por qué has inventado que trabajas en la televisión? ¿Así caen más fácil las chamacas? ¿Les prometes un estelar, o qué? ¿Te da vergüenza ser burócrata, o qué? Qué mediocridad. Dios mío, pero qué sin chiste eres… No… Javier… No, por favor… Javier… Sosegado… Javier, Javier, Javier, así no, así no…
Parece que hay que pensar en algo que no tenga nada que ver para prolongarlo. Javier cerró los ojos con las manos plantadas sobre la cintura de Isabel.
Y cuando te diste cuenta, Isabel, ya estabas diciendo:
– Mediocre, Javier. Eres mediocre. Todos lo comentan, en la facultad; los estudiantes, los otros profesores… Javier no habló. Tú suspiraste de alivio, novillera.
– ¿Por qué, Isabel?
– Me arde, tú.
Jake sonrió y le pidió a Lizzie que lo dejara un rato leyendo bajo un árbol. Lizzie y Javier se fueron caminando por uno de los senderos de Central Park. Hacía frío y los árboles estaban desnudos. Lizzie tomó el brazo de Javier para detenerse y giró para ver a Jake. El muchacho los saludó con una mano y con la otra detuvo el libro sobre las rodillas y luego tiró del zipper de la chaqueta de cuadros escoceses y siguió mirándolos con sus ojos negros y profundos, rodeados de ojeras. Se parecía a Lizzie, pero en oscuro. Había sacado el tipo del padre. Jake era un verdadero judío de pelo ensortijado, como Elizabeth es una falsa judía rubia, sí. El frío había encendido las mejillas de Jake pero sus labios, como siempre, se veían húmedos y gruesos y pequeños aún a la distancia y conformaban la belleza de su rostro desvalido y sombrío. Empezó a leer su libro y ellos caminaron tomados de la mano y ella lo invitó a oír discos esa noche en su casa, tenía una colección de Kay Kyser que había comprado con los ahorros y después podían ir al cine. Nueva York estaba lleno de esos anuncios, “Garbo loves Taylor”, y Lizzie empezó a hablar de cine, iba dos o tres veces por semana al cine, nada la había impresionado tanto como la escena en la que James Cagney le aplasta una toronja en la cara a Mae Clarke, qué manera de empezar el día, los dos en pijama, ella habló mucho de esas imágenes del amor, de la aventura, de la violencia, habló de Clark Gable sobre la cubierta del Bounty desafiando al maligno Charles Laughton, y de Errol Flynn en el duelo del Capitán Sangre, en la playa de una isla tropical, con aquel villano inglés, Basil Rathbone, que terminaba atravesado por la espada del Capitán Sangre, arrojados a la orilla del mar, mientras las olas le lavaban el rostro. Y le pidió a Javier que le enseñara muchas cosas, todas las cosas, porque ella sólo sabía lo que había visto en el cine y ahora él le tendría que enseñar muchas cosas porque si no sólo iban a decirse todo el día “Me Tarzan, You Jane” o “Lizzie loves Javier”. Y te detuviste y los ruidos eran los de siempre, el elevado muy lejos, las ramas secas bajo los pies, la sordina del tráfico, unas muchachas que reían y cantaban números todavía más lejos. Quizás, tratando de escuchar, las voces de algún radio, la música de algún tocadiscos. Y la carrera de Elizabeth, ahora de regreso, con la última expresión que Javier vio en su rostro, incrédula, con las manos sobre la boca como si quisiera retener un grito, y la figura de Elizabeth corriendo de regreso, la pañoleta volando, el bulto café del abrigo, toda su figura veloz y Javier detrás de ella, sin ver lo que ella vio, la carrera de la silla de ruedas de Jake hacia el puente de piedra, las manos negras que lo empujaban mientras el muchacho trataba de incorporarse y buscar a Lizzie y Javier con la mirada, las manos negras que lo sentaban sobre la silla, el ruido de las ruedas sobre el pasto mojado y el lodo, los gritos, “You killed our Christ”, el tumulto sordo bajo el puente, los gritos de alegría, el vuelo de bates de béisbol, en seguida la dispersión veloz y silenciosa de la banda de seis, ocho, nueve adolescentes negros que dejaban tras de sí un vaho blanco y no volteaban a mirar a Javier y Elizabeth; y Javier y Elizabeth sólo veían, corriendo, las nucas apasadas, las boinas de estambre, los gorros de aviador, las chaquetas de cuero y el libro arrojado en el camino y Jake bajo el puente, la silla de ruedas volteada, las piernas de Jake con sus aparatos de cuero y fierro levantadas sobre una de las ruedas y el rostro pálido, con la boca abierta y el cráneo hundido por los batazos y las tarjetas de jefes indios regadas en el pavimento. Debajo del puente, olía a orines y a papel periódico húmedo. Jake había muerto con los brazos levantados sobre la cabeza, capturado, rendido, a los trece años. Elizabeth acarició los labios rojos de su hermano.
– Desde entonces acaricias para proteger y esconder algo. Encontraste a Franz, dragona, junto a la puerta del cuarto de Isabel.
– Te buscaba.
Franz se llevó un dedo a los labios. Tú te abrazaste a su cuello y no escuchaste lo mismo que él porque dentro de ti un caracol estaba repitiendo el sueño y permaneciste allí, imaginando detrás de ti los corredores blancos y vacíos de un asilo, los salones blancos y niquelados de un hospital, sin pensar siquiera que el sueño de Franz podía ser hermano del tuyo, que para él, a sus espaldas, también había un mundo de losas negras cubiertas por la maraña fría de los árboles bajos y torcidos que pueden crecer sobre setenta y ocho mil enterrados bajo las lápidas amontonadas, gastadas: los muertos de siete siglos reunidos, capa sobre capa, en el cementerio judío de Praga, bajo esos símbolos tallados, el racimo de uvas de Israel, la copa sagrada de Levi, las manos abiertas y unidas de Cohen, las piedras en las aristas de las tumbas porque estos muertos también están en el desierto y sobre sus tumbas deben ponerse piedras para que el viento del éxodo no los levante y arrastre y convierta en arena, sino en esto, piedra y musgo de siglos y Franz busca un nombre entre las lápidas negras, Rissenfeld, Lederova, Waldstein, Schon, Maher… Y sólo encuentra los nombres de los lugares en el monumento levantado a la entrada del cementerio.
Belzec.
Majdanek.
Flossenburg.
Lodz.
Stuthof.
Ravensbrück.
Riga.
Monovice.
Piaski .
Mauthausen.
Trostinec.
Oranienburg.
Treblinka.
Auschwitz.
Bergen-Belsen.
Buchenwald.
Dachau.
Raasika.
Terezin.
No hay lápidas erectas, amontonadas, gastadas, cubiertas por la hierba y el musgo. No hay el nombre que él busca. Tú, abrazada a Franz en el corredor del hotel, te detuviste en la Long Island Freeway sin ver, escuchar el paso de los automóviles y cuando al fin abriste los ojos pero seguiste tiritando con las manos clavadas en las bolsas del impermeable y el ala del sombrero ocultando tus hermosos ojos grises, Elizabeth, perdiste todo contacto con la realidad y viste las losas verticales del cementerio de Mount Zion, el enjambre de piedra gris, las tumbas apretujadas unas al lado de las otras en una extensión que se perdía en el horizonte y al cabo, en esta tarde de otoño, se fundían con el perfil de Manhattan, del otro lado del río y en Queens este cementerio era la maqueta de la ciudad y al regresar a tu casa permaneciste sentada en el viejo sofá de terciopelo raído con los respaldos de crochet pensando en Jake, pensando en Jake, pensando en Jake y mirando tus manos, alargándolas, crispándolas, buscando un apoyo para que tus manos protegieran, cubrieran, escondieran.
Читать дальше