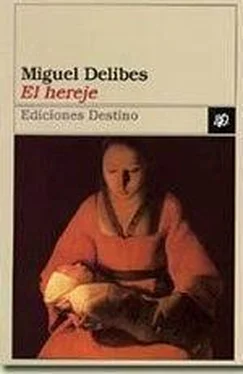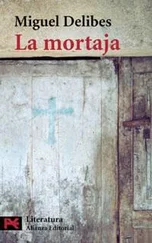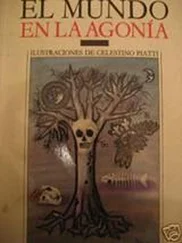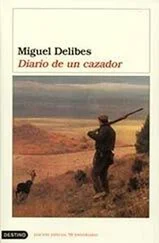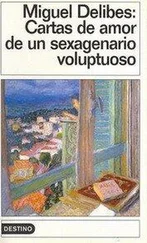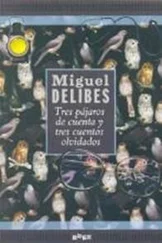– Mañana no se levante hasta que yo llegue. Debo ser el primero en olerla -advirtió.
Don Bernardo se despertó con el alba. Intuía vagamente que algo grave relativo a su masculinidad estaba en entredicho. Divagó por la casa durante horas y cuando, sobre las nueve de la mañana, oyó a la puerta los cascos de la mula del doctor levantó el visillo de la ventana con inquietud manifiesta.
El criado del doctor, que traía a la caballería del ronzal, ayudó a apearse a su dueño y ató aquélla a la armella de la columna. Todo lo que vino a continuación resultó para don Bernardo desconcertante y confuso. Don Francisco ordenó levantarse a doña Catalina y, tal como estaba, en salto de cama, la condujo de la mano hasta la jofaina y, una vez allí, requirió amablemente su aliento.
– ¿Cómo? -A doña Catalina se la veía sensiblemente turbada.
– El aliento, señora, écheme vuesa merced su aliento -insistió el doctor inclinando el busto sobre el rostro de la paciente. Ésta, finalmente, obedeció.
– Otra vez, si no le importa.
La esposa de don Bernardo Salcedo alentó ante la nariz de don Francisco quien frunció sombríamente el ceño. Acto seguido, en una actitud de gravedad extrema, el doctor Almenara se encerró con don Bernardo en el despacho de éste, se sentó en el escritorio y miró al señor Salcedo con inusitada frialdad:
– Lamento tener que decirle que las vías de su esposa están abiertas -dijo simplemente.
– ¿Qué quiere decir, doctor?
– La esposa de vuesa merced está apta para la concepción.
La sangre le bajó de golpe a los talones a don Bernardo:
– ¿Quiere sugerir…? -apuntó, pero fue incapaz de proseguir.
– No insinúo nada, señor Salcedo, afirmo rotundamente que el aliento de su esposa huele a ajo.
¿Qué quiere decir esto? Muy sencillo, las vías de recepción de su cuerpo están abiertas, no opiladas.
La concepción sería normal tras una fecundación oportuna.
Don Bernardo había arrancado a sudar y sus movimientos se habían hecho torpes y resignados:
– Eso quiere decir que soy yo el causante del fracaso matrimonial.
Almenara le miró de abajo arriba con un asomo de desprecio:
– En medicina dos y dos no siempre son cuatro, señor Salcedo.
Quiero decirle que estas pruebas no son matemáticas. Existe la posibilidad de que ambos estén en condiciones de procrear y, por lo que sea, sus respectivas aportaciones no se entiendan.
– O sea, que mi esposa y yo no congeniamos.
– Llámelo como quiera.
El señor Salcedo guardó cauto silencio. Le constaban los conocimientos del doctor Almenara, sus éxitos espectaculares entre las familias más distinguidas de la ciudad, su lucidez. Asimismo era del dominio público que en su biblioteca se alineaban trescientos doce volúmenes, no tantos como en la de su hermano Ignacio, pero suficientes para dar idea de su grado de ilustración. No era cosa de coger una pataleta por motivo tan nimio. Sin embargo inquirió:
– Y ¿la ciencia no dispone de ninguna otra prueba, doctor, digamos menos afrentosa, un poco más delicada?
– Podríamos someter a su esposa a la prueba de la orina, pero es una operación asquerosa y tan poco fidedigna como la del ajo.
– ¿Entonces?
Almenara se levantó lentamente del escritorio. Embutido en su loba de terciopelo oscuro parecía un gigante. Su barba puntiaguda le alcanzaba al tercer botón. Tomó ligeramente del codo a don Bernardo:
– Sinceramente, señor Salcedo, ¿qué resultaría para vuesa merced más deprimente, el hecho de no tener descendencia o tener que reconocer ante su esposa que el responsable es usted?
El señor Salcedo carraspeó:
– Veo que también vuesa merced es especialista en hombres -dijo.
– Aquel que conoce bien a las mujeres termina conociendo a los hombres. Son conocimientos complementarios.
Don Bernardo alzó unos ojos vacuos, extrañamente opacos:
– ¿No sería suficiente, doctor, comunicar a mi esposa que nuestros organismos no riman, que nuestras respectivas aportaciones, como usted dice, no se entienden?
– Es un buen consejo -sonrió-.
Hagamos lo que usted dice. En realidad vuesa merced no me pide que mienta.
Aquella concesión del doctor Almenara salvó la armonía del matrimonio y la amistad entre los dos hombres. Pero, cuando ocho años después, sin otra novedad en la vida matrimonial que el simple paso del tiempo, don Bernardo y doña Catalina volvieron por la consulta, informando que la señora había tenido dos faltas, el doctor Almenara se congratuló de su discreción. Hizo tender a doña Catalina en la mesa ortopédica y le tomó el pulso detenidamente. Luego colocó la palma de su mano derecha en el pecho izquierdo, sobre el corazón de la paciente, y al sentir la agitación de doña Catalina, murmuró:
tranquila, tranquila, señora, no tiene usted fiebre. Se volvió hacia su amigo y rubricó: calentura no tiene, señor Salcedo. Seguidamente se dobló por la cintura, aplicó la oreja al pecho de la mujer y escuchó el apremiado latido de su corazón. Al concluir, su mano experta abrió un hueco entre el corpiño y la faldilla y exploró el vientre, las durezas del bazo y el hígado, las más escurridizas de los intestinos. Pero su mano descendió todavía un poco más. A doña Catalina se le cortaba el resuello; estaba a pique de desmayarse, era la mano derecha, la de la esmeralda en el pulgar, y a veces sentía en el pubis las suaves aristas de la piedra. El doctor Almenara actuaba con excesiva audacia esta mañana. Finalmente sacó la mano y fue a lavárselas a la jofaina. Habló mientras se secaba:
– Las faltas son casi siempre un indicio concluyente de preñez -observó-, pero en tan poco tiempo no es posible apreciar nada al tacto. -Miró a Salcedo y añadió como si retomara el tema de ocho años atrás-: Estas cosas ocurren en medicina. Las aportaciones de vuesas mercedes, que parecían no entenderse, han amigado de pronto.
Celebrémoslo. Les espero dentro de ocho semanas.
El matrimonio volvió por la consulta dos meses después pero, para entonces, doña Catalina pasaba las mañanas en náusea permanente y, en dos ocasiones, había llegado al almadiamiento y el vómito. Se lo dijo al doctor antes de tenderse en la mesa. El doctor la auscultó pacientemente pero, apenas inició el tacto en el vientre, las comisuras de su boca se distendieron:
Aquí tenemos la cabeza del joven Salcedo -dijo y sonrió más ampliamente-: Se han salido ustedes con la suya.
Mes tras mes, doña Catalina, acompañada por su esposo, visitaba al doctor Almenara. Suponía un motivo de orgullo oír de su boca la confirmación periódica de la próxima maternidad. No obstante, a los ocho meses de embarazo, el doctor formuló una pregunta enfadosa:
¿Están vuesas mercedes seguras de haber llevado bien las cuentas?
Don Bernardo se aceleró: las faltas no engañan, doctor. La primera vez que le visitamos llevaba dos, luego ahora son ocho exactamente.
La cabecita es muy chica -comentó el doctor-: no mayor que una manzana.
Al mes siguiente confirmó que todo iba bien, salvo el tamaño del feto, demasiado ruin, pero que ya no cabía hacer otra cosa que esperar. Finalmente, como si formulara la pregunta más inocente del mundo, inquirió de don Bernardo si tenían en casa silla de partos. Don Bernardo Salcedo asintió satisfecho.
Se sentía feliz de poder complacer al doctor Almenara hasta en aquel pequeño detalle. Se extendió en pormenores sobre la flotilla de la lana y la previsión de don Néstor Maluenda, el conocido comerciante burgalés, al regalársela a su esposa no bien apareció en los mercados de Flandes como una novedad.
Ellos la inventaron -sonrió el doctor. Pero de nuevo adoptó un tono despectivo para puntualizar-:
Читать дальше