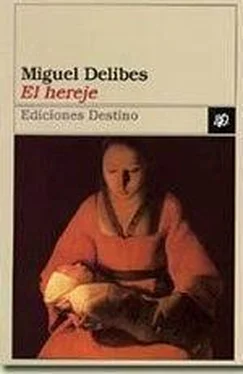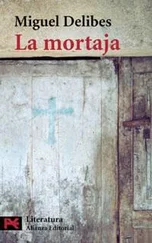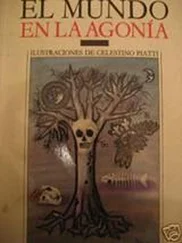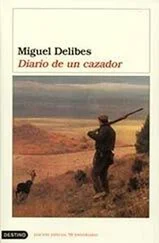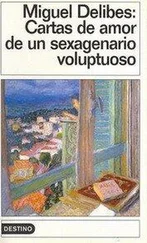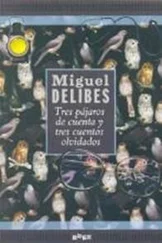Temerosos de que la tía Gabriela dejase enfriar sus relaciones, invitaban a los tíos con alguna asiduidad, de modo que, transcurridos ocho meses desde la boda, Gabriela, tan bien educada como bien vestida, charlaba y se divertía con Teo como con cualquier amiga de la villa. Más si cabe, puesto que su sobrina política la trasladaba a un mundo desconocido, el mundo del campo y del trabajo, en el que todo constituía para ella una novedad: la higiene personal, los pequeños ritos, la convivencia con los animales. No asimilaba, por ejemplo, que una manada de gansos resultara más eficaz que los mastines para la guarda de la casa, como Teo aseguraba. Los “patos”, para la tía, eran animales domésticos carentes de agresividad. Gabriela le preguntaba por sus vestidos, los muebles del hogar, sus adornos. No comprendía que Teo hubiera podido vivir años con una saya para el trabajo y un traje para los días festivos. La muchacha admitía que su padre era rico pero le costaba ganarlo y le dolía que se malgastase. El hecho de que don Segundo le hubiese dotado con mil ducados venía a demostrar que su padre había vivido sólo para ella. Este pensamiento la emocionaba y, prácticamente todos los meses, subía al monte de Peñaflor para darle un abrazo. Incluso alimentaba “in mente” un noble propósito: pasar con él un par de semanas cada primavera para ayudarle en el esquileo.
Pero, antes de que pudiera poner en práctica su propósito, don Segundo se volvió a casar. Estacio del Valle bajó de Villanubla en la mula a notificárselo a Cipriano. Don Segundo Centeno, “el Perulero”, había contraído matrimonio con la Petronila, la chica mayor del Telesforo Mozo, uno de los pastores de Castrodeza, una boda acertada, a juicio de Estacio del Valle, porque, de una sola tacada, don Segundo dispondría de mujer para yacer y obrera para esquilar ya que, ausente Teodomira, la Petronila era la mejor peladora de la comarca. Por su parte, Telesforo Mozo, el pastor, tampoco quedó desnudo: Don Segundo le autorizó a llevar con su rebaño un hatajo de ovejas de vientre cuyos gastos corrían por cuenta del patrón.
Informada de la novedad, Teo esperó a Cipriano a la salida del Puente Mayor con la intención de subir juntos a La Manga. Estaba sofocada e irritable, en plena crisis, y no aceptaba la comprensión de Cipriano hacia la decisión de su padre. Pero cuando ella le recriminó a éste la boda arrastrada que había hecho y él le hizo ver que el ganado era muy esclavo y que sólo con dos manos, más viejas cada día, mal podía valerse, ella, ante aquel tácito reconocimiento de su ayuda, le abrazó estrechamente.
Por su parte, Cipriano indagó si había firmado algún papel con el Telesforo Mozo, pero don Segundo lo negó. No, no había firmado nada con el Telesforo porque entre la gente del campo sobraban los papeles, era suficiente la palabra dada. Pero, al mes siguiente, Telesforo Mozo le comunicó que doblaba el número de reses de su hatajo porque diez ovejas de vientre era como no tener nada. Don Segundo visitó a su hija en la capital y, al marchar, dejó la casa impregnada de un olor a cagarrutas que no se fue en varios días. Pretendía el apoyo de don Ignacio, el oidor, pero su yerno le aclaró que, en el campo, la palabra dada era tan frágil como en la ciudad y que había facilitado al Telesforo Mozo un arma con la que podía estarle chantajeando hasta el día del juicio. Ante esto, don Segundo desistió de visitar a don Ignacio y regresó al monte impregnado de su olor a basura, cabizbajo y con las orejas gachas.
Al iniciarse abril, Cipriano encontró al fin un hueco entre sus ocupaciones para visitar Pedrosa.
Como de costumbre salió de su casa por el Puente Mayor y galopó por las faldas de las colinas, hasta Villalar. Encontró a su rentero en el campo, almorzando en una gayola, y cabalgaron juntos hasta el pago de Villavendimio. Los cepones apenas habían echado hoja y las calles de la viña estaban llenas de broza. Cipriano sugirió a Martín Martín la posibilidad de poner el pago de cereal pero el rentero lo rechazó de plano, el trigo y la cebada no cundían en terrenos tan flojos, no medraban. Pasaron la mañana viendo el resto de las viñas y la señora Lucrecia, muy viejecita ya, les sirvió de comer como hacía en vida del difunto don Bernardo.
Por la tarde, Salcedo se alojó en la fonda de la hija de Baruque, en la Plaza de la Iglesia. Al entornar los postigos para dormir la siesta, divisó a un cura sentado en el poyo del templo leyendo un libro. Estaba tan absorto, que ni las bandadas de palomas que le sobrevolaban de vez en cuando, ni los labriegos que atravesaban la plaza canturreando a lomos de sus borricos, le distraían. Después de dormir un rato, al abrir los postigos, Cipriano constató que el cura seguía en el mismo sitio. Estaba tan inmóvil como si lo hubiesen disecado, pero cuando Salcedo salió a saludarle, el nuevo cura, que había venido a sustituir al difunto don Domingo, se puso en pie cortésmente. Cipriano se presentó pero el cura ya le conocía de referencias.
En el pueblo le habían hablado de él, de su acceso a la hidalguía y de la fiesta subsiguiente, pero sentía una curiosidad: ¿era tal vez el oidor de la Chancillería, don Ignacio Salcedo, pariente suyo?
Tío, era su tío, aclaró Cipriano, y también su tutor. Entonces el nuevo párroco se refirió a don Ignacio como uno de los hombres más cultos e informados de Valladolid.
Seguramente su biblioteca, si no era la primera, sería la segunda en número de ejemplares. Acto seguido se presentó él: Pedro Cazalla, dijo humildemente. Y Cipriano Salcedo, a su vez, le preguntó si tenía algún parentesco con el doctor Cazalla, el predicador:
– Somos hermanos -dijo el cura-. Estuvo unos meses en Salamanca pero ahora vive con mi madre en Valladolid.
Salcedo reconoció que era asistente habitual a los sermones del Doctor.
– Es un orador fácil -dijo Cazalla sin darle importancia.
Aparentaba menos años que el Doctor, con su pelo negro y denso, encanecido en las sienes, su curtido rostro varonil y unos ojos oscuros, de mirada escrutadora.
– Algo más que fácil -replicó Salcedo-. Yo diría el mejor orador sagrado del momento. Construye sus discursos con la solidez de un arquitecto.
Pedro Cazalla encogió los hombros. Le azoraban los elogios a su hermano. Aceptó su facilidad expresiva, su espiritualidad. El Emperador le había llevado con él a Alemania durante unos años precisamente por eso, por su espiritualidad. Fue un honor y una experiencia que su hermano no olvidaría nunca ahora que Carlos V se disponía a retirarse a Yuste.
Cipriano Salcedo preguntó a Cazalla por qué su hermano predicaba sistemáticamente fuera de los conventos. Cazalla volvió a levantar los hombros: dispone de mayor libertad -aclaró-. La comunidad de frailes se presta a una crítica múltiple y encontrada, no siempre saludable.
Salcedo sentía cómo se avivaba su curiosidad hacia el nuevo párroco. Su pasión por la lectura, la novedad de sus ideas, la falta de paternalismo, tan frecuente en los curas rurales, le sorprendían. Era ya noche cerrada cuando se despidió de él. Fue el párroco quien le sugirió la posibilidad de verse a la tarde siguiente, invitación que Salcedo, que había pensado regresar a Valladolid por la mañana, no declinó. A las diez, después del desayuno, el cura seguía leyendo en el atrio en la misma postura que la tarde anterior. Cuando Cipriano fue a recogerle después de almorzar continuaba inmóvil en el poyo de la iglesia. Cerró el libro al verle y se incorporó:
– ¿Puede saberse qué lee con tanto celo vuestra paternidad?
– Releo a Erasmo -respondió Cazalla-. Nunca se acaba de conocer su pensamiento.
– Yo fui en tiempos un aguerrido erasmista -dijo Cipriano con sorna.
El cura se sorprendió:
Читать дальше