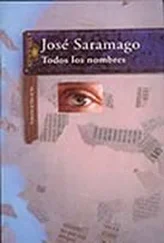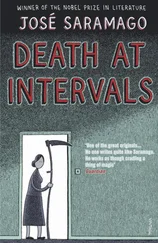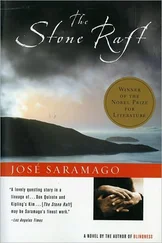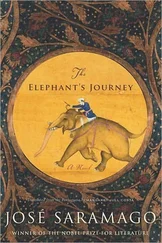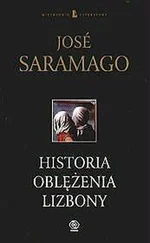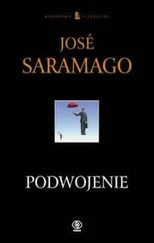José Saramago - Manual de pintura y caligrafía
Здесь есть возможность читать онлайн «José Saramago - Manual de pintura y caligrafía» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Современная проза, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Manual de pintura y caligrafía
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Manual de pintura y caligrafía: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Manual de pintura y caligrafía»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Manual de pintura y caligrafía — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Manual de pintura y caligrafía», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
(Pequeño burguesa sed de martirio.) Me levanté del taburete, me acerqué a la ventana, miré hacia fuera sin ver o registrar activamente lo que veía, me volví hacia Chico: «¿Cómo estará ahora?». «Creo que aguantará. Antonio es duro.» «Y nosotros ¿qué vamos a hacer? Hay que avisar a la familia.» «Sí, ¿pero quién sabe la dirección o el teléfono de los padres? Yo no lo sé.» «Tampoco yo. Quizá alguno de los otros lo sepa. Tenemos que intentarlo.» Chico, presuroso: «Ya me encargo yo. Me voy a telefonear a toda la gente».
Nadie lo sabía. Por este detalle, y por muchos otros que hizo sin salir de la indiferencia, veo hasta qué punto se mostró Antonio reservado con nosotros. No me veo con derecho a censurarlo. Si hacía política activa, militante, debíamos parecerle, en todas las circunstancias, un simple grupo de agitados, de convulsos psicológicos y sociales. La verdad es que todos nosotros, o casi (que en esto yo mismo soy excepción) nos complacíamos, desde que nos constituimos en grupo, en un juego de grandes exteriorizaciones de senti-miento y sentimentalidad, a la par de una inflexión pensada de cinismo que a esas exteriorizaciones fingía quitar importancia. Como si en todo momento nos dijéramos: cree en lo que te estoy diciendo de manera que parezca que no quiero que creas. Y más: si no crees en lo que te digo, con aire de no creer que creas, sabré que no me aprecias, porque, si me apreciaras, sabrías también que ésta es la manera que tienen las personas inteligentes de abrirse hoy unas a otras. Y más: otra manera, diferente de esta manera, es señal de mala educación, de espíritu retrógrado, de falta de sensibilidad. Antonio pasó por encima de toda la complejidad elaborada y se calló. Miro hacia atrás, vuelvo a verlo, lo traigo de su ausencia, procuro reconstruir palabras sueltas y frases suyas, a lo largo de los años, y siempre encuentro a alguien que oía más que hablaba. Recuerdo que fue precisamente él quien me aconsejó leer la Contribución a la crítica de la economía política, y más tarde me preguntó si lo había leído ya, y que se calló bruscamente cuando le dije que aún no, que tenía el libro, pero me faltó el tiempo. Y recuerdo que después no fui capaz de decirle que lo había leído ya, cuando al fin leí el libro, pero no todo. Debe quedar esto como confesión porque es verdad. Lo recuerdo en la escena del cuadro descubierto en mi desván, aquel cubierto de tinta negra que ocultaba el segundo retrato de S. (qué distante me parece), y lo examino a la luz de esta situación de hoy. A la luz también de la luz que estas páginas (me) hicieron. Todo me parece ahora claro. Antonio estaría desesperado, irritado contra todos los que allí estábamos conmemorando el fin y el resultado material del retrato; irritado particularmente contra mí (aunque yo no sepa decir por qué, soy capaz de comprender su actitud). Al provocarme habría manifestado una inferio-ridad: las cosas ocurrieron luego de manera que esta supuesta inferioridad vino a quedar clara para todos, y tanto más clara cuanto más evidente era la situación humillante en la que me dejó. Pero, si fue inferioridad (la supongo, no la afirmo), tal vez él en aquel momento no tuviera otra salida: la agresividad represada saltó en el punto más débil de la muralla: del grupo era yo entonces el más vulnerable y quizá el blanco más útil. Ambos, cada uno por su razón y con sus razones, quedamos mal. Reflexiono hoy así, y si esta reflexión no sirve para otra cosa, me explica, y eso es bueno ya, por qué nunca me movió, contra él, irritación o mala voluntad. No puedo decir que sienta su falta: descubro que siempre la sentí, inconscientemente. La siento ahora más, y eso es todo.
Chico acaba de telefonearme para decir que nadie del grupo sabe dónde viven los padres de Antonio. Ambos estamos de acuerdo en que es necesario hacer algo, pero no sabemos qué. Le sugiero que vayamos a Caxias al día siguiente para enterarnos de algo, y Chico acepta, pero el caso es que al día siguiente no, que tiene mucho que hacer, imposible anular entrevistas y visitas a clientes, ya sabes lo que son los negocios, la agencia no puede salir perjudicada. Que vaya yo solo, con Ricardo, que es médico, o con Sandra, que es dispuesta y tozuda. «Más que yo», pienso. Sí, iré, pero no voy a buscar a Sandra para un asunto como éste, tengo la obligación de saber arreglármelas solo. «A no ser que quieras ir pasado mañana», añadió Chico, sin entusiasmo. No, no podemos perder tiempo, tiene que ser mañana.
Iré. De Caxias conozco los muros que se ven desde la carretera. De prisiones, nada. O algo, si los ojos bastan: recuerdo las Prigioni, de Piranesi, las imágenes de los campos de concentración hitlerianos, las varias sing-sing del cine. Imágenes. Lo mismo que nada, para esta necesidad. En este mo-mento, Antonio sabe el resto: la celda, el interrogatorio, los guardias, la comida, la cama. Y tal vez ya, la tortura. No sólo la agresión física, directa, sino quizá, ya, la privación del sueño. O la estatua. Nadie me va a dar informaciones: No soy pariente, no puedo invocar ninguna razón que los convenza. En cuanto a hablar (¿dónde?, ¿con quién?) tomarán la matrícula de mi coche y lo unirán al proceso, una nota, un apunte: todas las informaciones pueden servir, ninguna está de más, lo que hoy parece sin importancia, mañana es fundamental. Para la policía, Antonio no era importante, y luego pasó a serlo. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que supo? ¿Dónde fue, cuál fue el momento en que Antonio se comprometió con la acción que lo llevó, tiempo después (¿cuándo?) a la cárcel? ¿Qué tiempo vivió él sabiendo que podría ser detenido, porque por su propia voluntad se había colocado en situación de poder serlo? Cuando Antonio hablaba con nosotros, o iba al cine, o daba una vuelta, o aquí, en esta casa donde estoy, levantaba en el aire mi cuadro pintado de negro, ¿qué pensamientos tenía, qué inquietudes sentía, qué citas rememoraba o sabía que iba a tener, y dónde, y cómo? ¿Y con quién? Todos tenemos lo que a los otros dejamos saber o queremos que sepan, todos escondemos a esos mismos algo, y ésta es la regla de nuestra conducta, tácitamente aceptada, no polémica, porque es común y general, pero Antonio escondía mucho más que nosotros. Escondía lo que para él era lo más importante, su vida realmente secreta, su seguridad, y la seguridad de aquello y aquellos que de él dependían. Y cuando nosotros hablábamos y él nos oía, callado, fumando, mirándonos con atención, ¿qué especie de atención era ésta? Al tiempo de la respuesta audible que nos daba ¿qué otra respuesta no formulada se construía en su espíritu y callaba?
Basta de preguntas. Estoy volviendo, en el terreno del adversario de S., a las preguntas que me hice cuando decidí, por medio del segundo retrato y de estas páginas, saber quién era S. Caminé en círculo y llegué a donde antes estaba -después de haber viajado. No debo volver a empezar a interrogarme, interrogando a un Antonio que, como S., pero por otras razones, no querría responderme. O lo sé por mí, o no lo sabré nunca. Y hoy, en el interior de mi círculo, que recorrí en todas direcciones, sé al menos dónde está el muro y dónde están los límites. Nadie pasa más allá, si no sabe esto. La diferencia entre el círculo y la espiral.
Tal como esperaba. Del portalón del reducto norte me mandaron al del reducto sur. Llené la ficha y esperé cerca de una hora. Cuando les pareció, me llamaron. No pasé del corredor. Un policía joven, casi imberbe, me atendió con una cortesía fría, impersonal, y confirmó que si no era familiar no podía ver al preso. Pregunté si Antonio estaba bien, no me respondió. Le pregunté si habían avisado a la familia, respondió que eso no me importaba. Y añadió: «El hecho de que haya venido usted aquí diciendo que es amigo del preso no demuestra siquiera que lo conozca. Ya ve que no puedo darle ninguna información. ¿Quiere algo más?». Me acompañó hasta la puerta. Salí sin mirarlo y sin pronunciar una palabra. Subí el camino irregular, hasta la plaza frontera del portalón del reducto norte, donde dejé el coche. Abrí la puerta, me senté, agarré con todas mis fuerzas el volante sintiéndome humillado hasta lo más profundo de los huesos. A través del parabrisas veía al guardia republicano en la garita y, encima de ella, a lo largo de un muro bajo, otros dos guardias armados de fusil. Aquello era Caxias. Un edificio pesado y alto a la derecha, ventanas con rejas, celdas que yo no sabía cómo eran, horas y horas de interrogatorios, palizas, días y noches seguidos sin dormir, la estatua hasta que los pies revienten los cordones de los zapatos -cosas que había oído decir y Antonio sabría ahora por experiencia propia. Maniobré con el coche y bajé lentamente todo el camino que llevaba a la autopista. Estaba decidido. Al día siguiente iría a Santarem y no descansaría ni saldría de allí mientras no diera con los padres de Antonio. Era lo mínimo que podía hacer.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Manual de pintura y caligrafía»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Manual de pintura y caligrafía» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Manual de pintura y caligrafía» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.