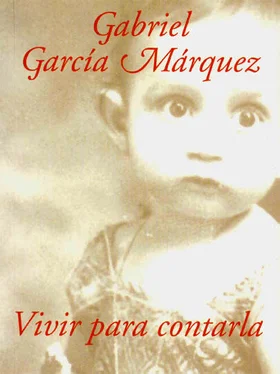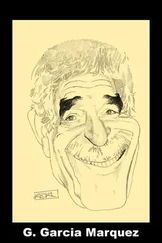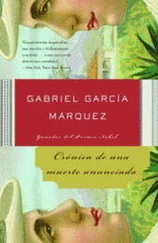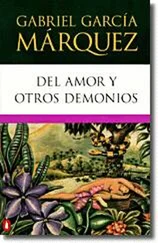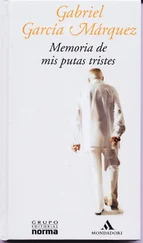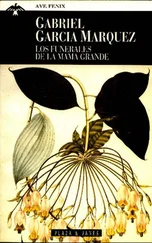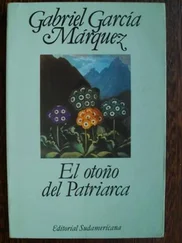Para mí eran una fortuna inconcebible que no me atreví a arriesgar sin tener siquiera un tugurio miserable donde guardarlos. Por fin se conformó con regalarme la versión en español de La señora Dalloway de Virginia Woolf, con el pronóstico inapelable de que me la aprendería de memoria.
Estaba amaneciendo. Quería regresar a Cartagena en el primer autobús, pero Álvaro insistió en que durmiera en la cama gemela de la suya.
– ¡Qué carajo! -dijo con el último aliento-. Quédese a vivir aquí y mañana le conseguimos un empleo cojonudo.
Me tendí vestido en la cama, y sólo entonces sentí en el cuerpo el inmenso peso de estar vivo. Él hizo lo mismo y nos dormimos hasta las once de la mañana, cuando su madre, la adorada y temida Sara Samudio, tocó la puerta con el puño apretado, creyendo que el único hijo de su vida estaba muerto.
– No le haga caso, maestrazo -me dijo Álvaro desde el fondo del sueño-. Todas las mañanas dice lo mismo, y lo grave es que un día será verdad.
Regresé a Cartagena con el aire de alguien que hubiera descubierto el mundo. Las sobremesas en casa de los Franco Muñera no fueron entonces con poemas del Siglo de Oro y los Veinte poemas de amor de Neruda, sino con párrafos de La señora Dalloway y los delirios de su personaje desgarrado, Septimus Warren Smith.
Me volví otro, ansioso y difícil, hasta el extremo de que a Héctor y al maestro Zabala les parecía un imitador consciente de Álvaro Cepeda. Gustavo Ibarra, con su visión compasiva del corazón caribe, se divirtió con mi relato de la noche en Barranquilla, mientras me daba cucharadas cada vez más cuerdas de poetas griegos, con la expresa y nunca explicada excepción de Eurípides. Me descubrió a Melville: la proeza literaria de Moby Dick, el grandioso sermón sobre Jonas para los balleneros curtidos en todos los mares del mundo bajo la inmensa bóveda construida con costillares de ballenas. Me prestó La casa de los siete tejados, de Nathaniel Hawthorne, que me marcó de por vida. Intentamos juntos una teoría sobre la fatalidad de la nostálgia en la errancia de Ulises Odiseo, en la que nos perdimos sin salida. Medio siglo después la encontré resuelta en un texto magistral de Milán Kundera.
De aquella misma época fue mi único encuentro con el gran poeta Luis Carlos López, más conocido como el Tuerto, que había inventado una manera cómoda de estar muerto sin morirse, y enterrado sin entierro, y sobre todo sin discursos. Vivía en el centro histórico en una casa histórica de la histórica calle del Tablón, donde nació y murió sin perturbar a nadie. Se veía con muy pocos amigos de siempre, mientras su fama de ser un gran poeta seguía creciendo en vida como sólo crecen las glorias póstumas.
Le llamaban tuerto sin serlo, porque en realidad sólo era estrábico, pero también de una manera distinta, y muy difícil de distinguir. Su hermano, Domingo López Escauriaza, el director de El Universal, tenía siempre la misma respuesta para quienes le preguntaban por él:
– Ahí está.
Parecía una evasiva, pero era la única verdad: ahí estaba. Más vivo que cualquier otro, pero también con la ventaja de estarlo sin que se supiera demasiado, dándose cuenta de todo y resuelto a enterrarse por sus propios pies. Se hablaba de él como de una reliquia histórica, y más aún entre quienes no lo habían leído. Tanto, que desde que llegué a Cartagena no traté de verlo, por respeto a sus privilegios de hombre invisible. Entonces tenía sesenta y ocho años, y nadie había puesto en duda que era un poeta grande del idioma en todos los tiempos, aunque no éramos muchos los que sabíamos quién era ni por qué, ni era fácil creerlo por la rara cualidad de su obra.
Zabala, Rojas Herazo, Gustavo Ibarra, todos sabíamos poemas suyos de memoria, y siempre los citábamos sin pensarlo, de manera espontánea y certera, para iluminar nuestras charlas. No era huraño sino tímido. Todavía hoy no recuerdo haber visto un retrato suyo, si lo hubo, sino algunas caricaturas fáciles que se publicaban en su lugar. Creo que a fuerza de no verlo habíamos olvidado que seguía vivo, una noche en que yo estaba terminando mi nota del día y escuché la exclamación ahogada de Zabala:
– ¡Carajo, el Tuerto!
Levanté la vista de la máquina, y vi el hombre más extraño que había de ver jamás. Mucho más bajo de lo que imaginábamos, con el cabello tan blanco que parecía azul y tan rebelde que parecía prestado. No era tuerto del ojo izquierdo, sino como su apodo lo indicaba mejor: torcido. Vestía como en casa, con pantalón de dril oscuro y una camisa a rayas, la mano derecha a la altura del hombro, y un prendedor de plata con un cigarrillo encendido que no fumaba y cuya ceniza se caía sin sacudirla cuando ya no podía sostenerse sola.
Pasó de largo hasta la oficina de su hermano y salió dos horas después, cuando sólo quedábamos Zabala y yo en la redacción, esperando para saludarlo. Murió unos dos años más tarde, y la conmoción que causó entre sus fieles no fue como si hubiera muerto sino resucitado. Expuesto en el ataúd no parecía tan muerto como cuando estaba vivo.
Por la misma época el escritor español Dámaso Alonso y su esposa, la novelista Eulalia Galvarriato, dictaron dos conferencias en el paraninfo de la universidad. El maestro Zabala, que no gustaba de perturbar la vida ajena, venció por una vez su discreción y les solicitó una audiencia. Lo acompañamos Gustavo Ibarra, Héctor Rojas Herazo y yo, y hubo una química inmediata con ellos. Permanecimos unas cuatro horas en un salón privado del hotel del Caribe intercambiando impresiones de su primer viaje a la América Latina y de nuestros sueños de escritores nuevos. Héctor les llevó un libro de poemas y yo una fotocopia de un cuento publicado en El Espectador. A ambos nos interesó más que todo la franqueza de sus reservas, porque las usaban como confirmaciones sesgadas de sus elogios.
En octubre encontré en El Universal un recado de Gonzalo Mallarino diciéndome que me esperaba con el poeta Álvaro Mutis en villa Tulipán, una pensión inolvidable en el balneario de Bocagrande, a pocos metros del lugar donde había aterrizado Charles Lindbergh unos veinte años antes. Gonzalo, mi cómplice de recitales privados en la universidad, era ya un abogado en ejercicio, y Mutis lo había invitado para que conociera el mar, en su condición de jefe de relaciones públicas de LANSA, una empresa aérea criolla fundada por sus propios pilotos.
Poemas de Mutis y cuentos míos habían coincidido por lo menos una vez en el suplemento «Fin de Semana», y nos bastó con vernos para que iniciáramos una conversación que todavía no ha terminado, en incontables lugares del mundo, durante más de medio siglo.
Primero nuestros hijos y después nuestros nietos nos han preguntado a menudo sobre qué hablamos con una pasión tan encarnizada, y les hemos contestado la verdad: siempre hablamos de lo mismo.
Mis amistades milagrosas con adultos de las artes y las letras me dieron los ánimos para sobrevivir en aquellos años que todavía recuerdo como los más inciertos de mi vida. El 10 de julio había publicado el último «Punto y aparte» en El Universal, al cabo de tres meses arduos en que no logré superar mis barreras de principiante, y preferí interrumpirlo con el único mérito de escapar a tiempo. Me refugié en la impunidad de los comentarios de la página editorial, sin firma, salvo cuando debían tener un toque personal. La sostuve por simple rutina hasta setiembre de 1950, con una nota engolada sobre Edgar Allan Poe, cuyo único mérito fue el de ser la peor.
Durante todo aquel año había insistido en que el maestro Zabala me enseñara los secretos para escribir reportajes. Nunca se decidió, con su índole misteriosa, pero me dejó alborotado con el enigma de una niña de doce años sepultada en el convento de Santa Clara, a la que le creció el cabello después de muerta más de veintidós metros en dos siglos. Nunca me imaginé que iba a volver sobre el tema cuarenta años después para contarlo en una novela romántica con implicaciones siniestras. Pero no fueron mis mejores tiempos para pensar. Hacía berrinches por cualquier motivo, desaparecía del empleo sin explicaciones hasta que el maestro Zabala mandaba a alguien para que me amansara. En los exámenes finales aprobé el segundo año de derecho por un golpe de suerte, con sólo dos materias para rehabilitar, y pude matricularme en el tercero, pero corrió el rumor de que lo había logrado por presiones políticas del periódico. El director tuvo que intervenir cuando me detuvieron a la salida del cine con una libreta militar falsa y me tenían en lista para enrolarme en misiones punitivas de orden público.
Читать дальше