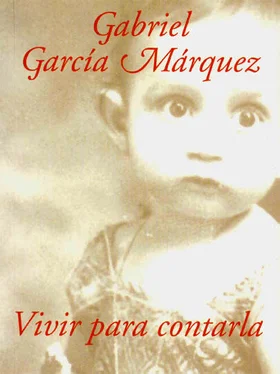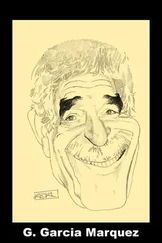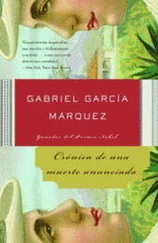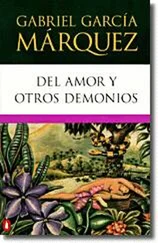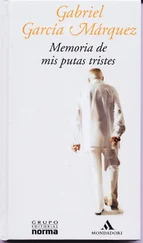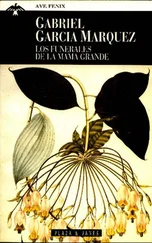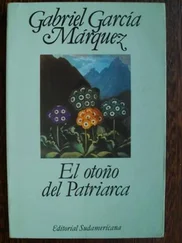Para entonces empezaba a acomodarme bien en el trabajo editorial, que siempre consideraba más como una forma de literatura que de periodismo. Bogotá era una pesadilla del pasado a doscientas leguas de distancia y a más de dos mil metros sobre el nivel del mar, de la que sólo recordaba la pestilencia de las cenizas del 9 de abril. Seguía con la fiebre de las artes y las letras, sobre todo en las tertulias de medianoche, pero empezaba a perder el entusiasmo de ser escritor. Tan cierto era, que no volví a escribir un cuento después de los tres publicados en El Espectador, hasta que Eduardo Zalamea me localizó a principios de julio y me pidió con la mediación del maestro Zabala que le mandara otro para su periódico después de seis meses de silencio. Por venir la petición de quien venía retomé de cualquier modo ideas perdidas en mis borradores y escribí «La otra costilla de la muerte», que fue muy poco más de lo mismo. Recuerdo bien que no tenía ningún argumento previo e iba inventándolo a medida que lo escribía. Se publicó el 25 de julio de 1948 en el suplemento «Fin de Semana», igual que los anteriores, y no volví a escribir más cuentos hasta el año siguiente, cuando ya mi vida era otra. Solo me faltaba renunciar a las pocas clases de derecho que seguía muy de vez en cuando, pero eran mi última coartada para entretener el sueño de mis padres.
Yo mismo no sospechaba entonces que muy pronto sería mejor estudiante que nunca en la biblioteca de Gustavo Ibarra Merlano, un amigo nuevo que Zabala y Rojas Herazo me presentaron con un gran entusiasmo. Acababa de regresar de Bogotá con un grado de la Normal Superior y se incorporó de inmediato a las tertulias de El Universal y a las discusiones del amanecer en el paseo de los Mártires. Entre la labia volcánica de Héctor y el escepticismo creador de Zabala, Gustavo me aportó el rigor sistemático que buena falta les hacía a mis ideas improvisadas y dispersas, y a la ligereza de mi corazón. Y todo eso entre una gran ternura y un carácter de hierro.
Desde el día siguiente me invitó a la casa de sus padres en la playa de Marbella, con el mar inmenso como traspatio, y una biblioteca en un muro de doce metros, nueva y ordenada, donde sólo conservaba los libros que debían leerse para vivir sin remordimientos. Tenía ediciones de los clásicos griegos, latinos y españoles tan bien tratadas que no parecían leídas, pero los márgenes de las páginas estaban garrapateados de notas sabias, algunas en latín. Gustavo las decía también de viva voz, y al decirlas se ruborizaba hasta las raíces del cabello y él mismo trataba de sortearlas con un humor corrosivo. Un amigo me había dicho de él antes de que lo conociera: «Ese tipo es un cura». Pronto entendí por qué era fácil creerlo, aunque después de conocerlo bien era casi imposible creer que no lo era.
Aquella primera vez hablamos sin parar hasta la madrugada y aprendí que sus lecturas eran largas y variadas, pero sustentadas por el conocimiento a fondo de los intelectuales católicos del momento, de quienes yo no había oído hablar jamás. Sabía todo lo que debía saberse de la poesía, pero en especial de los clásicos griegos y latinos que leía en sus ediciones originales. Tenía juicios bien informados de los amigos comunes y me dio datos valiosos para quererlos más. Me confirmó también la importancia de que conociera a los tres periodistas de Barranquilla -Cepeda, Vargas y Fuenmayor-, de quienes tanto me habían hablado Rojas Herazo y el maestro Zabala. Me llamó la atención que además de tantas virtudes intelectuales y cívicas nadara como un campeón olímpico, con un cuerpo hecho y entrenado para serlo. Lo que más le preocupó de mí fue mi peligroso desdén por los clásicos griegos y latinos, que me parecían aburridos e inútiles, a excepción de la Odisea, que había leído y releído a pedazos varias veces en el liceo. Así que antes de despedirme escogió en la biblioteca un libro empastado en piel y me lo dio con una cierta solemnidad. «Podrás llegar a ser un buen escritor -me dijo-, pero nunca serás muy bueno si no conoces bien a los clásicos griegos.» El libro eran las obras completas de Sófocles. Gustavo fue desde ese instante uno de los seres decisivos en mi vida, porque Edipo rey se me reveló en la primera lectura como la obra perfecta.
Fue una noche histórica para mí, por haber descubierto a Gustavo Ibarra y a Sófocles al mismo tiempo, y porque horas después pude haber muerto de mala muerte en el cuarto de mi novia secreta en El Cisne. Recuerdo como si hubiera sido ayer cuando un antiguo padrote suyo al que creía muerto desde hacía más de un año, gritando improperios de energúmeno, forzó la puerta del cuarto a patadas. Lo reconocí de inmediato como un buen condiscípulo en la escuela primaria de Aracataca que regresaba embravecido a tomar posesión de su cama. No nos veíamos desde entonces y tuvo el buen gusto de hacerse el desentendido cuando me reconoció en pelotas y embarrado de terror en la cama.
Aquel año conocí también a Ramiro y Óscar de la Espriella, conversadores interminables, sobre todo en casas prohibidas por la moral cristiana. Ambos vivían con sus padres en Turbaco, a una hora de Cartagena, y aparecían casi a diario en las tertulias de escritores y artistas de la heladería Americana. Ramiro, egresado de la Facultad de Derecho de Bogotá, era muy cercano al grupo de El Universal, donde publicaba una columna espontánea. Su padre era un abogado duro y un liberal de rueda libre, y su esposa era encantadora y sin pelos en la lengua. Ambos tenían la buena costumbre de conversar con los jóvenes. En nuestras largas charlas bajo los frondosos fresnos de Turbaco, ellos me aportaron datos invaluables de la guerra de los Mil Días, el venero literario que se me había extinguido con la muerte del abuelo. De ella tengo todavía la visión que me parece más confiable del general Rafael Uribe Uribe, con su prestancia respetable y el calibre de sus muñecas.
El mejor testimonio de cómo éramos Ramiro y yo por esos días lo plasmó en óleo sobre tela la pintora Cecilia Porras, que se sentía como en casa propia en las parrandas de hombres, contra los remilgos de su medio social. Era un retrato de los dos sentados en la mesa del café donde nos veíamos con ella y con otros amigos dos veces al día. Cuando Ramiro y yo íbamos a emprender caminos distintos tuvimos la discusión inconciliable de quién era el dueño del cuadro. Cecilia lo resolvió con la fórmula salomónica de cortar el lienzo por la mitad con las cizallas de podar, y nos dio nuestra parte a cada uno. El mío se me quedó años después enrollado en el armario de un apartamento de Caracas y nunca pude recuperarlo.
Al contrario del resto del país, la violencia oficial no había hecho estragos en Cartagena hasta principios de aquel año, cuando nuestro amigo Carlos Alemán fue elegido diputado a la Asamblea Departamental por la muy distinguida circunscripción de Mompox. Era un abogado recién salido del horno y de genio alegre, pero el diablo le jugó la mala broma de que en la sesión inaugural se trenzaran a tiros los dos partidos contrarios y un plomo perdido le chamuscó la hombrera. Alemán debió pensar con buenas razones que un poder legislativo tan inútil como el nuestro no merecía el sacrificio de una vida, y prefirió gastarse sus dietas por adelantado en la buena compañía de sus amigos.
Óscar de la Espriella, que era un parrandero de buena ley, estaba de acuerdo con William Faulkner en que es el mejor domicilio para un escritor, porque las mañanas son tranquilas, hay fiesta todas las noches y se está en buenos términos con la policía. El diputado Alemán lo asumió al pie de la letra y se constituyó en nuestro anfitrión de tiempo completo. Una de esas noches, sin embargo, me arrepentí de haber creído en las ilusiones de Faulkner cuando un antiguo machucante de Mary Reyes, la dueña de la casa, tumbó la puerta a golpes para llevarse al hijo de ambos, de unos cinco años, que vivía con ella. Su machucante actual, que había sido oficial de la policía, salió del dormitorio en calzoncillos a defender la honra y los bienes de la casa con su revólver de reglamento, y el otro lo recibió con una ráfaga de plomo que resonó como un cañonazo en la sala de baile. El sargento, asustado, se escondió en su cuarto. Cuando salí del mío a medio vestir, los inquilinos de paso contemplaban desde sus cuartos al niño que orinaba al final del corredor, mientras el papá lo peinaba con la mano izquierda y el revólver todavía humeante en la derecha. Sólo se oían en el ámbito de la casa los improperios de Mary que le reprochaba al sargento su falta de huevos.
Читать дальше