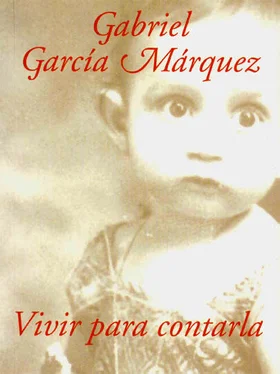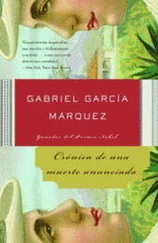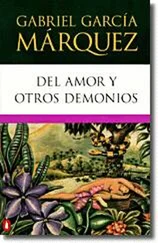– ¿Es tu primera vez, no es cierto? El corazón me dio un salto.
– Qué va -le mentí-, llevo ya como siete.
– De todos modos -dijo ella con un gesto de ironía-, deberías decirle a tu hermano que te enseñe un poquito.
El estreno me dio un impulso vital. Las vacaciones eran de diciembre a febrero, y me pregunté cuántas veces dos pesos debería conseguir para volver con ella. Mi hermano Luis Enrique, que ya era un veterano del cuerpo, se reventaba de risa porque alguien de nuestra edad tuviera que pagar por algo que hacían dos al mismo tiempo y los hacía felices a ambos.
Dentro del espíritu feudal de La Mojana, los señores de la tierra se complacían en estrenar a las vírgenes de sus feudos y después de unas cuantas noches de mal uso las dejaban a merced de su suerte. Había para escoger entre las que salían a cazarnos en la plaza después de los bailes. Sin embargo, todavía en aquellas vacaciones me causaban el mismo miedo que el teléfono y las veía pasar como nubes en el agua. No tenía un instante de sosiego por la desolación que me dejó en el cuerpo mi primera aventura casual. Todavía hoy no creo que sea exagerado creer que ésa fuera la causa del ríspido estado de ánimo con que regresé al colegio, y obnubilado por completo por un disparate genial del poeta bogotano don José Manuel Marroquín, que enloquecía al auditorio desde la primera estrofa:
Ahora que los ladros perran, ahora que los cantos gallan,
ahora que albando la toca las altas suenas campanan;
y que los rebuznos burran y que los gorjeos pajaran,
y que los silbos serenan y que los gruños marranan,
y que la aurorada rosa los extensos doros campa,
perlando líquidas viertas cual yo lagrimo derramas
y friando de tirito si bien el abrasa almada,
vengo a suspirar mis lanzos ventano de tus debajas.
No sólo introducía el desorden por donde pasaba recitando las ristras interminables del poema, sino que aprendí a hablar con la fluidez de un nativo de quién sabe dónde. Me sucedía con frecuencia: contestaba cualquier cosa, pero casi siempre era tan extraña o divertida, que los maestros se escabullían. Alguien debió inquietarse por mi salud mental, cuando le di en un examen una respuesta acertada, pero indescifrable al primer golpe. No recuerdo que hubiera algo de mala fe en esas bromas fáciles que a todos divertían.
Me llamó la atención que los curas me hablaban como si hubieran perdido la razón, y yo les seguía la corriente. Otro motivo de alarma fue que inventé parodias de los corales sacros con letras paganas que por fortuna nadie entendió. Mi acudiente, de acuerdo con mis padres, me llevó con un especialista que me hizo un examen agotador pero muy divertido, porque además de su rapidez mental tenía una simpatía personal y un método irresistibles. Me hizo leer una cartilla con frases enrevesadas que yo debía enderezar. Lo hice con tanto entusiasmo, que el médico no resistió la tentación de inmiscuirse en mi juego, y se nos ocurrieron pruebas tan ingeniosas que tomó notas para incorporarlas a sus exámenes futuros. Al término de una indagatoria minuciosa de mis costumbres me preguntó cuántas veces me masturbaba. Le contesté lo primero que se me ocurrió: nunca me había atrevido. No me creyó, pero me comentó como al descuido que el miedo era un factor negativo para la salud sexual, y su misma incredulidad me pareció más bien una incitación. Me pareció un hombre estupendo, al que quise ver de adulto cuando ya era periodista en El Heraldo, para que me contara las conclusiones privadas que había sacado de mi examen, y lo único que supe fue que se había mudado a los Estados Unidos desde hacía años. Uno de sus antiguos compañeros fue más explícito y me dijo con un gran afecto que no tenía nada de raro que estuviera en un manicomio de Chicago, porque siempre le pareció peor que sus pacientes.
El diagnóstico fue una fatiga nerviosa agravada por leer después de las comidas. Me recomendó un reposo absoluto de dos horas durante la digestión, y una actividad física más fuerte que los deportes de rigor. Todavía me sorprende la seriedad con que mis padres y mis maestros tomaron sus órdenes. Me reglamentaron las lecturas, y más de una vez me quitaron el libro cuando me encontraron leyendo en clase por debajo del pupitre. Me dispensaron de las materias difíciles y me obligaron a tener más actividad física de varias horas diarias. Así, mientras los demás estaban en clase, yo jugaba solo en el patio de basquetbol haciendo canastas bobas y recitando de memoria. Mis compañeros de clase se dividieron desde el primer momento: los que en realidad pensaban que había estado loco desde siempre, los que creían que me hacía el loco para gozar la vida y los que siguieron tratándome sobre la base de que los locos eran los maestros. De entonces viene la versión de que fui expulsado del colegio porque le tiré un tintero al maestro de aritmética mientras escribía ejercicios de regla de tres en el tablero. Por fortuna, papá lo entendió de un modo simple y decidió que volviera a casa sin terminar el año ni gastarle más tiempo y dinero a una molestia que sólo podía ser una afección hepática.
Para mi hermano Abelardo, en cambio, no había problemas de la vida que no se resolvieran en la cama. Mientras mis hermanas me daban tratamientos de compasión, él me enseñó la receta mágica desde que me vio entrar en su taller:
– A ti lo que te hace falta es una buena pierna.
Lo tomó tan en serio que casi todos los días se iba media hora al billar de la esquina y me dejaba detrás del cancel de la sastrería con amigas suyas de todos los pelajes, y nunca con la misma. Fue una temporada de desafueros creativos, que parecieron confirmar el diagnóstico clínico de Abelardo, pues al año siguiente volví al colegio en mi sano juicio.
Nunca olvidé la alegría con que me recibieron de regreso en el colegio San José y la admiración con que celebraron los globulitos de mi padre. Esta vez no fui a vivir donde los Valdeblánquez, que ya no cabían en su casa por el nacimiento de su segundo hijo, sino a la casa de don Eliécer García, un hermano de mi abuela paterna, famoso por su bondad y su honradez. Trabajó en un banco hasta la edad de retiro, y lo que más me conmovió fue su pasión eterna por la lengua inglesa. La estudió a lo largo de su vida desde el amanecer, y en la noche hasta muy tarde, como ejercicios cantados con muy buena voz y buen acento, hasta que se lo permitió la edad. Los días de fiesta se iba al puerto a cazar turistas para hablar con ellos, y llegó a tener tanto dominio como el que tuvo siempre en castellano, pero su timidez le impidió hablarlo con nadie conocido. Sus tres hijos varones, todos mayores que yo, y su hija Valentina, no pudieron escucharlo jamás.
Por Valentina -que fue mi gran amiga y una lectora inspirada- descubrí la existencia del movimiento Arena y Cielo, formado por un grupo de poetas jóvenes que se habían propuesto renovar la poesía de la costa caribe con el buen ejemplo de Pablo Neruda. En realidad eran una réplica local del grupo Piedra y Cielo que reinaba por aquellos años en los cafés de poetas de Bogotá y en los suplementos literarios dirigidos por Eduardo Carranza, a la sombra del español Juan Ramón Jiménez, con la determinación saludable de arrasar con las hojas muertas del siglo XIX. No eran más de media docena apenas salidos de la adolescencia, pero habían irrumpido con tanta fuerza en los suplementos literarios de la costa que empezaban a ser vistos como una gran promesa artística.
El capitán de Arena y Cielo se llamaba César Augusto del Valle, de unos veintidós años, que había llevado su ímpetu renovador no sólo a los temas y los sentimientos sino también a la ortografía y las leyes gramaticales de sus poemas. A los puristas les parecía un hereje, a los académicos les parecía un imbécil y a los clásicos les parecía un energúmeno. La verdad, sin embargo, era que por encima de su militancia contagiosa -como Neruda- era un romántico incorregible.
Читать дальше