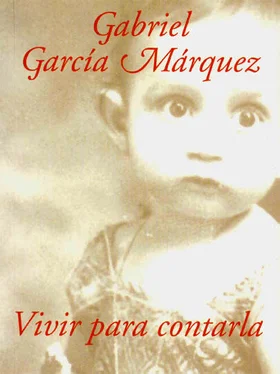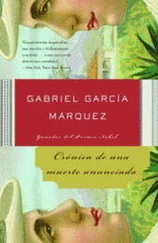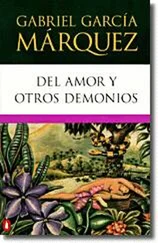– Perdone que se lo diga, señora, pero creo que este niño no se le va a criar.
El susto me dejó por largo tiempo a la espera de una muerte repentina, y soñaba a menudo que al mirarme en el espejo no me veía a mí mismo sino a un ternero de vientre. El médico de la escuela me diagnosticó paludismo, amigdalitis y bilis negra por el abuso de lecturas mal dirigidas. No traté de aliviar la alarma de nadie. Al contrario, exageraba mi condición de minusválido para eludir deberes. Sin embargo, mi padre se saltó la ciencia a la torera y antes de irse me proclamó responsable de casa y familia durante su ausencia:
– Como si fuera yo mismo.
El día del viaje nos reunió en la sala, nos dio instrucciones y regaños preventivos por lo que pudiéramos hacer mal en ausencia suya, pero nos dimos cuenta de que eran artimañas para no llorar. Nos dio una moneda de cinco centavos a cada uno, que era una pequeña fortuna para cualquier niño de entonces, y nos prometió cambiárnoslas por dos iguales si las teníamos intactas a su regreso. Por último se dirigió a mí con un tono evangélico:
– En tus manos los dejo, en tus manos los encuentre.
Me partió el alma verlo salir de la casa con las polainas de montar y las alforjas al hombro, y fui el primero que se rindió a las lágrimas cuando nos miró por última vez antes de doblar la esquina y se despidió con la mano. Sólo entonces, y para siempre, me di cuenta de cuánto lo quería.
No fue difícil cumplir su encargo. Mi madre empezaba a acostumbrarse a aquellas soledades intempestivas e inciertas y las manejaba a disgusto pero con una gran facilidad. La cocina y el orden de la casa hicieron necesario que hasta los menores ayudaran en las tareas domésticas, y lo hicieron bien. Por esa época tuve mi primer sentimiento de adulto cuando me di cuenta de que mis hermanos empezaron a tratarme como a un tío.
Nunca logré manejar la timidez. Cuando tuve que afrontar en carne viva la encomienda que nos dejó el padre errante, aprendí que la timidez es un fantasma invencible. Cada vez que debía solicitar un crédito, aun de los acordados de antemano en tiendas de amigos, me demoraba horas alrededor de la casa, reprimiendo las ganas de llorar y los apremios del vientre, hasta que me atrevía por fin con las mandíbulas tan apretadas que no me salía la voz. No faltaba algún tendero sin corazón que acabara de aturdirme: «Niño pendejo, no se puede hablar con la boca cerrada». Más de una vez regrese a casa con las manos vacías y una excusa inventada por mí. Pero nunca volví a ser tan desgraciado como la primera vez que quise hablar por teléfono en la tienda de la esquina. El dueño me ayudó con la operadora, pues aún no existía el servicio automático. Sentí el soplo de la muerte cuando me dio la bocina. Esperaba una voz servicial y lo que oí fue el ladrido de alguien que hablaba en la oscuridad al mismo tiempo que yo. Pensé que mi interlocutor tampoco me entendía y alcé la voz hasta donde pude. El otro, enfurecido, elevó también la suya:
– ¡Y tú, por qué carajo me gritas!
Colgué aterrado. Debo admitir que a pesar de mi fiebre de comunicación tengo que reprimir todavía el pavor al teléfono y al avión, y no sé si me venga de aquellos días. ¿Cómo podía llegar a hacer algo? Por fortuna, mamá repetía a menudo la respuesta: «Hay que sufrir para servir».
La primera noticia de papá nos llegó a las dos semanas en una carta más destinada a entretenernos que a informarnos de nada. Mi madre lo entendió así y aquel día lavó los platos cantando para subirnos la moral. Sin mi papá era distinta: se identificaba con las hijas como si fuera una hermana mayor. Se acomodaba a ellas tan bien que era la mejor en los juegos infantiles, aun con las muñecas, y llegaba a perder los estribos y se peleaba con ellas de igual a igual. En el mismo sentido de la primera llegaron otras dos cartas de mi papá con proyectos tan promisorios que nos ayudaron a dormir mejor.
Un problema grave era la rapidez con que se nos quedaba la ropa. A Luis Enrique no lo heredaba nadie, ni hubiera sido posible porque llegaba de la calle arrastrado y con el vestido en piltrafas, y nunca entendimos por qué. Mi madre decía que era como si caminara por entre alambradas de púas. Las hermanas -entre siete y nueve años- se las arreglaban unas con otras como podían con prodigios de ingenio, y siempre he creído que las urgencias de aquellos días las volvieron adultas prematuras. Aída era recursiva y Margot había superado en gran parte su timidez y se mostró cariñosa y servicial con la recién nacida. El más difícil fui yo, no sólo porque tenía que hacer diligencias distinguidas, sino porque mi madre, protegida por el entusiasmo de todos, asumió el riesgo de mermar los fondos domésticos para matricularme en la escuela Cartagena de Indias, a unas diez cuadras a pie desde la casa.
De acuerdo con la convocatoria, unos veinte aspirantes acudimos a las ocho de la mañana para el concurso de ingreso. Por fortuna no era un examen escrito, sino que había tres maestros que nos llamaban en el orden en que nos habíamos inscrito la semana anterior, y hacían un examen sumario de acuerdo con nuestros certificados de estudios anteriores. Yo era el único que no los tenía, por falta de tiempo para pedirlos al Montessori y a la escuela primaria de Aracataca, y mi madre pensaba que no sería admitido sin papeles. Pero decidí hacerme el loco. Uno de los maestros me sacó de la fila cuando le confesé que no los tenía, pero otro se hizo cargo de mi suerte y me llevó a su oficina para examinarme sin requisito previo. Me preguntó qué cantidad era una gruesa, cuántos años eran un lustro y un milenio, me hizo repetir las capitales de los departamentos, los principales ríos nacionales y los países limítrofes. Todo me pareció de rutina hasta que me preguntó qué libros había leído. Le llamó la atención que citara tantos y tan variados a mi edad, y que hubiera leído Las mil y una noches, en una edición para adultos en la que no se habían suprimido algunos de los episodios escabrosos que escandalizaban al padre Angarita. Me sorprendió saber que era un libro importante, pues siempre había pensado que los adultos serios no podían creer que salieran genios de las botellas o que las puertas se abrieran al conjuro de las palabras. Los aspirantes que habían pasado antes de mí no habían tardado más de un cuarto de hora cada uno, admitidos o rechazados, y yo estuve más de media hora conversando con el maestro sobre toda clase de temas. Revisamos juntos un estante de libros apretujados detrás de su escritorio, en el que se distinguía por su número y esplendor El tesoro de la juventud, del cual había oído hablar, pero el maestro me convenció de que a mi edad era más útil el Quijote. No lo encontró en la biblioteca, pero me prometió prestármelo más tarde. Al cabo de media hora de comentarios rápidos sobre Simbad el Marino o Robinson Crusoe, me acompañó hasta la salida sin decirme si estaba admitido. Pensé que no, por supuesto, pero en la terraza me despidió con un apretón de mano hasta el lunes a las ocho de la mañana, para matricularme en el curso superior de la escuela primaria: el cuarto año.
Era el director general. Se llamaba Juan Ventura Casalins y lo recuerdo como a un amigo de la infancia, sin nada de la imagen terrorífica que se tenía de los maestros de la época. Su virtud inolvidable era tratarnos a todos como adultos iguales, aunque todavía me parece que se ocupaba de mí con una atención particular. En las clases solía hacerme más preguntas que a los otros, Y me ayudaba para que mis respuestas fueran certeras y fáciles. Me permitía llevarme los libros de la biblioteca escolar para leerlos en casa. Dos de ellos, La isla del tesoro y El conde de Montecristo, fueron mi droga feliz en aquellos años pedregosos. Los devoraba letra por letra con la ansiedad de saber qué pasaba en la línea siguiente y al mismo tiempo con la ansiedad de no saberlo para no romper el encanto. Con ellos, como con Las mil y una noches, aprendí para no olvidarlo nunca que sólo deberían leerse los libros que nos fuerzan a releerlos.
Читать дальше